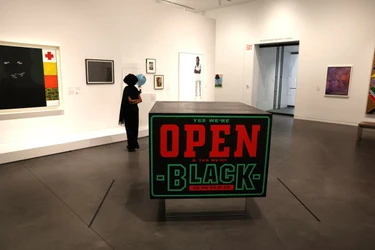Teresa Rojas Rabiela ha forjado una trayectoria que atraviesa generaciones y se erige como testimonio vivo de la etnohistoria, capaz de revelar un México persistente en sus raíces y en su saber ancestral.
El Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, anunciado recientemente en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, reconoce su compromiso persistente con un diálogo que trasciende épocas y enlaza saberes ancestrales y contemporáneos.
En el refugio de su gran jardín, espacio que cultiva con paciencia y donde las plantas parecen escucharla, rememoró con serenidad más de cinco décadas dedicadas al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
Desde ese rincón modesto cimentó un proyecto que hoy resuena en múltiples regiones del país y ha despertado voces y memorias que, gracias a su empeño, han sido recuperadas.
Recibir este premio es un instante de alegría, pero también un espejo donde se reflejan los maestros, la familia y la educación pública que me formó, compartió en entrevista con La Jornada. Su mirada, entonces, se extiende hacia todos aquellos que han transitado las sendas del conocimiento colectivo.
Su trabajo aborda, entre otros temas, los sistemas agrícolas e hidráulicos que los pueblos mesoamericanos desarrollaron y perfeccionaron durante siglos, reflejo de un saber arraigado en la tierra y el agua.
Gran parte de su atención se centra en el siglo XVI, cuando la llegada de los europeos abrió un intercambio complejo, tejido de cultura, resistencia y una profunda reconfiguración de las sociedades originarias.
Comprender la transformación agrícola e hidráulica de esa época requiere unir el conocimiento profundo del mundo indígena con una mirada crítica sobre la llegada europea, sin perder la persistencia de saberes ancestrales, añadió Rojas Rabiela (Ciudad de México, 1947).
De ahí su método mixto: archivos, crónicas y códices se iluminan para ella sólo cuando los contrasta con el pulso del campo, durmiendo en pueblos chinamperos y conversando con campesinos que aún sienten el lodo entre los dedos.
Las chinampas, islas artificiales surgidas como oasis de ingenio, se volvieron protagonistas de sus investigaciones.
Descubrió cómo, desde épocas tempranas, los chinamperos integraron cultivos recién llegados, como coles y lechugas, símbolos de fertilidad mestiza que une tradición y renovación. Ahora termina un texto sobre el trigo, esa otra planta del Viejo Mundo, para desentrañar cómo una civilización sin ganadería ni hierro sostuvo un vasto sistema agrícola y social.
“Este premio también es un espejo donde se reflejan los maestros, la familia y la educación pública que me formó”, dijo la etnohistoriadora en entrevista con ‘La Jornada’. Foto Jair Cabrera Torres
Una gestión resiliente
Durante su paso por la dirección del Ciesas (1990-1996) heredó un presupuesto limitado, sedes alquiladas y una planta académica con pocos posgrados.
Aquel tiempo, marcado por crisis y recortes, lo transformó en oportunidad: gestionó convenios para becar a investigadores, como algunos que viajaron a Brasil, Inglaterra o Estados Unidos, y se apoyó en el programa de repatriación y retención de talento, entonces muy efectivo, que tenía Conacyt en ese periodo; además, impulsó el primer servicio de correo electrónico del centro en convenio con la UNAM y reanimó la producción editorial.
Fue una conducción en varios carriles; la resiliencia y la visión estratégica tuvieron que ir de la mano para que las instituciones sobrevivieran y encontraran nuevos horizontes, indicó.
Declarada hija de la educación pública, Rojas Rabiela remonta sus pasos hasta la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, la primaria, la Prepa 1 en San Ildefonso y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entonces instalada en los pisos altos del recién inaugurado Museo Nacional de Antropología.
Fue ahí, bajo la guía de Guillermo Bonfil, donde descubrió el trabajo de campo en las ferias de Cuaresma de Chalco-Amecameca y Morelos, mientras el Archivo General de la Nación (AGN), que entonces ocupaba un ala del Palacio Nacional, se volvió su segundo hogar.
A lo largo de su trayectoria ha colaborado con la Academia Mexicana de Ciencias, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el AGN y, por supuesto, el Ciesas, donde tejió una red que nutre el pensamiento antropológico mexicano.
Seis libros de autoría individual, 13 coautorados y 32 como editora o coordinadora dan cuenta de ese empeño; junto con ellos, proyectos como la modernización del Registro Agrario Nacional y el Archivo Histórico del Agua reflejan su faceta archivística. En 1987 recibió el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, entonces reservado a menores de 40 años.
Para la investigadora nacional emérita, la historia y la etnohistoria son “un diálogo constante con el pasado, un eco que se filtra en el presente y en los gestos cotidianos de quienes cultivan la tierra o reconstruyen su memoria.
Comprender las tecnologías agrícolas e hidráulicas implica entender cómo las comunidades mantienen su equilibrio con el entorno, pese a las adversidades y los embates externos, subrayó.
Con la serenidad de quien ha dedicado la vida entera a escuchar, observar y transmitir, enfatizó que ese conocimiento es vital y debe preservarse. “Eso es hay que transmitir a los jóvenes; esta es una de las actividades que encuentro más gratificantes.
Este premio es la cosecha de muchas manos: mis maestros, mis colegas, los campesinos que me enseñaron a leer la tierra y los estudiantes que hoy emprenden sus propias siembras de memoria. Si algo nos deja este reconocimiento es la certeza de que la historia no duerme en los anaqueles; germina en cada archivo abierto.