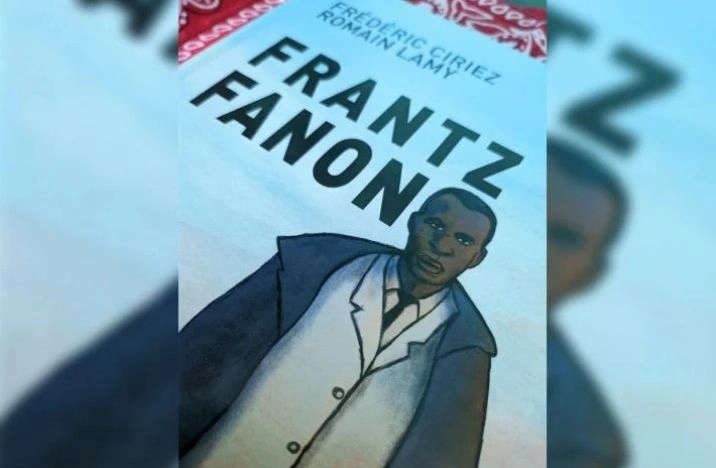Alrededor del mundo académico el nombre de Frantz Fanon es cada vez más popular. Son pocos los espacios en el campo de las ciencias sociales y humanas donde no se le evoque de manera positiva. Fanon, nacido en la isla de Martinica hace un siglo y muerto con apenas 36 años en 1961, encarna una discusión universalizable a partir de una histórica condición lacerante para la mayoría de los pueblos del globo: las herencias del colonialismo y sus efectos perversos.
La circulación de sus planteamientos ha tenido una extraña cualidad: ha sido, esencialmente, biográfica. Si se revisan los trabajos clásicos traducidos al español, como los de Pierre Bouvier, Peter Geisman, Peter Worsley, Enrica Collotti Pischel y el más famoso de todos ellos, el de Irene Gendzier (publicado por Era), podemos detectar esta seña de identidad en la que la exposición de sus ideas no se separa del relato de vida. La reciente biografía de Adam Shatz, La clínica rebelde: vidas revolucionarias de Frantz Fanon (2024), viene a corroborar esta forma de evocar a quien colocó cuerpo y corazón, pero también cerebro e imaginación, al servicio de la lucha contra el colonialismo.
La obra de Fanon tuvo una suerte diversa en América Latina, pues la revolución cubana, por mediación del Che Guevara, impulsó su traducción. Paralelamente a la edición mexicana de Los condenados de la tierra apareció la cubana. Este libro se convirtió en un referente en medio de la ebullición revolucionaria. En un trabajo que espera a ser traducido, titulado Subterranean Fanon, Gavin Arnall da cuenta de las otras muchas lecturas que poblaron el espacio de las fuerzas contestarias de la región.
Por su parte, en Europa, Shatz detectó que Los condenados… fue la obra que catapultó a Fanon como una referencia teórica y política proveniente del Tercer Mundo. Sin embargo, señala el biógrafo, el prólogo de Sartre condicionó su recepción. El problema era que el preludio del francés no era lo suficientemente comprensivo del conjunto del planteamiento, pues colocaba, nuevamente, el énfasis en la cuestión de la violencia, omitiendo otros temas también centrales. Así, durante buen tiempo Fanon fue leído alrededor del mundo como un teórico de la violencia.
Esta operación tendió de borrar otras preocupaciones de su obra, como era la reflexión sobre la cuestión de la nación. A ella el martiniqués la consideraba una necesidad para impulsar el proceso de descolonización, aunque no un fin en sí misma. Observador de los procesos de liberación africana, se percató la tendencia de las clases dominantes autóctonas, recién llegadas al poder, que deseosas de apoltronarse la dirección del Estado, terminaban reproduciendo las prácticas coloniales. Fanon pensó la nación y su necesidad, pero también su superación. Es eso lo que lo vuelve un autor tan actual, pues detectó la urgencia de su presencia frente a poderes coloniales, el imperativo de que en ella cristalizara la diversidad de la cultura del colonizado, pero también la obligación política de movilizarse más allá de ella.
En tiempos más recientes, especialmente cuando la academia anglosajona comenzó a arroparlo, permitieron volver a su primer libro, Piel negra, máscaras blancas. Aquella era la obra seminal de alguien que descubría la cualidad racializante del mundo moderno y la interpelación ideológica que significa ser un “otro” absoluto en Europa. La lectura de aquel libro puede vacunar contra el identitarismo sin abandonar la crítica del racismo, pues introdujo las perspectivas del poder material y el peso simbólico del lenguaje como constitutivas de los vínculos de dominio.
A Fanon resulta difícil encapsularlo en una sola vertiente o mirada. Sus aportes como siquiatra, su militancia en la guerra de Argelia, su cercanía con la izquierda francesa, así como su propio periplo personal en distintas geografías del combate global lo vuelven un personaje lejano a moldes prefigurados. Fue un teórico de la violencia, pero también un crítico de la racialización del mundo; apuntaló a la nación como mecanismo de liberación y fue crítico de las derivas concretas de la descolonización. Fanon atravesó, de manera acelerada y dramática coordenadas complejas y peligrosas.
Inconclusa, como toda gran obra, ella sigue abriendo caminos y lejos está de ser motivo de clausura. El autor que movilizó la imaginación y la pasión de generaciones enteras vuelve a ser motivo para nuestros días, en tiempo de nuevos emprendimientos racializantes como marca predilecta de exclusión y ejercicio del poder. Lo que Fanon puede decirnos hoy es clave, pues demarcó el aprendizaje de diversos lenguajes, especialmente el de la lucha por la liberación. Pero lo más importante sigue siendo que con él aprendimos a reconocer que no hay objetividad posible cuando se ha realizado una herida absoluta, como lo fue la del colonialismo, cuyas cicatrices no terminan de cerrarse nunca en medio de la disparidad social del mundo.
*Investigador UAM. Autor de En el mediodía de la revolución.