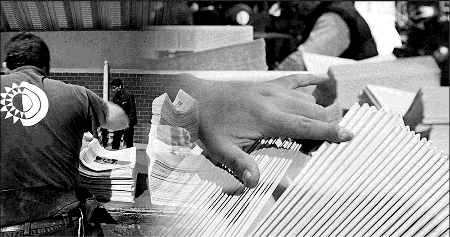Si al pueblo le impiden hacer ídolos, personalidades talentosas y carismáticas en las cuales reflejarse y por las cuales enorgullecerse de pertenecer a una comunidad, los gobiernos complican aún más su tarea, pero si los promotores de las tradiciones populares son incapaces de forjar ídolos, cualquiera las prohíbe, excepto si en medio hay fuertes sumas de dinero. Afirmar que “el Mundial mostrará que somos un pueblo empoderado”, ¿será por recibir visitantes, por aplaudir a ganadores o por acumular frustraciones de perdedores contumaces? Han sido muchos más los toreros que empoderaron, en serio, la imagen de México en el mundo. Pero como diría el antitaurino de Michoacán: toros no; alcaldes sí.
Durante décadas, sucesivos delegados de la hoy alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Plaza México, reiteraron, sin ningún resultado, que aplicarían el reglamento taurino vigente y procurarían conciliar intereses legítimos, pues su responsabilidad era garantizar al aficionado que a cambio de lo que pagaba recibiera un espectáculo de calidad. Se trataba de contener la irresponsable autorregulación desatada por el salinato neoliberal. Entonces, un influyente vocero oficioso del sistema taurino mexicano se revolvió en un palmo y desde su columna rebuznó:
“Los delegados repiten lo que acostumbran decir desde tiempo inmemorial los ‘salvadores de la fiesta’, cosas obvias como ‘respetar la normatividad’, quimeras como ‘garantizar’ que se elevará la calidad del espectáculo, combatir ‘la corrupción’ y lo que ahora se estila, ‘auxiliarse’ de la Comisión Taurina”. Engolosinado con sus falacias, el publicronista añadía: “No deben descuidar las nuevas autoridades en sus propósitos, que los públicos, las grandes concurrencias, no van a ver masivamente a los reglamentos sino a los toreros de verdad. Tampoco dicen las normativas cómo se debe torear para ser un torero atractivo. En ellas entonces, no está el rescate de la fiesta, pues no produce toreros”. Con analistas como éste los profesionales de la fiesta dormían tranquilos y el aficionado seguía aguantando el proceder de unos millonarios escasos de imaginación pero metidos a antojadizos promotores taurinos. Lo peor de todo es que durante décadas casi nadie cuestionó al zafio vocero y menos a los impresentables emprezafios.
No era ciencia, sólo cumplir y hacer cumplir el reglamento taurino de la Ciudad de México, con jueces de plaza debidamente respaldados, para mantener y fortalecer la originalidad y vigencia de la fiesta –enfrentar reses con la edad prescrita y sus astas íntegras, fomentar la competencia entre diestros y propiciar el surgimiento de nuevos valores que verdaderamente interesaran al gran público, no a los amigos extranjeros del duopolio primero y del monopolio después, a cual más de postrados ante los ases foráneos.
Tantos años de silencio sin que aficionados ni autoridades cuestionaran a unos concesionarios sin compromiso con la tauromaquia y con un público encandilado con espejitos famosos, facilitó la creciente apropiación de esa tradición popular por parte de los autorregulados, favoreciendo su paulatina banalización como patrimonio cultural de México en detrimento de su valor identitario, por lo que un espectáculo de origen popular devino negocito de improvisados, de espaldas a una sociedad cada vez más indefensa. La frivolidad de unos y el conformismo de los más, desembocó en una prohibición facilona sin sustento jurídico, histórico ni sociocultural, sólo con burocrático fastidio ante tanta superficialidad acumulada.