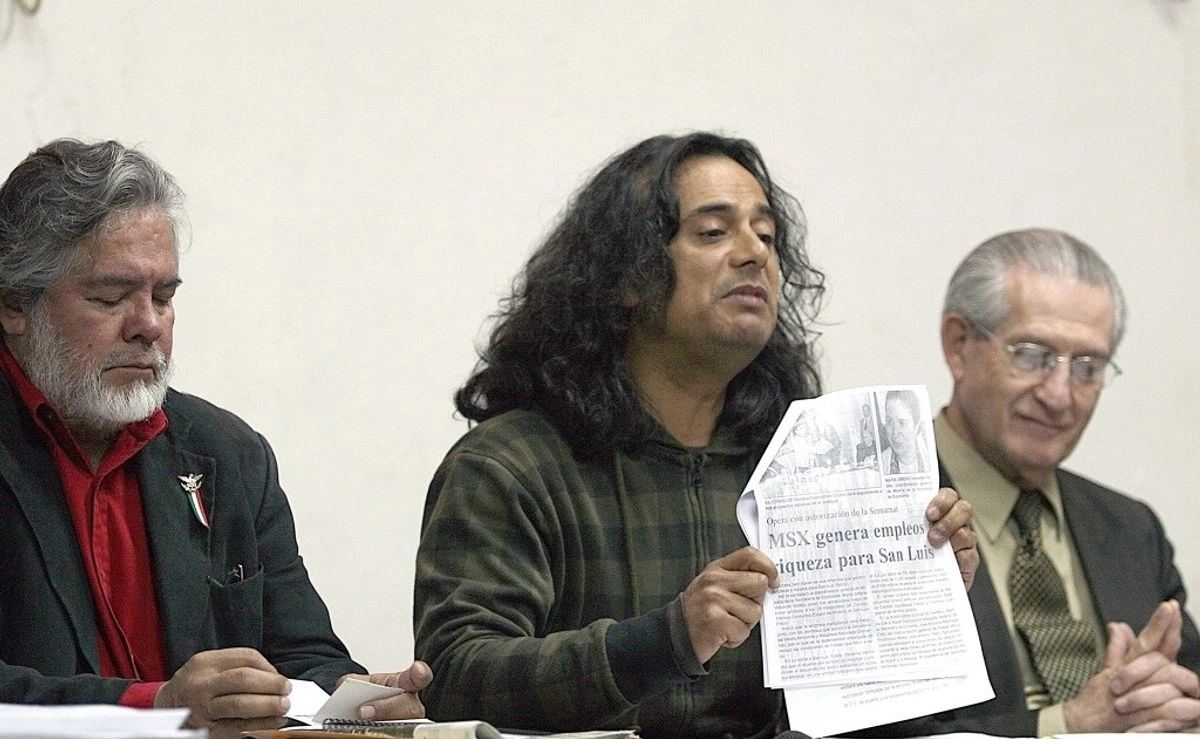Hace un año nos dejó Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
En estos días sus amigos y compañeros han vuelto a escribir sobre su compromiso social y la defensa del cerro de San Pedro contra la minería depredadora y de la Sierra de San Miguelito contra la rapiña inmobiliaria, ambos lugares emblemáticos de su adoptivo San Luis Potosí; recordamos su enfrentamiento con los mandatarios priístas de ese estado y el actual “verde” que resultó igual que aquéllos, pero también su trabajo como historiador, por sus enormes aportes a la comprensión de las fronteras culturales y la formación de lo que hoy es México.
Hace un año hablé de uno de sus libros más importantes (shorturl.at/Fnk2J); hoy quisiera recordar un artículo fundamental que publicó hace 15 años y abrió nuevas perspectivas en la comprensión del septentrión de la Nueva España y su carácter de frontera a través de Miguel Caldera y su construcción historiográfica como “capitán mestizo”. Según acostumbraba desde su tesis de licenciatura (UNAM, 1991), Ruiz Guadalajara inicia con una crítica frontal sobre lo que dicen los historiadores.
Usa a Miguel Caldera (1548-1597) para mostrar el proceso de dominación española de “la gran chichimeca” y las ideas en torno al mismo, mostrando que demasiados historiadores “han asumido como supuestas herramientas de análisis las categorías utilizadas por los españoles en su lectura de las culturas del desierto.
Quizás el ejemplo más claro y común de este proceder lo encontramos en el uso indiscriminado y acrítico… de la antigua dicotomía civilización-barbarie”, basada en la reinterpretación que hicieron los españoles del siglo XVI de la visión de los nahuas sobre los chichimecas. Sin embargo, sí hay una diferencia central entre la forma en que los españoles sometieron a las culturas agrícolas mesoamericanas y aquella en que se enfrentaron a los nómadas: la llamada “guerra chichimeca” fue “uno de los procesos más violentos de conquista y transculturación que haya desarrollado la expansión de la monarquía”.
En cuanto a Caldera, a quien el virrey Luis de Velasco hijo reconoció “como el hombre más necesario para la pacificación de los chichimecas”, fue rápidamente olvidado, hasta que a fines del siglo XIX lo rescataron los historiadores regionalistas potosinos, que empezaron a construir al “mestizo historiográfico” (su padre era español, su madre guachichil, seguramente esclavizada), luego de retomar al nómada bárbaro, salvaje, bestial, caníbal, de las crónicas del siglo XVI y que incluso en los autores más reconocidos raya en la caricatura, a la vez que en muchas ocasiones se reivindica el papel “civilizador de la religión católica y las instituciones españolas”. En cuanto al “mestizaje historiográfico”, es también caricaturesco: una versión “norteña” de la ideología priísta dominante sobre el tema: el mestizaje como vía para la “desbarbarización”. Y este medio guachichil cristiano y civilizado es un espejo de virtudes y casi un (digo yo) John Wayne de Zacatecas y San Luis Potosí.
Siendo así la historiografía, Juan Carlos Ruiz propuso voltear hacia la etnografía y la geografía cultural (y económica) y “descontinuar las apreciaciones de matriz hispana y ubicarlas como fuentes de sentido que orientaron las acciones expansionistas en la apropiación del territorio chichimeca” y no como herramientas de análisis. Para entender a Caldera y la “guerra chichimeca”, antes que nada, hay que tratar de acercarse a los chichimecas y procurar comprender sus formas de vida previas a la irrupción de los cristianos y durante los años de la guerra. Es lo que hizo Ruiz, retomó críticamente lo investigado de los “chichimecas” por etnógrafos, arqueólogos, geógrafos, historiadores y otros estudiosos, y revisando con su fina lupa y su afilado bisturí los textos de los frailes y exploradores españoles que cruzaron “la gran chichimeca”, para luego retomar lo poco que se sabe de cierto sobre el capitán Caldera y entenderlo en su situación.
Según testimonios, la mayor habilidad de Caldera era que peleaba de ambas maneras: a la española y como los nómadas, lo que lo puso al frente de un contingente que entraba donde los caballos no podían y semidesnudos y con arco y flecha combatía a los chichimecas de igual a igual y no en la desventajosa situación en que solían quedar los jinetes armados de hierro cuando los emboscaban los “bárbaros”.
Sobre eso, Ruiz inquiere sobre una posible doble vida de aquel al que cierta historiografía broncínea llamó “el conquistador mestizo”, antes de que se pusieran de moda los textos sobre “indios conquistadores”. También se decía que dominaba el guachichil y otras lenguas chichimecas.
Pero no voy a contarles más de Caldera: para eso está el texto de Ruiz Guadalajara, ameno, bien escrito, impecablemente fundamentado e ilustrativo. Sólo quería recordarlo a un año de su partida y rescatar este texto y sus conclusiones, que nos obligan a pensar la guerra chichimeca de manera muy distinta a la planteada por la historiografía tradicional, cuyo autor más leído es Phillip W. Powell (shorturl. at/5ghhY), una manera más comprensiva con los nómadas y con su momento.
El artículo de Ruiz Guadalajara está disponible en shorturl.at/YkqXg.