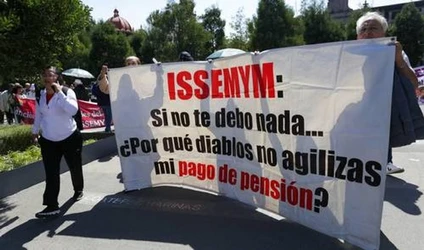Uno de los planteamientos de Hein de Hass sobre el futuro de la migración señala que ésta empieza a bajar cuando la curva ascendente del índice de crecimiento económico se cruza con la descendente del índice de la tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer). Mejores condiciones económicas, con menos hijos=menos migración.
En el caso de México, esto no funciona, porque el índice de crecimiento económico se dio en los cincuentas y sesentas, cuando en esas fechas había una verdadera explosión demográfica al registrase un índice de siete hijos por mujer. Para darse una idea, en Estados Unidos, el baby boom, después de la Segunda Guerra Mundial, fue de tres hijos por mujer.
Ciertamente, las décadas del milagro mexicano generaron una creciente migración rural urbana, pero al mismo tiempo, la reforma agraria fijó a la población ejidataria en el campo, donde se requerían más hijos para apoyar en el trabajo agrícola de aquellos tiempos. Y para remate, entre 1942 y 1964 se dio el Programa Bracero, que generó una corriente de migrantes legales y otra semejante de indocumentados.
La prístina, coherente y lógica propuesta de Hein de Hass, en la que propone el cruce de estas dos tendencias y la reducción progresiva de la migración, no funciona a nivel macro para el caso de México. Hace tiempo que ya no hay “bono demográfico”, el crecimiento económico está estancado y sigue la migración internacional.
No obstante, si consideramos la propuesta de Hein de Hass a nivel micro y analizamos determinados nichos donde coinciden estas dos tendencias, la propuesta es muy convincente.
En efecto, cuando hay desarrollo local y un número limitado de hijos por familia, la migración internacional tiende a descender de manera muy significativa. Es el caso de muchos municipios de los Altos de Jalisco que pudimos estudiar a profundidad hace unos años.
Una de las señoras que entrevistamos me informó que, de sus 18 hijos nacidos vivos, sobreviven 10 de ellos en Estados Unidos, sólo tres en la región y otros dos en Guadalajara. Las familias numerosas de los Altos se caracterizaron por enviar a sus hijos al norte, tanto así que Paul Taylor vino a Arandas a estudiar la migración, en 1930.
Esta región se caracterizó por ser católica, ranchera y migrante. Por ser católica y cristera, se distinguió por tener muchos hijos; me tocó entrevistar a señoras que tuvieron 18 hijos una y 15 otra. Pero eso ya es cosa del pasado: en la actualidad, la tasa es de dos hijos por mujer. Por ser una sociedad ranchera, se distingue por tener ranchos, grandes o pequeños, pero que son indispensables para tener animales, y desde hace un siglo han invertido sus ahorros en comprar tierra. Finalmente son migrantes, por los factores mencionados anteriormente, por tener muchos hijos y por su afán de ser pequeños o medianos propietarios e irse al norte para conseguir recursos.
Las familias del siglo XXI suelen tener dos o tres hijos y el interés de ir al norte sigue presente por la gran tradición que existe, pero no se concreta. Los padres ya no tienen interés en mandar a sus hijos al norte, como antes se hacía. Prefieren que se queden, que los ayuden, que trabajen o que estudien.
Y hay oportunidades para todo; la Universidad de Guadalajara tiene dos campus con múltiples carreras, uno en Tepatitlán y otro en Lagos de Moreno, con cientos de estudiantes que llegan de la región aledaña. Uno de esos estudiantes dijo en una entrevista que tenía que estudiar, porque si no, su papá le quitaba la camioneta. Otra, en cambio, trabajó en la maquila de costura para luego poder ir a la universidad.
En cuanto a las oportunidades laborales, hay una decena de ciudades medias en la región que requieren de profesionales y servicios. Además, hay empresas de todo tipo: grandes grupos lecheros, que se abastecen de los ranchos; numerosos criaderos de puercos y varias megaempresas dedicadas a la producción de huevo, con alta tecnología.
Por otra parte, en la región hay varias tequileras importantes y muy reconocidas, como Siete Leguas, Centinela, Tapatío y Cazadores, con varias marcas; hay también fábricas de azúcar de agave. Todas estas actividades requieren de su articulación con el campo y la producción agrícola, que necesita de numerosos trabajadores. Para añadir, hay fábricas textiles, de metalmecánica, dulces, rodamientos, calzado, maquila de ropa, etcétera.
Pero quizá el indicador más relevante de que la emigración ha dejado de ser una alternativa se refleja en los índices de inmigración. Desde hace varias décadas, se percibe la llegada de migrantes a los Altos de Jalisco para trabajar en las cosechas y en los campos agaveros, que provienen de los estados de Oaxaca y Chiapas.
Por varias décadas, los migrantólogos nos hemos dedicado a estudiar y explicar la emigración internacional, pero ya es tiempo de pensar en que este proceso puede cambiar e incluso terminar, especialmente la migración irregular. Obviamente, se dará de manera procesual y a partir de casos, regiones y circunstancias específicas.