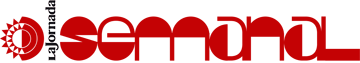 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 27 de octubre de 2013 Num: 973 |
|
Bazar de asombros Braque, el patrón Concha Urquiza y la Basho en las versiones El poeta que no quiso publicar en Londres Poemas El viejo poeta Columnas: Directorio |
Luis Guillermo Ibarra Natalia Ginzburg: la hazaña de lo elemental La memoria puede ser también la hazaña de lo elemental. Un cobijo en el que las palabras y las cosas se desempolvan y cambian su rostro. Ese lugar en donde la guerra amortigua su dolor en las más recónditas verdades y en las más necesarias mentiras. Natalia Ginzburg supo de esto y de más. Encontró en la escritura los instrumentos exactos para rehabitar de nuevo esa Italia inestable, envuelta “entre esperanzas y nostalgias”, “entre una multitud de memorias y sombras”. Supo del legado de un derrumbe. Ahí buscó de manera incansable las certezas y la fe arrancadas en los abismos de la historia, además de esa ciudad perdida de la que sólo encontró escombros y una angustia que se convertiría, como en el poema de Borges, en uno más de sus instrumentos de trabajo. Nació en Palermo en 1916. Vivió en medio de una efervescencia cultural y editorial italiana. Participó desde muy joven en las corrientes ideológicas progresistas y antifascistas. Hija de un maestro universitario y de una abogada socialista, se casó en dos ocasiones: la primera con el editor Leone Ginzburg; la segunda con el maestro universitario Gabriele Baldini. Fue amiga de Cesare Pavese y Carlo Levi, padeció en carne propia la persecución judía durante la segunda guerra, en donde sería asesinado su primer esposo. La última parte de su vida participaría activamente en política, llegando al parlamento italiano. Moriría en Roma en 1991. Palermo, Turín y Roma serían las constantes escalas en esa búsqueda de la felicidad humana; búsqueda que sería, desde un principio, uno de los temas esenciales de sus novelas, como bien lo muestra la primera de ellas El camino que va a la ciudad (1942). En ese mundo alimentado por personajes que solventan su necesidad de vivir por medio de la huida constante, encontraríamos las diversas tonalidades de la infelicidad, del desencanto y las nuevas formas de sensibilidad heredadas por la segunda gran guerra; formas que supo representar Ginzburg con un tono humorístico de una claridad e inteligencia casi montaigniana.
Natalia Ginzburg, en uno de sus más valiosos ensayos, nos explicaba que la felicidad le da mayor fuerza a la fantasía y la infelicidad despliega las alas de la imaginación. La escritora, por lo menos así lo dicen la mayoría de sus obras, estuvo más determinada por las fuerzas imaginativas. Este impulso le permitió ver el verdadero rostro de las cosas: descubrir una felicidad que es una mentira, describir un pueblo que causa horror en su retrospectiva y a unos hombres en los que se oculta su ideología fascista en sus acciones más cotidianas. En la mayoría de sus novelas – Todos nuestros ayeres (1952), Las palabras de la noche (1961), Léxico familiar (1963), Familia (1977)– la aventura se vuelve una forma de despojo que clausura la dicha en el proyecto de vida de los personajes, los cuales se sumergen en “días inmóviles” o en la resignación de “deseos nimios y extravagantes cuando ya han dejado de desear nada”. Al hablar de esas aventuras fallidas y fracasadas, de esas ciudades que se mueven como puntos inquietos, de las que huyen de manera constante los personajes, es inevitable no mencionar el retorno a la Ítaca perdida; el retorno a la mirada de ese espejo roto del pasado. Ginzburg se hunde en ese vitral geográfico para presentarnos la exhaustiva marcha de la desilusión. Se regresa a los escombros, a las ruinas de las vidas vacías de estos personajes que borran y reescriben sus derrumbadas genealogías a partir del “léxico familiar”. Es aquí donde lo irreconciliable adquiere un carácter de legitimidad que le da un nuevo sentido a las conductas de esta sociedad europea emergente después de la guerra. Sin duda alguna, estas gravitaciones las encuentra Natalia Ginzburg, como por azar, en las “impresiones mínimas”, “en las voces, en el barro, los paraguas, la gente, la noche”, en ese almanaque de las cosas en donde se encuentra el aliento de la memoria humana que ha dejado “el paso incansable y ligero de los muertos”. Volver a sus ensayos y a sus novelas, es asomarnos a toda esa tradición que tendrá eco en la microhistoria italiana, de la que su hijo Carlo Ginzburg sería un extraordinario representante, o a esa trampa renovadora que sigue fingiendo el fin de la novela como género literario. |

