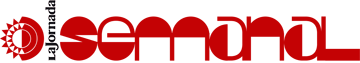 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 27 de octubre de 2013 Num: 973 |
|
Bazar de asombros Braque, el patrón Concha Urquiza y la Basho en las versiones El poeta que no quiso publicar en Londres Poemas El viejo poeta Columnas: Directorio |
Francisco Torres Córdova Las letras de la voz También nacemos en el soplo de una lengua, en un tramado de sonidos y texturas para pensar y contener el vértigo del mundo. Es una vieja verdad que cada vez que se articula en la intención de apenas una sílaba condensa la frágil condición humana: la palabra inicial de una criatura cruza el umbral entre la inercia vital y la lúcida presencia. El poder del nombre inaugura al otro, a uno mismo y al espacio que nos separa y nos vincula. Cuando lentamente crece la palabra su torrente de uso amplio, eficaz y cotidiano en las vueltas del cerebro, de pronto ya es recinto en que resuena la conciencia, y en cada lengua la conciencia tiene una mirada solamente suya, una íntima textura que abarca y desentraña los matices de su entorno, una identidad que labra desde adentro el iris de los ojos con que mira y a su vez la mira el mundo. Y quizás entonces, en algún momento extraño, oblicuo al tiempo que nos dice, se abre el espacio en que gira la doble espiral del lenguaje en el poema, ahí donde habrá de apoyar la voz su resonancia. Pero la voz, bien sabe, tarda en llegar a la escritura, en conocer su peso, color y fuerza y saber todas las letras, todo el alfabeto de su aliento. Para que la propia voz siquiera se pretenda en la escritura del poema, de ser iniciática y total, memoria compartida, la palabra posible y su esperanza de nuevo habrán de hacerse ajenas y callar en la garganta de las cosas, en el pulso de la innata soledad sin estridencias que las llena. En medio de la abundancia y turbulencia del lenguaje, que es el lecho en el que yace y se fecunda, la voz genuina inexorablemente desemboca en el silencio. “Todo poeta auténtico atraviesa, pienso, por crisis similares y por esto decimos que cada poema que escribimos es como si fuera el último. Una vez que el poeta ha asimilado las cosas que su temperamento ha reunido del mundo exterior, siente el vacío dentro de sí, le parece estar en la selva oscura, –como alguna vez la llamé– solo y sin ayuda. Entonces comprende que es preciso, so pena de muerte, abandonarse a ese vacío. Su momento más difícil es esa lucha por descubrir la voz que se identifique y se incorpore a las cosas que quiere crear, o si se prefiere, que al nombrarlas, las crea. El punto máximo al que tiende el poeta es poder decir ‘hágase la luz’ y que se haga la luz”, afirma Yorgos Seferis (“La lengua en la poesía griega”). En el profundo roce del lenguaje con el filo de las cosas se afinan y dilatan los registros de la voz, la de cada uno que sólo así también es al final tantas otras que en ella se convocan o se encuentran. Si lo logra, si se cumple a sí misma esa promesa larga y minuciosa, cada puntada en el telar armado con las fibras de las letras adquiere el relieve de esa identidad precisa que al decirse así y no de otra manera se desprende y se hace nuestra: “Con una vela basta/ Su suave luz/ conviene más/ será más cálida/ cuando vengan del Amor/ las Sombras cuando vengan.// Una vela basta./ Que la habitación esta noche/ no tenga mucha luz./ Todo en el ensueño/ y en la evocación/ y con poca luz–/ así en el ensueño/ tendré esa visión/ para que vengan las Sombras/ del Amor para que vengan” (“Para que vengan”, C. P. Kavafis. Versión de FTC.)
|

