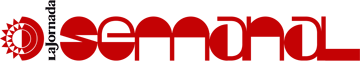 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 19 de agosto de 2012 Num: 911 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Paisajes del origen y Máscara de falsa juventud La objetividad no existe El doble Chevalier d’Eon Chavela Vargas, La 20, cartografía Columnas: |
Enrique Héctor González Fernández de Lizardi: en fe de una aféresis Podrá polemizarse acerca de si la narrativa mexicana se inicia propiamente con El Periquillo Sarniento (1816, aunque sólo aparece completo hasta 1825), en virtud de que la novela novohispana, escasa y desprestigiada frente a la poesía y el teatro, apenas cosecha algunos títulos recordables: Los sirgueros de la virgen (1620), de Francisco Bramón, los Infortunios de Alonso Ramírez (1690), de Sigüenza y Góngora, o los relatos alegóricos, tan afines a los Sueños de Quevedo, que en 1792 publicó Joaquín Bolaños bajo el paradójico título de La portentosa vida de la muerte. Lo que no sería posible regatearle a José Joaquín Fernández de Lizardi es el mérito de ser el “mero mero” –redundante y muy mexicana aféresis de la voz “primero”– si pensamos en términos de la ficción humorística nacional. No son pocas las virtudes literarias e intelectuales de Lizardi. Aparte de haber introducido el tono lúdico en la novela de nuestro país y de haber escrito obras que, si bien han de apreciarse de manera sincrónica, conservan cierto atractivo intrínseco, se puede agregar que es el primer polígrafo de Hispanoamérica (escribió poesía, fábula, teatro y mucha crónica periodística, aparte de sus cuatro consabidas novelas) y un escritor en el más pleno y moderno sentido de la palabra: guía intelectual en tiempos tan atribulados como los de la Independencia; promotor literario, desde 1820, de la Sociedad Pública de Lectura, que funcionaba a partir de suscripciones y removía y hacía circular las obras entre los lectores, además y después de la actividad esencial de su vida: la de redactor, dueño y fundador de periódicos (El Pensador Mexicano, 1812, es el más conocido entre ellos, pues su nombre fue asimismo el seudónimo que le dio prestigio, pero también se recuerdan Alacena de frioleras y El hermano del perico) que contribuyeron en la formación de una incipiente conciencia independentista en la sociedad de hace dos siglos. Y en eso también es pionero: fue el primer periodista preso por sus ideas críticas, por su expresa voluntad de hacer pensar.
Sin duda El Periquillo Sarniento es la novela que, hasta hoy, lo ha confinado a esa suma de malentendidos que llamamos fama. Pero para un lector moderno, tan anacrónica inserción de la picaresca española en territorios de ultramar, con un desangelado protagonista que se da cuenta del mal y busca enmendarse, poco tiene que hacer frente a su novela verdaderamente humorística, Don Catrín de la Fachenda, donde supo retratar con gran ingenio al tipo singular en quien se reúnen las grandes paradojas que en él observa uno de los antagonistas de la historia: “Caballero sin honor, rico sin renta, pobre sin hambre, enamorado sin dama, valiente sin enemigo, sabio sin libros, cristiano sin religión y tuno a toda prueba”. La ambivalencia de este librepensador de la holgazanería es mucho más atractiva que el didactismo del Periquillo, pues apela al “pelado” de una manera directa y espontánea, en una suerte de contenido elogio “a un género de nobleza que pueden tener las almas toscas: el cinismo”, según observa Agustín Yáñez, para quien tal descaro no ha de entenderse como vergüenza sino en su condición de voluntad de autarquía. Oblicuo feligrés de una fe infecunda, don Catrín ama la juerga y los prestigios prestados. Es un “amanezquero”, como él mismo se define en la novela: alguien que vive al día. Acaso podríamos discutir si es o no plausible la dosis de valentía involucrada en su actitud displicente, pero no la pertinencia de un tan preciso como poliédrico examen del sinsentido inherente a una vida entregada al ocio, al vicio y a la mera diversión de vivir peligrosamente. |

