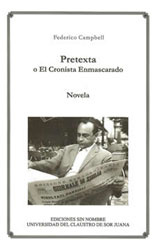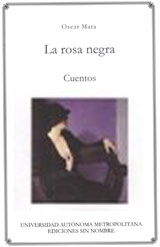|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 22 de julio de 2012 Num: 907 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Dos poemas Manuel Rojas, un chileno del mundo Martín Adán y la otra vida Pedro Lemebel y la poética de la agrietada memoria Mendigos y clochards Los hermanos Grimm: Gerassi desnuda a Sartre Leer Columnas: |
Con el pretexto Enrique Héctor Gonzaléz
El escritor reedita su novela luego de treinta y dos años y, como a Pierre Menard, el tiempo le escarmena (o escatima o tima solamente) el contexto para que la historia diga otra cosa (o algo por el estilo). Y es precisamente una cita de El contexto, de Leonardo Sciascia, autor de cabecera de Campbell y sobre quien escribió alguna vez el ameno y precavido ensayo La memoria de Sciascia, la que sirve de epígrafe a esta novela escrita en tiempos priístas y reeditada cuando ya todos sabemos a quién le dan pan que llore. Se trata de una historia política y a pesar de ello elaborada y sutil, atractiva y redonda, en absoluto coyuntural u oportunista. La adjetivación favorable obedece quizá a que escapa –la atmósfera es de espionaje– de la circunstancia inmediata de su anécdota (un autor fantasma, pagado por el Poder, escribe un libelo, bajo el brumoso apelativo de Bruno, con el fin de desacreditar, destruir la imagen de cierto intelectual –antiguo maestro suyo– que es crítico del sistema) para morderse la cola y convertir esa abyección moral en deliberado refugio y puesta en juego (y en duda) de su propia existencia como escritor paranoico que sufre la angustia de ser descubierto o formar parte de una trama cuyos hilos desconoce. La reedición del libro, treinta y pocos años después, parece algo más que un buen pretexto para celebrar los setenta de vida de Federico Campbell (Tijuana, 1941), periodista, entrevistador y escritor confeso de unas cuantas novelas que, acaso por la circunstancia de los dos primeros oficios, no han recibido la atención que merecen. Porque Pretexta, sin ir más lejos, fue elogiada en su momento (1979) en razón de las diversas virtudes metaliterarias que la animan; y el beckettiano monólogo Todo lo de las focas (1982) participa de una hibridación del lenguaje poético y dramático como ninguna novela, corta o larga, lo hizo antes o después, si exceptuamos Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Y sin embargo, Campbell no ha sido reconocido ni leído suficientemente en su faceta de narrador. El riguroso retrato del profesor Ocaranza al que se entrega Bruno Medina es lo mismo un ejercicio de imaginación policíaca que una paciente reconstrucción del yo. El libro, entonces, deja muy atrás el situacionismo propio de la narrativa política para alojarse en un más allá de índole metafísica, ontológica. ¿Es la personalidad propia una construcción de los otros que nos encargamos de certificar en aras de oscuras intenciones? ¿Es el otro un espejo “que me da plena existencia”? Cosío Villegas, Revueltas o algunos otros intelectuales que radiografiaron la podredumbre del sistema en los años sesenta y setenta asoman hechos jirones detrás de Álvaro Ocaranza, quien los trasciende, por cierto, en virtud de que se trata de un personaje de ficción del cronista enmascarado, que a su vez es y no es Campbell, es y no es el joven escritor siempre dispuesto a ultimar a sus maestros para poder existir. Como en el “Pierre Menard” de Borges, el tiempo ha trabajado estos treinta y dos años en favor de Pretexta. Sin proponérselo, Campbell ha anticipado el climaterio de nuestra actual superchería política, la menopausia de un sistema que ha perdido su fertilidad en la medida en que se ha ajustado mil veces para sobrevivir, “haiga sido como haiga sido”. La diatriba contra Ocaranza sigue siendo vigente porque de ese modo, sedicioso y oscuro, se sigue manejando una clase política que, aun cambiando de PRI a PAN, no deja de urdir la misma tela emponzoñada donde la mentira es la araña mayor. Sólo que la historia sigue recorriendo las islas de nuestra vida pública como el otoño lezamiano, y ya no es necesario vituperar a un hombre para dejarlo fuera de la jugada: ahora se estila pasarlo por el narco del triunfo. Pasar por el espejo Jaime Labastida
¿Qué es un veedor? El concepto ha caído en desuso. Se trata de un arcaísmo. En sus orígenes, la forma del verbo español ver exigía una duplicación en la vocal y se decía (y se escribía) veer. De ahí veedor, aquel que mira con atención (o con curiosidad) las cosas. Sin embargo, en la España medieval un veedor era, además, un hombre que tenía un oficio: el de vigilar que se cumplieran las ordenanzas, en las ciudades y en las villas, de los gremios encargados de los bastimentos. En sentido amplio, un veedor es un hombre que visita e inspecciona y advierte, así, lo que sucede. Había oidores, ministros de toga que en las audiencias del reino dictaban sentencias y participaban en los juicios. Había oidores, pues, como había veedores. Oidor era hombre especializado en oír, mejor dicho, en oír bien, en discernir la verdad en la maraña de palabras que estaba obligado a escuchar. Veedor, a su vez, era el hombre que sabía ver y podía juzgar en consecuencia. Ahora, Juan Guillermo López resucita la palabra y se autocelebra como un veedor. Pero, ¿qué ve este veedor? La primera respuesta que nos asalta es que se ve a sí mismo; antes que otra cosa, el oficio de este veedor consiste en verse a sí mismo. ¿Qué ve el veedor, cómo lo ve y a través de qué instrumento? La respuesta que se nos ofrece es clara: se ve a través de un espejo. Por eso, las dos secciones iniciales del libro responden a los títulos “Don del espejo” y “Espejo que no refleja nada”. Lo primero que se mira en el espejo es el rostro propio, el rostro del que mira. Por esto en la poesía de Juan Guillermo López hay una mirada, sí, pero una mirada que no va de manera directa hacia las cosas, sino que pasa, para verlas, por el espejo. ¿Qué efecto se obtiene, al mirarse a sí mismo y, de igual manera, al ver a las cosas a través del espejo? Una sensación de distancia, una certidumbre de alejamiento. Lo que el poeta ve en el espejo (en el vidrio que ha recibido una capa de azogue, en el cristal de un estanque o en el espejo de palabras que forman el poema) son imágenes. Diría más, imágenes detenidas, privadas de tiempo. Vayamos a los versos con los que se abre el libro: “El tiempo se detiene/ y al anular su efecto sobre el mundo/ refleja solamente lo que quiere.” El vínculo entre el tiempo y el espejo es un vínculo vacío: el espejo detiene el tiempo. El espejo es un “lugar donde calla la memoria”; el “cristal de agua” muestra que, en su fondo, el poeta es “sólo imagen” y que “nada de realidad atestigua” su paso. “La voz no existe entonces. En la noche, el silencio.” Adviértase: en el espejo no existe la voz, no hay un sonido, sólo el silencio. Da la impresión de que, si hubiera palabras, serían sólo palabras escritas, jamás dichas. Así, “la imagen escapa del sonido para desesperar ante el espejo”. En la segunda sección del libro, esta ausencia de voz, este silencio se determina aún más: “el tiempo ya no es”, aun cuando “en otro lado debe estar la vida”. ¿Qué intenta, pues, el poeta? ¿“Buscarse en un espejo que no existe”? Hay un verso, un endecasílabo magnífico, un endecasílabo yámbico perfecto, decisivo, a mi juicio, en el conjunto del libro: “El diálogo brutal de los objetos.” ¡Hermoso verso! Los objetos sostienen “un diálogo brutal”. ¿Entre sí? ¿Con el hombre que los mira? Pero el veedor, a su vez, ¿solamente los mira y, además, a través de un espejo, quiero decir, nunca de una manera directa? ¿Los toca? ¿Los acaricia? ¿Los transforma? ¿Juega con ellos? Hay en todo el poema (pues considero este libro como un solo poema dividido en cuatro partes), una angustia infinita, una melancolía imposible de soslayar. ¿Qué queda? El “vacío, esa otredad detrás de cada cosa,/ ese nadar en un río que nunca es” ya que sus corrientes van “hacia ninguna parte”. Así, el poeta no se engaña y nos dice: “La realidad ocurre en otro lado”, o sea, en este lado del espejo, en el lado que el poeta abandona para hundirse en imágenes (de sí mismo, del mundo): “Volver al silencio./ Ausencia,/ hueco y piedra,/ espejo de la voz que no se nombra.” Por estas razones, “El veedor vio su cuerpo como un sueño” y, ya invidente: “busca en el espejo/ la imagen que le acosa”. La conclusión es rotunda en el verso final: “Permanente Babel es el silencio.” Es decir, ni siquiera en lo más profundo del silencio se puede hallar el sentido de las cosas; ni sólo en el silencio es posible oír (o ver) lo que las cosas significan. Al final, hay sólo un vacío. La poesía de Juan Guillermo López es, sin duda, hija directa de los Nocturnos de Xavier Villaurrutia y se inscribe en esa misma pasión, mortal y desolada. A cien años de Strindberg Edgar Aguilar
Cuando Edgar Allan Poe deliraba en las calles de Baltimore y luego moría miserablemente en el hospital universitario de Washington –según las crónicas de la época–, aquel fatídico año de 1849, “en el tercer piso de una amplia casa cerca de la iglesia de Clara en Estocolmo, el hijo del agente viajero y la criada de casa despertó a la conciencia. Las primeras impresiones del niño, tal cual lo recuerda años después, fueron miedo y hambre”. Así, del otro lado del Atlántico, August Strindberg (1849-1912) saludaba al mundo. En el centésimo aniversario de su muerte, Strindberg: el alquimista infernal del teatro, de Víctor Grovas Hajj, “pretende hacer un homenaje a quien fue uno de los transformadores del teatro moderno”. Homenaje que cumple como nota biográfica, aunque adolece de una más profunda compenetración en la obra dramática del escritor sueco. No obstante, hay en el presente estudio varios aspectos sobresalientes, a pesar del tono y el estilo académico del autor y de una serie de erratas a lo largo del libro, donde se integra una breve pieza de Strindberg y un modesto dossier, al final del mismo, dedicado a él. En la figura de Strindberg se unen y complementan una infinitud de caracteres y de aficiones de diversa índole (la alquimia, la pintura, la historia, el ocultismo y la teosofía, entre otras), aunado a su visión trágica y visceral del matrimonio, que lo marcaría para siempre y desarrollaría en obras posteriores como Infierno. Sin embargo, una de sus más grandes aportaciones, como bien lo menciona Víctor Govas, está en su concepción del teatro: “Strindberg señalaba la relación entre sus obras ‘de cámara’ y los conciertos ‘de cámara’ y como sabemos, la relación entre la música y la acción como contrapunto en estas obras contribuía a la ‘polifonía’ que buscaba Strindberg en estas obras cortas y desnudas de toda construcción naturalista.” En efecto, el vínculo música-teatro es apenas el punto de partida de una compleja y novedosa obra dramática que vislumbraba ya en su economía de medios escenográficos, en el innovador manejo de luces para dar una mayor expresividad a los actores, en su desenvolvimiento escénico, en la interacción más cercana con el público –Strindberg crea su propia compañía y funda su Intima Teatern para dicho propósito–, en la resolución psicológica de sus personajes y en la contención emocional de sus dramas, lo que a la postre se convertiría en la culminación del teatro moderno, como preámbulo del surrealismo y del teatro del absurdo, a contracorriente de representaciones más convencionales de su tiempo, como las de Ibsen y Chéjov. Muchas enseñanzas podemos obtener del libro reseñado, como el hecho de que Strindberg, además de genial compositor de dramas, fue tanto un pensador brillante y sumamente prolífico como un hombre impulsivo, caprichoso y de marcados conflictos religiosos, con un delirio de persecución enfermizo, tal vez a la manera de su admirado Allan Poe, de quien afirmaba había encarnado en su espíritu.
El compilador de esta abundante selección ha publicado tres decenas de libros sobre niponología e islamología, entre los que se cuentan Santoka (70 haikus esenciales), El corazón del haiku (La expresión de lo sagrado) y El espacio interior del haiku. Evidentemente, Haya es uno de los más grandes conocedores, de habla hispana, de este género de belleza y precisión relampagueantes, y esta selección, notable por la edad de los autores que la componen, confirman a plenitud el aserto.
Quizá mejor conocido como ensayista e investigador, así como por haber publicado un exitoso curso de redacción, Mata es al mismo tiempo un cuentista de voz tan sólida como provista de fluidez, y esta rosa negra es un delicioso testimonio. Seis son las piezas que componen el cuentario, engarzadas a la manera de perlas en un collar, de modo que cada una de ellas, para verse enriquecida y complementada, requiere la presencia de las otras, aunque por sí misma ya posea su propia especificidad. |