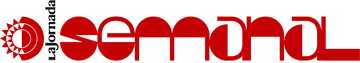 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 8 de julio de 2012 Num: 905 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Monólogos compartidos Adalbert Stifter: un Ulises sin atributos en busca del tiempo La invasión de la irrelevancia, televisión Julio Ramón Ribeyro y El jardín de los Columnas: |
Verónica Murguía Distopías Las distopías, tan de moda ahora después del resonante éxito de Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, suelen atinar. Es una idea melancólica, pero una rápida mirada sobre este género que conoció su esplendor en el siglo XX, lo comprueba. Algunos escritores se dieron cuenta de que el drama que determinaría la fisonomía de nuestras tragedias se presentaría en un escenario novedoso, y que el gran villano, el exterminador de hombres, ya no eran el Diablo, el Destino o la Pasión. Descubrieron que el Mal, en la peor de sus facetas, estaba contenido en el Estado y su séquito de horrores. Pienso en Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, publicada en 1921 y que prefiguró tanto al gobierno totalitario que encabezó Stalin, como al Gran Hermano, ubicuo y abrumador representante del poder en 1984 y presentido por George Orwell. Zamyatin, escritor lúcido y temerario, fue reprendido, arrestado y enviado a Siberia por “burlarse de las políticas del Zar”. Después de la Revolución de octubre, este bolchevique ejemplar descubrió que la censura del régimen comunista podía ser tan férrea como la del Zar y escribió Nosotros, la feroz alegoría que le valió el exilio fuera de la Unión Soviética para siempre. Obviamente Nosotros fue prohibido y, puesto que hablamos de los rusos, fue transcrito a máquina, se hicieron copias con papel carbón, ejemplares manuscritos y mimeografiados. Circuló de mano en mano, clandestina e ininterrumpidamente durante décadas, ejemplo perfecto del curioso fenómeno llamado samizdat. Este heroico método de edición y distribución consistía, simplemente, en copiar los libros prohibidos de forma doméstica y secreta para repartir entre conocidos, con la esperanza de que alguien tuviera tiempo y energías para crear más transcripciones y aumentar el “tiraje”.
Nosotros fue leído con un fervor atizado por el miedo y por la certeza de que esa lectura era un acto libertario, que los momentos que el lector pasara sumergido en la historia eran un auténtico escape de la represión. Los habitantes de la distopía creada por Zamyatin viven en casas de vidrio, lo cual hace imposible que exista la vida privada. Prefiguró al Gran Hermano orwelliano y la sociedad homogénea de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Orwell, quien aceptaba con naturalidad la influencia de Zamyatin, afirmó que Huxley se había inspirado en Nosotros, pero éste lo negó hasta el final, argumentando que Un mundo feliz era, sencillamente, la refutación del optimismo implícito en la obra temprana de H. G. Wells. Huxley, Orwell, Vonnegut, Bradbury, Bulgákov… La lista de los padres de la distopía es larga, cosmopolita y brillante. A pesar de su heterogeneidad, todos coinciden en que el proyecto de los Estados es la creación de sociedades aturdidas por la propaganda, el miedo y, en el caso de los críticos del capitalismo, el consumo. Estados Unidos, la Unión Soviética, la China de Mao, el Khmer Rojo y los países musulmanes gobernados por las formas ortodoxas de la Sharia, han hecho, todos, apariciones más o menos disimuladas en estos libros. Una ojeada a los periódicos demostrará hasta qué punto estos escritores han sido visionarios, en el sentido más estricto del término. Ahora, naturalmente, en la literatura distópica el Estado comparte su lugar de Mal mayor con las compañías del mundo capitalista. En Neuromante, de William Gibson, mordaz padre del ciberpunk (y creador del término ciberespacio), ya las zaibaztu, las corporaciones japonesas, sustituyen al Estado. Y así en Mujer al borde del tiempo, Ella él y eso, de Marge Piercy; Orix y Crake y El año del diluvio, de Margaret Atwood; La muchacha de cuerda, de Paolo Bacigalupi, en la que el gigante Monsanto, con el nombre de Agrigen, ha destruido todos los cereales y las frutas no modificadas genéticamente del mundo y un largo etcétera. Las constantes serían, quizás, el amargo presentimiento de que el dinero mueve al universo y de que no estamos hechos para ser felices. Ni libres. En todas estas novelas los pobres son cada día más pobres y los ricos son obscenos y poderosos. La naturaleza está al borde del colapso, las mujeres son tan maltratadas como siempre y la propaganda más burda satura los cerebros de la mayoría. La guerra no varía, aunque el enemigo cambia constantemente. Los presidentes no son más que voceros, la verdad nunca se sabe, la tele es veneno. Para los mexicanos, la verdad, esto ni es tan difícil de imaginar. |

