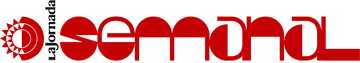Francisco Torres Córdova
[email protected]
Tres distancias
Tocar para decir. De la distancia que se tiende y alarga en las cosas, que descansa en ellas y de ellas parece que se nutre, llegar a la piedra y trazar la figura de bisontes, leones, panteras, búhos o hienas, un grupo de caballos y el impulso de las huellas en hematita terrosa de una sola y múltiple mano, para decir una presencia, para acercarla a otras. Hace 32 mil años en la Cueva de Chauvet como ahora frente al contorno de la propia mano en el vaho incierto del espejo, el tacto rojo sangre cruzando esa distancia, templando su horizonte, leyendo sus arcillas y relieves mucho antes de la primera letra erguida en el silencio. En el vértigo de la más pura infancia de la voz –y de los ojos–, poner las manos en el mundo para ser su resonancia, para hacerlo una criatura y alcanzar sus bordes con la punta de los dedos y así decir su nombre impronunciable, en un acto –acaso un arrebato de conciencia– que entonces inaugura la tosca, quebradiza intimidad de toda una especie encandilada frente al fuego lento del asombro primigenio.
Decir para ver. Es el borde de la tarde; es la tibia humedad de su distancia que desciende al mar, la curva sonora de sus múltiples orillas ya cerca de la noche. Es la habitación de techos altos y paredes blancas detenida un instante en una luz que ya trama sus sombras de seda en los rincones. Es el tiempo así de pronto hilado todo junto, sostenido en la cima de uno de sus vuelos. A un lado de la pequeña ventana, ala de ángel o cresta de ave vigorosa, despunta un arpa su altura milenaria. Sentada frente a ella, la espalda desnuda y firme, una joven mujer despierta una a una las notas ovilladas en las cuerdas, y en racimos de ritmos y pausas en el aire las congrega. Es la sinuosa y dilatada oscuridad de su cabello; es la luz que se desteje por sus hombros bajando a la cintura, y son sus ingles y su nuca ocultas y perladas de un sudor que abre sus aromas, que incita la sed que abrigan sus caderas. Es el arpa que avanza entre sus brazos y rodillas, y es el viento tomado por el roce de las notas en los dedos y las suaves honduras de la pelvis.
Decir para tocar. Porque la distancia no siempre la salva el afán de la caricia, la palabra se empeña en ocuparla, en despertar en sus amplias espirales de vacío el roce del sentido entre las manos y las cosas, entre las cosas y el silencio que las piensa. Dejar que las palabras tañan la textura de la vida y conmuevan las fibras de sus nombres, aunque sepamos que al final “queda rota la lengua”, como dice Safo todavía. Y sin embargo, en esa soledad el poema tiende sus palabras como manos memoriosas: “A veces, solo en la calma/ de la alcoba, me estremece/ la evocación. En la palma,/ como entonces, me parece/ sentir el trémulo peso/ de tus pechos, que en el beso/ me ofrecen, para que muerda,/ todo el bulto de la vida./ ¿Ves tú? La memoria olvida,/ pero la carne se acuerda.” (Tomás Segovia.) |