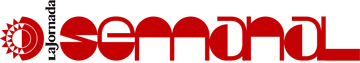 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 13 de mayo de 2012 Num: 897 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Monólogos compartidos Los luchadores y el cine Eduardo Lizalde, tigre mayor Lizalde narrador El tigre en la chamba Lizalde o la poesía del resentimiento Rilke y Lizalde: la guerra de las rosas El Cinema Rif de Tánger Columnas: |
Verónica Murguía Los juegos del hambre Una de las consecuencias felices que tuvo la aparición de Harry Potter fue el repentino surgimiento de millones de niños lectores que se convirtieron en adolescentes a la par del protagonista. Esos niños apagaron, por lo menos durante el tiempo que les tomó leer los libros de la serie, la televisión. La lectura retomó el carácter gozoso que debe tener, al menos en los libros infantiles, y se despojó del aura de beatitud y corrección política que la lastraba. Los autores de libros infantiles se encontraron en la rara situación de ser aceptados en las editoriales, así que se pusieron a darle. Todos sabíamos que cada vez que los lectores de Harry Potter cerraban una de las entregas, se miraban entre sí y se preguntaban “Y ahora, ¿qué hago?” Las respuestas van de lo conmovedor –ibros sobre Harry escritos por niños y para niños, diseminados por internet– a lo repelente, como la serie Artemis Fowl, escrita por Eoin Colfer y patrocinada por Disney. Así, la divertida Molly Moon, de Georgia Byng; Los acontecimientos infortunados, de Lemony Snicket y una larga lista en la que, como en todo, abundan los malos y escasean los buenos. Lo peor fue Crepúsculo.
Por culpa de Crepúsculo, a los niños disfrazados de magos se sucedieron hordas de muchachitas que se arañan los cachetes mientras lloran. La prosa risueña de J. K. Rowling fue sustituida por el lento fluir de la melcocha; en lugar del humor, nos topamos con la ñoñería de Bella y Edward. Uno de los misterios de la vida es la increíble popularidad de esta serie: no entiendo. Y la he leído, porque lo considero un deber profesional. Lo que sí entiendo es la instantánea aparición de libros casi idénticos en los estantes, pues Crepúsculo, como antes Harry Potter, ha vendido millones y millones de ejemplares en todo el mundo. Como es de suponerse, si el original es malo las copias son peores, metidas con calzador en los moldes: siempre hay un triángulo amoroso, la heroína es una lela, todos son desmayantes de guapos, el vampiro es un magnate y el sexo está prohibido. Todavía más pretenciosa que Crepúsculo es El descubrimiento de las brujas, de Deborah Harkness, un tomazo que encabeza la avalancha de novelas rosas disfrazadas de novelas de terror, para adolescentes y señoras distraídas. Por eso, cuando apareció la trilogía Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, tuve desconfianza. Pero apenas leí una cincuentena de páginas me di cuenta de que estos libros son distintos. En primer lugar, la heroína, Katniss Everdeen, no es una boba en busca del amor; es una muchacha que trata de mantener vivas a su madre y a su hermana, quienes, como todos aquellos que habitan el Distrito 12, donde viven, están en peligro de morir de hambre. En un futuro distópico, en el que Estados Unidos se desintegra debido a una guerra civil provocada por la escasez, un solo estado, Panem, reina sobre otros doce y les exige tributo. A semejanza de la historia de Teseo según Apolodoro, también se exige jóvenes para ser sacrificados en la arena en “los juegos del hambre”. Collins ha mencionado a Teseo en alguna entrevista, pero no sé si ha asumido públicamente la deuda que tiene con dos novelas: El rey debe morir, una hermosa reinvención de Apolodoro escrita por Mary Renault, y Battle Royale, de Koushun Takami. A Takami le debe la anécdota, las reglas del juego, la edad de los participantes, la imposición del Estado; pero Battle Royale es de una violencia intraducible. No importa: los libros de Collins, a pesar de vacilaciones en la primera entrega, son muy buenos. Puntuales, duros, sin complacencias. Collins afirma en las entrevistas que de la guerra y los realitiy shows salió todo. Ha de ser. Hace poco Los Angeles Times publicó unas fotos en las que aparecen soldados estadunidenses posando, muertos de risa, junto a los cadáveres despedazados de talibanes. En una aparecen con un letrero en el que se puede leer Zombie Hunter; en otra, sosteniendo una mano a la que le doblaron los dedos menos el cordial; en la de allá con un par de piernas sin cuerpo. Así, el televidente está preso entre las imágenes de una guerra que lleva, oficialmente, 106 mil iraquíes muertos y 55 mil afganos y la banalidad estúpida de la mayoría de los realities. Todo protagonizado por gente que apenas tiene la edad para pedir una copa en el bar. Por un lado, la muerte; por otro, la tele, el circo, la violencia trivializada. Como aquí. |

