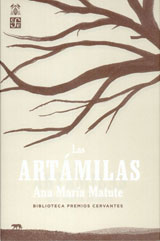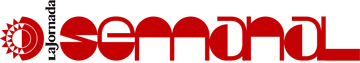 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 13 de mayo de 2012 Num: 897 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Monólogos compartidos Los luchadores y el cine Eduardo Lizalde, tigre mayor Lizalde narrador El tigre en la chamba Lizalde o la poesía del resentimiento Rilke y Lizalde: la guerra de las rosas El Cinema Rif de Tánger Leer Columnas: |
Relatos evocadores y simbólicos Raúl Olvera Mijares
La década de los cincuenta fue el tiempo ideal para leer a Ana María Matute (1926), una de las voces femeninas de la postguerra en España que más se dejaron sentir. En la década anterior, novelistas como Camilo José Cela con La familia de Pascual Duarte (1942) y Carmen Laforet con Nada (1944) habían abierto brecha. Carmen Martín Gaite, otra mujer, junto con Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Ignacio de Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan García Hortelano y, last but not least, Juan Goytisolo, formaban las filas de una milicia polifacética que, partiendo del llamado realismo social, se fue engolfando en eso que llegaría a ser la respuesta ante el boom latinoamericano por parte de la vanguardia peninsular. A raíz del Premio Cervantes, otorgado en 2010 a Ana María Matute, María Paz Ortuño Ortín decidió aderezar una selección con muestras del trabajo narrativo de la autora, en particular una novela breve y varios relatos, complementados con una entrevista realizada por la propia antóloga. Ana María Matute vio la luz del mundo en la ciudad de Barcelona, si bien la familia procedía de la región de La Rioja, de una localidad llamada Mansilla de la Sierra, donde existen unos promontorios de roca afilada que se conocen como los picos de la Artámila. De ahí proviene esta voz de probable origen prerrománico. Con el afán de evitar alusiones concretas y posibles molestias, la autora forja, en una geografía imaginaria, las tres Artámilas, la Alta, la Baja y la Grande, –o sea la de en medio–, situando en esta última el Ayuntamiento y la Parroquia. En la Artámila Baja arranca Fiesta al noreste, la novela breve, ganadora del Premio Café Gijón en 1952 y publicada en Madrid por la editorial Afrodisio Aguado. Los trece relatos aparecen –casi todos– en revistas de la época, como Garbo, recogidos después en dos volúmenes: Historias de la Artámila (Destino, 1962) y El río (Argos, 1963). El ambiente del campo, el lenguaje, los giros coloquiales no permiten a la autora negar el apego a Castilla. Las intenciones literarias de Ana María Matute oscilan entre una narración escueta más bien sobria, que renuncia a florilegios psicológicos o conceptuosos, y un carácter poético fuertemente impreso en las atmósferas, los personajes y las formas de contar abiertas. Relatos altamente evocadores y simbólicos son algunos de los que componen la última parte del libro, como “Los alambradores”, “El árbol de oro” y “La rama seca”. Otros relatos, en cambio, presentan una trabazón interna más cercana a la del cuento moderno, como “Don Payasito”, “Pecado de omisión”, “La chusma” y “Caminos”. Un tercer grupo se hallaría a la mitad, textos ubicados en una tierra forjada por la fantasía de la autora, mediante la recreación de ciertos recuerdos de su infancia, en particular las vacaciones de verano a la finca de sus abuelos, como serían “Los chicos”, “Bernardino”, “El Mundelo”, “El odio” y “Los pájaros” El muestrario de lo esencial Ricardo Guzmán Wolffer
La importancia del Museo Nacional de Antropología es tal, que el mero intento de catalogar su acervo principal es un triunfo en sí mismo. Y digo intento por las muchas piezas que no aparecen en este inventario esencial, pero las ahí mostradas son señeras de las tantas culturas que han existido en México y muestran un aspecto irrebatible de lo esencial del mexicano: su pasado histórico, que no tiene paralelo en el mundo. El libro inicia con breves textos de antropólogos imprescindibles y, ante el alud de piezas, conceptos e historias, se busca presentar el museo por salas: introducción a la antropología y doblamiento de América; preclásico altiplano central; Teotihuacan; los toltecas y su época; mexica; culturas de Oaxaca; culturas de la costa del golfo; Maya; culturas de occidente; y, culturas del norte. Con textos didácticos y concretos se acompañan una serie de fotografías de primera calidad, donde se documentan esculturas, maquetas, joyería, arte textil, coraza, orfebrería, piezas de cerámica, de piedra, recreaciones de entierros, pinturas, y varios más que ciertamente representan un reto incluir en un catálogo de tamaño casi media carta, que permite su manejo cotidiano y su fácil transporte. Otro acierto de este catálogo es mostrar la historia de cada pieza y su significado contextual. Es una invitación al conocimiento no sólo del museo mismo (de una arquitectura única y donde la música regional y otras artes confluyen en cada sala), sino al de las diversas culturas de las que apenas se muestra una parte. Habrá quien identifique como símbolo de la cultura azteca al llamado “calendario azteca” y será muy útil enterarse de su nombre correcto (Piedra del sol), así como saber un poco del significado de los relieves tallados en esta enorme piedra, pero habrá quien se limite a disfrutar la estética de esta imagen reproducida en todo el mundo para identificar a México y su herencia prehispánica, gracias a la calidad de la fotografía. Parte importante de esta selección es difundir creaciones monumentales que nos suenan conocidas, pero de las que pocos conocen el nombre y su significado antropológico (cada quien encontrará en su interior la importancia y alcance de estos trabajos imperecederos), como la “piedra de Tízoc”, el Teocalli de la Guerra Sagrada, el impresionante Ocelocuauhxicalli y muchos otros. Y también se nos recuerda que la importancia no sólo reside en el volumen de las piezas. Para ello están las piezas de cerámica o el lanzadardos mixteco, en cuyos 44 centímetros se narran dos historias de la mitología oaxaqueña en la Mixteca alta. El incensario efigie maya y las demás piezas de la sala maya denotan la importancia de esta cultura que ahora destaca por la supuesta fecha apocalíptica y cuya trascendencia va, con mucho, más allá de tan insignificante dato. Un libro imprescindible para quienes valoran las culturas de México. |