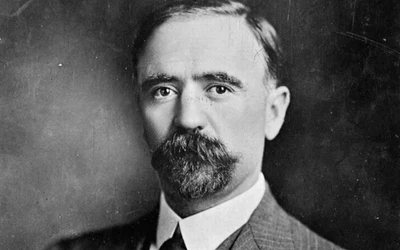“Se non è vero, è ben trovato”, dirían los clásicos. La historia, hallada en un canal llamado Iglesia sin Censura, la habría suscrito con gusto Bruno Traven.
Aurelio Santander es un contador y el gobierno federal, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, lo asigna para que realice una auditoría a las operaciones ferroviarias en el entorno de Monterrey. Su espíritu inquisitivo lo lleva a explorar otras áreas diferentes de las de su responsabilidad. Al cruzar información, encuentra que en las minas propiedad de la familia Herrera en Santa Catarina, Nuevo León, hay trabajadores que desaparecen abruptamente de los registros de las haciendas y minas cuyo dueño es Sebastián Herrera, el genearca.
Sus investigaciones lo llevan al médico Cipriano Vázquez, responsable de atender la salud de los obreros que trabajan en las minas de los Herrera. Al mencionar el nombre de Primitivo Salinas, un obrero que desapareció de la lista de los asalariados sin haber cobrado tres semanas, el médico se demudó. Tras presionarlo, el médico le hizo una confesión que entrañaba movimientos siniestros: los obreros víctimas de graves accidentes laborales o algún padecimiento insuperable eran llevados a un lugar de supuesta cura enclavado en las montañas, de donde nunca volvían. Allá también son llevados los obreros que organizan protestas, hacen preguntas incómodas o saben demasiado sobre las operaciones de la empresa.
El médico le confiesa que Primitivo había sido un trabajador modelo: fuerte, confiable y popular entre sus compañeros. Como era alfabetizado, una rareza, lo seleccionaron para auxiliar en algunas tareas al personal de las oficinas administrativas. Así se enteró de ciertos envíos nocturnos que se hacían en carros cubiertos y hacia la mitad de la noche. Su curiosidad le permitió notar que estos envíos no aparecían en los registros oficiales y empezó a indagar sobre el porqué se hacían con tal sigilo y qué era lo que contenían.
Una noche, Primitivo se armó de valor y siguió el trayecto de los carros. En la visita que hizo Santander a Esperanza, la mujer del obrero desaparecido, ella le confió que a su regreso, él llegó pálido como un muerto y en adelante empezó a mostrar una gran intranquilidad y hasta le dijo que estaba planeando buscar trabajo en alguna parte donde nadie los conociera. Dos semanas después, Primitivo no regresó a casa y ella jamás volvió a saber de su marido.
Santander continúa sus indagaciones y localiza el punto de donde parte el inescrutable carro con un cargamento y rumbo desconocidos. Decide seguirlo en su oscuro trayecto, como antes lo hizo Primitivo. Escoltado por dos jinetes, una vez que llega a su destino, el carro es descubierto y de su interior los guardias empiezan a bajar su carga. Son cadáveres. El espacio se ha acondicionado para darle uso de cementerio. Santander lo ha observado todo, y la trama infame de los desaparecidos de las minas y otros lugares bajo el control de los Herrera le aparece con toda claridad. Se retira sigilosamente y emprende el viaje de regreso.
Sumido en sus cavilaciones, Santander no percibe la presencia de cinco jinetes que se aproximan a él sino cuando los tiene a pocos pasos de los suyos. Los ve y se detiene azorado, al tiempo que uno de los jinetes se le acerca. Es Cornelio, uno de los tres hijos del patriarca. Cornelio fue al grano e hizo evidente lo que ambos sabían: el motivo por el cual algunos de los aspectos de la empresa de los Herrera no se hallaban en los registros federales. “Lo que usted ha visto parecen crímenes que deben ser reportados a las autoridades federales”.
Conteniendo su temor, Santander asintió. “Sin embargo”, sesgó Cornelio, “la oscuridad hace ver cosas que son movimientos normales en una mina, pero que pueden ser percibidos como anomalías por alguien que no está familiarizado con ellos”. En su argumento, Cornelio le señaló que un informe acusatorio de lo que había creído ver implicaría a las autoridades locales, incluso al gobierno federal, y conduciría a una situación desestabilizadora. Preferible, le indicó, hacer un informe sensato y apegado a sus facultades. Y dicho esto sacó de sus ropas un sobre y se lo entregó a Santander. Era en reconocimiento, de parte de la familia Herrera, por su arduo trabajo en Monterrey. Así Santander podría regresar a su familia, que seguramente ya lo estaba esperando.
En su auditoría, Santander se limitó a consignar números y movimientos con diligencia técnica; nada que insinuara todo aquello que él había descubierto. Antes de su partida, el patriarca se hizo presente en su hotel, para felicitarlo por su trabajo y recordarle de su discreción.
Pronto fue objeto de uno de los varios ascensos que el propio Cornelio le había augurado en su carrera profesional. Y en condición de funcionario ejemplar, Aurelio Santander murió el 15 de marzo de 1889.
Entre muchos como él, cómplices de grado o por fuerza, la diferencia significativa fue la documentación y la memoria que dejó escrita y a buen resguardo en la que refiere, con detalles minuciosos, la existencia de una red de la élite empresarial de varios estados norteños donde sus exitosos e impunes cabecillas cometían crímenes semejantes a los de los Herrera, en contubernio con las autoridades.