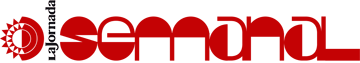 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 18 de octubre de 2015 Num: 1076 |
|
El cine y sus propiedades William Lindsay Gresham Brevísima antología El vasto Orinoco Lucinda Urrusti, pintora: Hugo Gutierrez Vega: ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |
Vilma Fuentes Con los ojos brillantes de alegría hasta las lágrimas, Ignacio Hernández me gritó, de un lado a otro de las aceras de avenida Insurgentes: “Aceptó, el maestro Gutiérrez Vega, sí, el ocupadísimo diplomático, el poeta de la ironía y la blasfemia, el mismísimo Hugo aceptó el papel de Rapaccini.” Cierto, Hernández, rey del florilegio laudatorio, no teme a los superlativos ni a las esdrújulas. El triunfo de Ignacio, al haber logrado la participación de Gutiérrez Vega en La hija de Rappaccini, única pieza teatral de Octavio Paz, era más fácil de lo que él imaginaba: la pasión de Hugo por la actuación era la del “amor que mueve el mundo”. Al acecho de cuanta proposición teatral pudiera ofrecérsele, la idea de actuar el personaje de Rapaccini era un desafío al actor y al poeta: los diálogos de esta obra se proponen más a la lectura que a la representación teatral. Octavio Paz, para decirlo en forma brutal, no tenía los dones de Elena Garro para la réplica verbal que requiere la escena. El reto era, pues, para Gutiérrez Vega, un asunto insoslayable y personal, en tanto hombre de teatro y poeta. La pieza, montada con medios financieros más que escasos, logró hacer de Octavio Paz un dramaturgo. Ignacio Hernández, brillante alumno de Nancy Cárdenas –¿no fue su asistente en la magnífica representación de Los rayos gamma sobre las caléndulas verdes?–, supo dar la voz alta del teatro a un texto hecho de silencios. Hugo lo comprendió tan bien que, sin él, no se habría logrado esa transustanciación de la palabra y su sonido. Vestido con una amplia túnica, la cabeza cubierta por un gorro frigio, convertido en su propio monumento, sin necesidad de un pedestal construido por la grandilocuencia de autores aspirantes a la inmortalidad, no se puede decir que Hugo robara escena puesto que su sola presencia la desbordaba. Un jardín de plantas venenosas, creado por el sabio Giacomo Rappaccini, es el personaje central del libro. En él crece y habita Beatriz, su hija, a quien el doctor e investigador de los misterios de los venenos vegetales trata como una planta de su jardín: la flor más bella y venenosa. Su solo aliento envenena pues ha crecido aspirando la ponzoña que emana de cada vegetal coleccionado por su padre. La historia de un jardín paradisíaco y venenoso aparece por vez primera hacia el siglo x en un relato hindú, leyenda que se extenderá a otros territorios y llega a la Nueva Inglaterra, donde Nathaniel Hawthorne escribe un relato con un tema convertido en mitología. Octavio Paz utilizará este mito para escribir su única pieza teatral, donde explica sus ideas sobre la poesía, expuestas en El arco y la lira como conceptos, mostradas con imágenes en la tragedia: la escritura de Paz es, en esta obra, más la de un ensayista y un pedagogo –su generosa inclinación a dar lecciones es una vocación en él– que la de un dramaturgo. El doctor, convertido por el poeta mexicano en un demiurgo, aspira a transformarse en un dios. La ambivalencia del universo, idea fundamental en la obra de Paz, se inspira en el I King donde el yin, fuerza femenina, se complementa al unirse al yang, su opuesto masculino, para constituir el Gran Principio del orden universal llamado Tao. Hugo Gutiérrez Vega va a dar un giro a la obra con su Rappaccini gracias a su doble condición de poeta y actor. Su poesía, antípoda de la de Octavio Paz, quien busca a través de ella el imposible ideal de la transparencia en las palabras, es la búsqueda de la evidencia invisible en lo visible: irreverente, blasfemo, desacraliza lo sagrado, vuelve poético lo más prosaico, con una risa burlona que transforma en cómplice al lector, con un escupitajo, como llama el mismo Paz a la carcajada de Gorostiza cuando se dirige a la muerte diciéndole: “Anda, putilla del rubor helado/ anda, vámonos al diablo.” Hugo se complace y place, como un niño travieso, con el desplome de los héroes, el derrumbe de la solemnidad, la hoguera que alumbra con sus palabras para inmolar seriedad y ritos grotescos de la liturgia pomposa que trata de ocultar su hastío. Su voz desenmascara, con la ironía que comienza por reírse de sí mismo, el ridículo de creencia y costumbres. Es esa voz, de entonaciones tan satíricas como tiernas, la que Hugo da a Rappaccini incluso en sus monólogos más severos: “¡Las amorosas, abrazadas como una pareja de adúlteros! (Arranca una planta.) Vas a estar muy sola de ahora en adelante y tu furioso deseo producirá, en el que te huela, un delirio sin tregua, semejante al de la sed: ¡delirio de espejos!” Gutiérrez Vega lograba arrancar el aplauso, a la vez silencioso y sonriente, de los espectadores convertidos, cada uno, en su otro yo, trocándose él mismo en su espectador con la distancia del poeta y la íntima proximidad, simbiótica, del actor. ¿Por qué la fascinación que desatan ciertos actores? Acaso porque todos somos los comediantes de nuestro personaje: ése que fuimos perfilando durante la infancia, cuando no lo imponen los padres que hacen del niño un adulto enano, cuando la maquinaria escolar no lo aplasta. Personaje inventado por cada quien para representarlo a lo largo de la existencia. El actor encarna a sucesivos otros en cuya piel y mente se mete olvidándose de él mismo. ¿Quiénes son María Félix o Marilyn Monroe? ¿La Bandida, el símbolo sexual sacrificado a su mito? ¿Quién es Bogart, Delon o Armendáriz? ¿Quién se esconde tras los personajes interpretados? ¿Existen de verdad esas personas o son puramente imaginarias como las figuras que representan? Preguntas que no puedo dejar de hacerme cuando pienso en Hugo Gutiérrez Vega: ¿quién es? ¿Es, él, real o imaginario? ¿Quién es la persona enmascarada que se confunde y se esconde tras los múltiples rostros de los personajes representados por él en escena? “Yo es otro”, podría haber dicho Hugo parodiando a Rimbaud. Imaginario y real, actor y poeta, personaje singular y plural, Gutiérrez Vega, como los seres imaginarios, es inmortal porque no puede morir. Persona real, su poesía le sobrevive en un eco de su risa contagiosa. |
