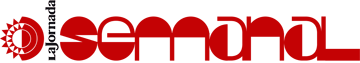 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 18 de octubre de 2015 Num: 1076 |
|
El cine y sus propiedades William Lindsay Gresham Brevísima antología El vasto Orinoco Lucinda Urrusti, pintora: Hugo Gutierrez Vega: ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |
Ana García Bergua Ahorita vengo
Adiós, mi querida Aurora, le dijo Moncho a su esposa depositándo un sentido beso en su frente, me voy a trabajar. Y Aurora lo despidió envuelta en lágrimas mientras le entregaba su gigantesco lunch y una muda para algunos días. Tomó uno de los taxis detenidos frente a la puerta de su edificio y le pidió al taxista dirigirse al Metro más cercano. ¿Lleva mucho aquí?, le preguntó. Cuarenta y cinco minutos nada más, contestó el taxista. Tuvieron suerte, el tráfico se despejó un poquito y así, milímetro a milímetro, avanzaron hasta la próxima estación de Metro. Como siempre, les dio tiempo de hacer el largo recuento de sus vidas, la terapia en común, el café y los panecillos que compartieron, e incluso disputaron a manotazos por un asunto político. Pasada la experiencia, vieron acercarse el Metro muy lentamente, como se usaba, y en medio de autos y personas atrapadas en movimientos leves e interrumpidos, Moncho logró abordar un vagón que llevaba horas sin avanzar. Hasta el silbato sonaba despacio ya, pues era raro que los vagones salieran enseguida, o incluso que salieran. Los trenes se pegaban unos a otros y morosamente se movían unos centímetros, después se detenían media hora y así, la vida en el vagón se intensificaba: pequeños e improvisados restaurantes, salas de juego, temazcales espontáneos. Los asaltantes eran asaltados y los asesinos asesinados, formándose grupos de nuevos asesinos y asaltantes que eran asesinados y asaltados después. Tiempo para todo había en el despacioso avance, a tal punto que los grafiteros ya no se ocultaban y concluían con parsimonia elegantes representaciones de sus nombres siempre misteriosos y atractivos: Kike estuvo aquí (durante una eternidad), Chuchis era puto, ya es bisexual. Y hasta los ambulantes esperaban ambular algún día, siquiera para rellenar la cajita de cedés o peines o novelas piratas de García Márquez o cambiarle la pila a los aparatos de sonido ya roncos y había quienes pasaban tremendas hambre y sed. Pero Moncho tuvo la suerte de poder ocupar un cuadrado de treinta centímetros tan sólo para sí mismo y recordar su lejana infancia cuando la gente avanzaba y se movía y decía aquella frase tan común que dejó de usarse porque a algunos los lastimaba con su amarga ironía: ahorita vengo. Y el Metro medio avanzó y medio avanzó y ya anochecía cuando pudo descender en una estación del centro y subir muy despacio las escaleras entre la multitud como leche condensada y en ese magma corpóreo en que se había convertido lo que antes se llamaba los transeúntes medio sintió que transitaba, o caminaba, o tal vez flotaba pues hubo algún momento en que perdió el piso, hasta la parada de los autobuses en el Eje Central y muchos estaban ahí mirando la misma exposición de hacía diez meses en Bellas Artes pues la siguiente esperaban a que viniera algún día desde el aeropuerto en grandes camiones para ser montada y admirada por las siguientes multitudes en llegar. Y de los autobuses sobresalían brazos y piernas y hasta cabezas de personas acomodadas en ellos como buena o malamente podían y dispuestas a pasar la noche en ellos, en lo que sorteaban la jalea de autos y gente y más autobuses todo lento, muy lento, y había quien decía cuando la ciudad colapse tendremos que quedarnos cada uno en su lugar hasta morir, ahora mal que bien nos podemos mover. Y Moncho empezaba a extrañar a su querida esposa de quien se había despedido hacía ya un siglo, le parecía, y pensaba bueno, pues hay que ir a trabajar. Y sabía que el pago por lo menos era automatizado y que el retraso no se lo cobrarían porque el policía que controlaba el reloj checador vivía en Neza y de ahí se llegaba como antes en diligencia, en cosa de un par de días más, así que Moncho se le iba a adelantar. Y desde el techo del autobús alcanzaba a mirar alguna estrella o quizá sería una antena o un avión de los muchos que surcaban el cielo como plaga de langostas y pensaba en la vida moderna y en aquellos que se fueron a provincia que decían extrañar la capital. Y es que aquí, mal que bien, pensaban Moncho y mucha gente, tenemos una activa vida cultural –bueno, activa era un decir– y además tenemos trabajo, y en los trabajos, cuando logras llegar hasta te pagan y toda la cosa. Era cosa de acostumbrarse a este ritmo pues ya no tan febril, más bien gelatinoso, que entre la multitud y los transportes permitía mucha meditación, mucho mirar al cielo y preguntarse por qué, por qué o cómo llegamos a esto. |

