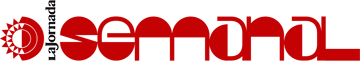 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 2 de noviembre de 2014 Num: 1026 |
|
Bazar de asombros Robert Howard, La precursora Buganvilia Margo también recuerda Henri Matisse: el ritmo Terry Bozzio, baterista Columnas: Directorio |
Imagen de Doña Sebastiana Foto: realarchaeology
Doña Sebastiana da miedo y fascina. Es la muerte santificada, una figura de adoración poco conocida en la historia de México. Tiene analogías con la Santa Muerte, la santa popular que más ha crecido en cuanto a feligresía y presencia mediática en las Américas. De la Doña sólo quedan el recuerdo, unos cuentos y su nombre. En efecto, su culto se desvaneció y, quizás, revive a su manera en esta época postmoderna con la devoción a la Flaquita. Sebastiana está en la historia de las regiones abandonadas por Dios y el Estado que, hace más de 150 años, eran parte del norte de México y que le fueron arrebatadas por Estados Unidos. La devoción hacia esta dama descarnada y huesuda tuvo auge en la era del “salvaje oeste”, especialmente en Arizona y Nuevo México según relata el antropólogo Carlo Severi en un artículo sobre Doña Sebastiana, el Cristo Flechado y sus rituales. La vida de Doña Muerte comienza en la colonia. Desde el siglo XVI, la corona española en el norte de América trata de controlar muchos territorios despoblados y lejanos del centro del poder ubicado en la gran Ciudad de México, capital de la Nueva España. Sin embargo, los esfuerzos de dominación de los colonizadores, amos de un imperio decadente pero ávido de tierras, no son suficientes. La espada necesita de la cruz. Las misiones religiosas españolas van conquistando pueblos y almas hacia el norte, abriéndose paso a lo largo del Río Bravo, hasta El Paso y Santa Fe, o bien, siguiendo el Río Colorado rumbo a Arizona. A finales del siglo XVIII, en San Diego, San Francisco y alrededores, ya hay fortalezas además de las misiones: la espada vuelve a juntarse con la cruz para defender a los pequeños grupos de moradores de los ataques de los pueblos originarios, dueños legítimos de esos territorios.
Tras la Guerra de Independencia, el Estado mexicano nace débil y con escaso control de su periferia. El aislamiento y la pobreza de los colonos en las zonas lejanas y los conflictos con la población indígena de los apaches y los comanches engendran una situación explosiva. La zona es descuidada también bajo el punto de vista religioso, tras la progresiva retirada del clero franciscano y por la falta de personal eclesiástico estable. Por tanto, es imposible celebrar los sacramentos y los rituales en las comunidades católicas. Las iglesias están en ruinas y son santuarios de macabros presagios. Entre 1846 y 1848, México pierde más de la mitad de su territorio y firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un acontecimiento traumático para el orgullo nacional. Estados Unidos es una potencia naciente que, movida por las doctrinas de la frontera y del destino manifiesto, agrega los estados de California, Nevada, Utah y partes de los actuales Texas, Colorado, Oklahoma, Kansas, Wyoming, Nuevo México y Arizona. Uno tras otro caen y son gotas de sangre. Ya desde los años de la lucha independentista mexicana, en aquellos territorios las comunidades reaccionan al desamparo espiritual y al aislamiento material creando la Cofradía de los Hermanos de la Santa Sangre o de los Penitentes que, aún sin volverse una Iglesia autónoma, aporta cambios inquietantes y radicales al culto tradicional. El verbo y las prácticas de la Cofradía se expanden, siguen la antigua ruta de los misiones, por el Río Bravo y la frontera norte. Proliferan las moradas, iglesias no consagradas que pronto cobijan en su interior un acervo de nuevas imágenes y rituales. Los miembros de la Hermandad se dividen entre Hermanos de la Sangre, “los verdaderos penitentes”, y Hermanos de la Luz, con tareas organizativas y de guías espirituales. Durante décadas, El Vaticano trata de acercarse a estos pobladores para reconducirlos a los preceptos del catolicismo romano. Fueron esfuerzos vanos. Las comunidades, sobre todo en Nuevo México, se tornan cada vez más fanáticas, aspiran a imitar la vida y la pasión de Cristo y practican la autoflagelación en las procesiones de Semana Santa. Reproducen todas las fases del martirio de Jesús en la Pasión y las ceremonias culminan con la crucifixión simulada de uno de los penitentes. Pero clavos, azotes, chorros de sangre, gritos y dolores son reales. Lo que preocupa a la Iglesia no es la violencia, ni la creencia en el sacrificio físico como medio de purificación. El problema es otro, se llama Sebastiana. El miedo pasa de boca en boca, llega hasta las sedes del poder eclesiástico. La gente presencia la aparición, dentro de las moradas y en las capillas, de un bizarro retrato de la muerte. Es una imagen femenina, esquelética, muy común en Europa, en los osarios y criptas de las Cofradías de la Buena Muerte, así como en las iglesias dedicadas a la Parca, en las pinturas de las danzas macabras y las vanitas. Sin embargo, está prohibida en las Américas, donde le dicen “Doña Sebastiana”, aunque sigue siendo la Gran Segadora, icono de un culto blasfemo, según la Iglesia. En la Colonia, los inquisidores de la Nueva España trataron, sin éxito, de destruir todas las representaciones de la muerte que la misma Iglesia había traído del Viejo Continente, para extirpar la “idolatría pagana” hacia estas figuras. Normalmente, sus devotos eran indios y campesinos, habitantes de los barrios marginales de las ciudades o de algún pueblito provinciano quienes ya usaban el nombre de Santa Muerte al rezar, pedir e, inclusive, al castigar a la imagen de la Gran Segadora en todo México. La Inquisición fue abolida en España por el Real Decreto del 15 de julio de 1834, sin embargo, la actitud represiva de esa etapa siguió vigente. Doña Sebastiana escandaliza al clero católico que habla de una “herejía”, y espanta también a los campesinos de la región. “Adoran a la muerte como los indios de norteamérica”, “torturan a sus Hermanos con verdaderas crucifixiones”, “excesos en las penitencias, rituales secretos, oraciones no aprobadas por las jerarquías”, denuncian los obispos. A las alarmas de la Iglesia dan seguimiento los medios estadunidenses que, en las primeras décadas del novecientos, indagan sobre los aspectos más morbosos y sanguinarios de esos rituales y sobre la posibilidad de que exista una devoción autónoma hacia la muerte que ellos denominan Comadre Muerte o “muerte amiga”. No se realiza ningún estudio serio, sino que, más bien, se multiplica el efecto amarillista de los artículos: algo parecido a lo que vimos, en años recientes, respecto de la Santísima Muerte en la prensa. Junto a la muerte, también la imagen cruenta de Jesús horadado por los dardos, el Cristo Flechado, está presente en las moradas para avisar del peligro que constituyen las poblaciones “salvajes” de los nativos, los “enemigos” que amenazan la existencia de los Hermanos y sus comunidades. En la Semana Santa, los penitentes organizan crueles simulacros de la Pasión de Cristo, parecidos a los del barrio de Iztapalapa en Ciudad de México, aunque más sanguinolentos e inhumanos. El Salvador, seleccionado dentro de la Cofradía, recibe el suplicio de la flagelación y es sujetado a la cruz con clavos y cuerdas mientras los demás se amarran a cactus y plantas espinosas o cargan carretas llenas de piedras con la figura descarnada de Doña Sebastiana. En la tradición religiosa de estas cofradías, se identifica progresivamente al joven penitente, próximo a la crucifixión, con el Cristo, pero también con la muerte, la Comadre. Se cuenta que, en tiempos de crisis, cuando es fácil fallecer por penurias y frío, los muertos regresan para festejar la Pascua con los vivos en las moradas. A estos templos improvisados, llamados asimismo “casas de los muertos”, llegaban los Hermanos del Otro Mundo para ayudar a los habitantes de éste. Entre la Virgen María y Jesús nunca faltaba la imagen de Doña Sebastiana, la dama esquelética de ojos vítreos o metálicos, armada de arco y flechas, la cual era cargada triunfalmente sobre las carretas de la muerte durante las procesiones. En el Museo de Nuevo México en Albuquerque, hay una escultura: Muerte sobre su carro, realizada en 1860 por el escultor Nazario López de Córdoba para la morada de Las Trampas. Es una reelaboración del Triunfo de la muerte, un tema iconográfico medieval en que Doña Sebastiana declara su victoria sobre Jesús y arroja flechas al pecho del Salvador. Arcos y dardos definen la iconografía tradicional del Cristo flechado en la versión adoptada por los franciscanos que evangelizaron el norte de la Nueva España. Por otro lado, en España, la muerte se retrataba con una guadaña en la mano, no con arco y flechas. Esto sugiere que, al norte del Río Bravo, podría haberse dado una superposición entre la figura del Cristo y la del mártir San Sebastián, representado típicamente con flechas en el costado. El nombre del santo posiblemente sufrió un cambio al femenino y su figura se asoció a la de la muerte con arcos y flechas, dando vida así a la hermosa Doña Sebastiana, precursora o “prima chicana” de la Santa Muerte. |
