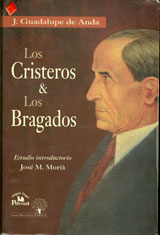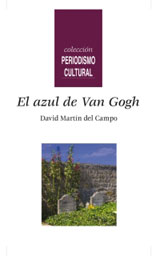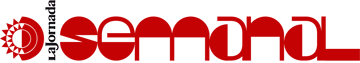 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 22 de abril de 2012 Num: 894 |
|
Bazar de asombros Águila o sol: El enemigo del sida Exploración Ooajjakka Amos y perros Guernica: 75 años El mural de Guernica De feminismos, Leer Columnas: |
Fabulación de la cristiada y sus secuelas Ricardo Yáñez
Volumen ambicioso, rico, documentado, éste que a más de reunir las novelas del autor jalisciense relativas a la guerra cristera y su secuela, la oposición a la educación socialista, incluye un acucioso estudio introductorio –a cargo de José M. Murià– que ofrece una semblanza del autor y la caracterización de la región en que se desarrolla la acción narrativa y de sus habitantes, y fusiona felizmente crónica, investigación, evocaciones familiares y crítica (de los avatares editoriales y críticos de los referidos títulos), sendos prólogos de Octavio G. Barreda y José O Josep Carner y un comentario general de Arturo Azuela en que también se aborda otra obra de De Anda: Juan del Riel, cuya “síntesis final… muestra el aliento de un novelista consumado”. Eso aparte de restituirle a Los cristeros/La guerra santa en Los Altos un diccionario de localismos y reproducir, bien que en formato reducido, fotografías, portadas y otros documentos. En entrañable remembranza de cómo llegó al conocimiento del trabajo de J. Guadalupe de Anda, Murià cuenta que sus novelas fueron piedra de fundación de la nueva biblioteca con que su padre, José María, sustituiría la otra, barcelonesa, destruida en la Guerra civil española. Pero también que decidió un emotivo reencuentro entre el que fuera tan querido maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara y el historiador. Queda apenas si sugerida la probable identificación entre lo que Machado llama “las dos Españas” y lo que todavía algunos ven como dos formas de intolerancia enfrentadas aquellos años en nuestro país. Escueto, de trazos recios, costumbrista quizá pero más atento a los conflictos profundamente humanos que a las costumbres, el De Anda de estas dos novelas publicadas por primera vez, correspondientemente, en 1937 y 1942, sin dejarse ver del todo imparcial se evidencia equilibrado. Varios son los personajes que transitan por ambas novelas, pero el que definitivamente las une, y uno cree ver en él la visión del novelista, es el tío Alejo, hombre bueno, encariñado con su tierra, de armas tomar si se requiere, pero mesurado, aunque con un dejo de fatalidad y, diríase, de amargura. Podrá haber, los hay, otros personajes sobresalientes, principalísimos, señaladamente Policarpo Bermúdez (Cristeros) y el maestro Pablo (Bragados), mas es Alejo quien, un tanto como Levin en Ana Karenina, al modo de un bajo en música, sostiene la trama de cada una y las dos, cronológicamente sucesivas, narraciones. Ignoro qué tanto de naturalista (en el sentido literario) tenga De Anda, pero sería interesante ver con atención su mirada sobre los animales, la relación entre éstos y las personas en sus –bien que ubicadas en tiempos históricos– fabulaciones, y ver cómo señala singularidades animalescas en sus personajes, desde los apodos: Pinacate, Lagartija, Ranilla… hasta, en boca de sus personajes, las “ratas bolcheviques”, “la tripona que parece yegua preñada” y “la otra tísica, que parece campamocha”. La lista puede continuar. De “un viejo muy ladino” se dice: “El condenado duerme como las liebres, con un ojo abierto; tiene olfato de perro y oye como los venados, por las patas.” En algún momento aparece un “tipo estulto que parece haber sido extraído de una zahúrda”, quien, “con sus ojos encapotados de cerdo”, le encarga “muncho a la burra de mi madre” al maestro Pablo, que (pero este es otro asunto) terminará desorejado por los bragados. Hemos entrevisto el sentido de humor de De Anda. Aunque sus dos historias terminan trágicamente, el humor (el humor y el lirismo, los versos, con alguna frecuencia pícaros) las permea. Vaya un ejemplo escatológico: “Frente al cuarto, a un lado de la puerta del corral, con grandes letras rojas: "común", y debajo esta nota: “Se prohíbe dejar morralla sobre el mostrador.” Otro, algo distinto: La cuarentona Doña Lolava con cierto temor montada sobre un burro que finalmente la tira, “y tirada a lo largo en el lodazal, la ropa levantada y las carnes al aire, grita la señora lloriqueando: –Ahí está para que lo vean. Se los decía… ¿Ya lo vieron? [se entiende: manifiesta que previó el accidente y no le hicieron caso]. Y “haciendo enormes esfuerzos para contener la risa, mientras la levanta” le responde el arriero: –Ya lo vimos, sí siñora...” El profesor Ventanilla confía que habló con un muerto: “Me dijo dónde estaba enterrado el dinero; escarbé y encontré en un cántaro un peso falso y una peseta lisa de resplandor… Pero la ánima me había encargado que pagara sus mandas: una misa, y una vela de a peso…. Le salí perdiendo al negocio.” Las canciones (algunas todavía se escuchan), cánticos, letreros, versos, oraciones insertos –siempre a propósito– en las dos novelas, tienden a encantar. Al respecto cabe citar una variante de cierta canción que se ha atribuido sin fundamento a Rulfo (le llaman de más de un modo, uno de ellos "El gavilán"): “A usté que le vuela el anca/ y a mí que me aprieta el cincho; habiendo tanta potranca/ nomás por usté relincho…”, y otra de los celebradísimos versos del Pito Pérez, que acá (cristeros) proceden de los títeres: “Siempre el probe desmerece:/ Cuando muchacho, apaleado;/ cuando soltero, soldado…” Volvamos al estudio introductorio. A una especie de tertulia literaria tapatía llega Ignacio Arriola Haro con un mensaje de Hugo Gutiérrez Vega (a quien el estudio está dedicado): Alberto Moravia necesitaba un ejemplar de Los cristeros. Cuenta Murià que los antes reticentes a la calidad de De Anda ahora se deshicieron en elogios. Excelente descriptor, creador de caracteres, observador de las pasiones humanas, crítico por lo general ecuánime de los abusos de ambos bandos, a veces con algún toque (sabido es que todo autor crea a sus antecesores) “rulfiano”, como el desvanecerse de la tarde los horizontes teñidos de rojo al comienzo de La presa, séptimo capítulo de Los Bragados, que terminará con “los botones de lumbre” reflejando su luz roja en los charcos “como grandes manchas de sangre”, solución circular que de alguna manera anuncia la fórmula de "En la madrugada"; pero sobre todo ¿no anticipa a Miguel Páramo este Policarpo que “después de muerto anda dando que hacer y espantando a las gentes” que “tienen que meterse en sus casas después de escurecido, si no queren toparse con su ánima, montado en un caballo prieto, con aquella risa tan sabrosa y de tanta satisfaición que siempre traiba en los labios y se oyía dende una legua de lejos…”? El mundo de otro mundo Luis María Marina
Hay en la poesía de José Ángel Leyva una querencia natural por la función creadora del lenguaje. Aquella que le lleva a emprender el camino siempre espinoso de la sabiduría; a descender después para, con el conocimiento trabajosamente adquirido, mezclarse con sus iguales; y, una vez entre ellos, a entregarse en cuerpo y alma a la única tarea que cabe al poeta contemporáneo: la restitución a la existencia, hic et nunc, de la salud, del ardor mismo de la vida. Al Hölderlin que formula el ya canónico wozu Dichter? (“¿Para qué poetas?”), Leyva no lo ha bajado de ningún zócalo, sino que lo lleva dentro de sí y con él dialoga permanentemente. El poeta no entona el wozu Dichter? por la misma simple e inefable razón que ningún dios responde a la razón de su existencia. La función del poeta de Aguja es genialmente soberbia. Si los dioses nos han abandonado, nos queda el mundo. Y si el mundo se nos cae a pedazos, mejor; rehagámoslo con la misma fuerza creadora que impulsó a los dioses. Rehagámoslo siempre, sin descanso, hasta caer muertos. Aguja es, por tanto, una sucesión de mundos, o, mejor, el hallazgo del mundo que yace tras el mundo. Sus estancias son poemas, pero también “pasajes” en el sentido, claro, de Benjamin. Erizos que se proponen, se contienen y se agotan a sí mismos. Y que, no obstante, se comunican por medio de pasajes ocultos con cada uno de sus vecinos, consiguiendo el milagro de que la suma de cuarenta y nueve erizos tenga como resultado un nuevo erizo, numerado con el cincuenta, que contiene por arte de alquimia pura a todos los anteriores. Las herramientas con que Leyva forja sus mundos son variadas. En ciertos pasajes, opera sobre la propia realidad, aplicando un bisturí sutil. Extirpa la gris costumbre de la realidad para en su lugar colocar la sorpresa multiforme que perciben los ojos alucinados del curioso impenitente que a todos y a todo interroga. Así en poemas como "Nagual 7": “entonces/ cuando dejas de ser/ eres el mismo” o Nagual 9, que concluye con el magnífico verso “es tiempo de emigrar a otro verano”. O bien recurre a la imagen deslumbrante, arriesgada (“nubes transgénicas”, “máscara de espuma”), que no encuentro en los poetas mexicanos de su generación porque viene de otro lugar, de un António Ramos Rosa. O, simplemente, aplica una casi imperceptible cirugía estética, caso de "Agosto", poema extrañamente luminoso que niega la noche en que vive, desde Baudelaire, el poeta citadino y afirma la posibilidad de que la luz bendiga a la ciudad. Un poema que, como decía Eugénio de Andrade, dice las dos o tres palabras que lo dicen todo, al decir lo esencial, siendo lo esencial decirse a sí mismas. En otros pasajes, el poeta deja los trastes del cirujano y se tiende en la mesa de operaciones. Todo, entonces, punza. Proliferan buñuelianas navajas que, al rasgar la retina, rompen el velo que nos impide contemplar la realidad. Vuelan lorquianos cuchillos, dagas, agujas, siempre de doble filo, que hienden la carne, pero también zurcen las heridas. Zumban los mosquitos, “metralla… en el ritual de la sangre”. Desgarran los dientes, causando en la carne una “hemorragia del no ser”. Edipo comparece armado con los broches del vestido de Yocasta para obsequiarnos con el espectáculo de su ceguera. Y aún Tarzán, un lastimero Aquiles desarmado por la urbe, blande sin objeto su mísero cuchillo. Al cabo, el poeta se desprende de la máscara y se muestra en todo su ruinoso esplendor: espléndido “poeta cenizo” (versión gore de uno de los poemas de El guardador de rebaños de Alberto Caeiro, aquel que comienza “Desde la ventana más alta de mi casa / con un pañuelo blanco digo adiós / a mis versos que parten hacia la humanidad”). Y, una vez en escena, se declara dispuesto a iniciar la vida con el solo poder de su palabra. En "Imagen" escribe: “En plena abstinencia de figuras tuve un sueño (…) El verbo fue primero / luego, la imagen valió más que mil palabras”. En "Dioseros", “abre la puerta del lenguaje” para volver, desnudo, al principio. El mundo puede (y debe) ser re-creado. Y al re-crear el mundo, se re-crean los espíritus gemelos con una peculiar modulación. “Alguien me ha dicho que traigo el diablo adentro”, confiesa el poeta, y descubrimos entonces que, triple salto mortal, el Johann Faust contiene ya de serie a su Mefistófeles, que el poeta, auténtica “máquina soltera” en el sentido de Duchamp, si quiere entablar negociaciones con el de abajo sólo necesita hablar consigo mismo. Vamos terminando. Una finalidad sin fin. Al diseccionar nuestra capacidad cognitiva Kant nombra, de paso, la esencia misma de la Poesía. Una finalidad sin fin. Un propósito gozoso y autorreferencial que se justifica a sí mismo. Todos y cada uno de los pasajes, todos y cada uno de los mundos de Aguja comparten esa característica común: son prisiones gozosas, mundos habitables. Lugares donde somos invitados por el anfitrión, ducho y generoso, a quedarnos a vivir. Lugares donde descansar, morosamente, entre las letras. Tomo el guante que el poeta lanza, generoso, en mitad de la plaza. Con su permiso, en el misterioso doble filo de esta Aguja, me quedo a vivir. Oficio de ofidios Enrique Héctor González
Cien artículos, cien, son los que recopila el autor como quien lidia en tarde de toros destartalados la faena de su vida, no tanto porque en ella se juegue la alternativa que lo catapulte a la fama (¿quién debería su renombre a la reunión de un centenar de notas sobre asuntos culturales publicadas en los años previos?), sino porque nada muestra mejor la manera de arrastrar el lápiz –ese oficio de ofidios– que la lucha con la pantera diaria del artículo que da de comer. Para el caso, es preciso aclarar que quien recoge ese siglo de ensayos súbitos no es pájaro nuevo en el alambre de la publicación literaria, sino ave avezada en vuelos de toda índole. Con sesenta años a cuestas, más de diez obras narrativas que han sido objeto de diversos reconocimientos –José Agustín saludó su primera novela, Las rojas son las carreteras (1976), como la más fresca del Ciclo del ʼ68– y dura brega como reportero, corresponsal y cronista en diversos medios y acerca de asuntos igualmente disímiles, David Martín del Campo espiga entre su última producción periodística cien notas culturales que probablemente alcancen menos lectores en forma de libro que los cosechados bajo la versión silvestre del artículo suelto, pero que sin duda se erigen así, en manojo, como un ejemplo de lo que significa en verdad la palabra cultura: el depósito que hacen los años en las arcas de una “vida por vivir y ya vivida”, según lo acuña Octavio Paz en verso memorable; esto es, el sedimento de lo que el novelista y el reportero depositaron en la sabiduría futura del ensayista. El libro es un pentagrama de notas con cinco líneas temáticas por las que cruzan todos los tonos y armonías de lo que a un periodista cultural puede interesar: el perfil de sus escritores a modo, la nostalgia de la enciclopedia esencial de otros tiempos (el Tesoro de la juventud), lo que hay de provinciano en el cosmpolitismo del nuevo milenio y lo que de universal habita en el rincón más recóndito de las ciudades del interior; libros, clichés televisivos, sanas costumbres, Mike Laure, cómo incendiar una biblioteca: cajón de sastre que ni mucho menos era del que obtenía Ibargüengoitia sus botones de muestra, como sugiere el prologuista. Ni siquiera el tono es el mismo: Martín del Campo entra a saco en sus temas, nos pone de inmediato delante de la cosa, y en los artículos del autor de Las muertas siempre hubo la mediación de esa gracia espontánea que no estaba en el asunto ni en el narrador, sino en el elusivo silencio de pasmo que generan la bellaquería y la estupidez del mundo. En El azul de Van Gogh, en cambio, hay más amor que distancia y más legítimo pulso de maître de cuisine que buena sazón de humorista. No son dos escritores comparables, como sin duda no lo son una crónica de Monsiváis y una de Norman Mailer o un ensayo de Borges y uno de Paz. Fuera de ese dislate (la recopilación pudo prescindir de nota tan mal escrita), el libro es una agradable recolección de ensayos que no lo son, ni por sus dimensiones ni por la predominancia de su voz inevitablemente narrativa. Legible casi de una sola sentada, a pesar de las más de trescientas páginas y dada la amenidad y la clave bien temperada de sus disquisiciones, el volumen galopa a salto de mata entre los gatos de Faulkner y Lady Di, por mencionar dos de las múltiples polaridades que tensan su trama, desautorizando la vieja ironía de Oscar Wilde (para quien la diferencia entre el periodismo y la literatura es que el primero no puede leerse y la segunda no se lee) en la medida en que aquí conviven estrechamente gracias al buen oficio de un autor que sabe cómo deslizarse entre las piedras fugaces de la banalidad –y hacerlas parecer eternas. |