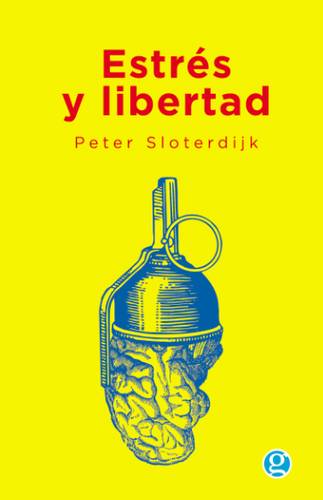
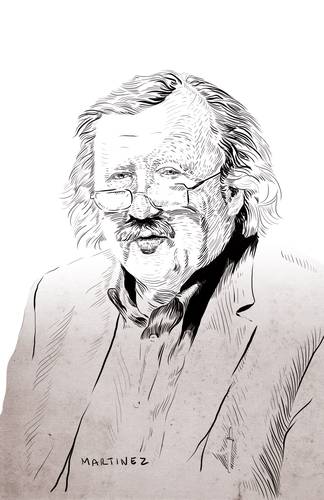
Domingo 1º de marzo de 2020, p. a12
Si un colectivo se enfurece ante la idea de su propia desaparición, indica que tiene un buen nivel de vitalidad. Hace aquello que mejor saben hacer los colectivos sanos: exaltarse; al exaltarse demuestra aquello que debe demostrar; es decir, que bajo el estrés da lo mejor de sí, escribe Peter Sloterdijk en su obra Estrés y libertad, publicada por Ediciones Godot, sello argentino con cuya autorización La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de este libro del filósofo y catedrático alemán.
Decir que la filosofía y la ciencia surgen del asombro es un lugar común. Platón, en boca de Sócrates, manifiesta que la admiración o el asombro es el único origen de la filosofía . Aristóteles le responde con un conocido fragmento: ‘‘Los hombres –ahora y desde el principio– comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo”. Debo confesar que estas frases grandilocuentes siempre me han parecido un poco sospechosas. Aunque ya hace casi cincuenta años que trato con literatura filosófica y científica, y he conocido, en todo este tiempo –ya sea como lector o en persona– a un gran número de autores de diversos campos científicos, nunca me he topado (salvo alguna excepción) con una persona de quien se pudiera decir en rigor que el origen de su labor intelectual fuera el asombro. Al contrario, más bien daría la impresión de que la ciencia organizada y la filosofía convertida en institución han emprendido una campaña contra el asombro. El personal sabio, los actores de la campaña, se esconden desde hace mucho tiempo tras la máscara de la impasibilidad, que en alguna ocasión también se denominó ‘‘resistencia a la perplejidad”. A grandes rasgos, la cultura científica contemporánea se ha apropiado, sin excepción, de la postura estoica del nihil admirari, pero a pesar de que la antigua doctrina inculcaba a sus adeptos que no debían asombrarse de nada, esta máxima no llegó a su punto álgido sino hasta en la época moderna. En el siglo XVII, Descartes caracterizó el étonnement como un afecto negativo del alma, como un desconcierto de lo más desagradable e inoportuno, que debía superarse mediante un gran esfuerzo espiritual. El desarrollo de nuestra cultura de la racionalidad secunda en este punto a uno de sus fundadores. Si en la actualidad se llega a detectar el menor rastro del supuesto thaumazein, de la interrupción ante la sorpresa que provoca un tema desatendido, debemos asegurarnos de que se atribuya a una voz marginal o a la palabra de un lego: los expertos se encogen de hombros y siguen con el orden del día.
Esto vale sobre todo para las ciencias sociales. Según sus criterios internos, estas deben remitirse a un terreno absolutamente libre de asombro. Pensándolo bien, se trata de una premisa extraña, ya que si hay algo que puede despertar sin condiciones el asombro del lego y la admiración del erudito es la existencia de grandes cuerpos políticos, que en el pasado se denominaban ‘‘pueblos”, y que hoy en día, como consecuencia de una convención semántica sospechosa, reciben el nombre de ‘‘sociedades”. Este término suele referirse a las poblaciones de los Estados-nación modernos, es decir, a unidades políticas ingentes, con un volumen demográfico que oscila entre los varios millones y los miles de millones de miembros. Nada debería sorprendernos más que la existencia de estos conjuntos de millones y miles de millones de personas envueltos en capas culturales nacionales y múltiples divisiones internas.
Deberíamos estar perplejos ante estos ejércitos de grupos políticos que siempre consiguen convencer a sus miembros –sin que nunca sepamos cómo– de que, en virtud de un emplazamiento común y una prehistoria en común, forman parte, en la actualidad e inevitablemente, de una misma sociedad, que disfrutan de los mismos derechos y que participan en proyectos locales de supervivencia. Aquello que sorprende de estos objetos sobrepasa el límite de lo concebible cuando advertimos que no pocos de los grandes cuerpos políticos se constituyeron en la época moderna –podríamos decir que con el comienzo de las culturas liberales occidentales en el siglo XVII– con poblaciones de tendencias individualistas cada vez más marcadas. Entiendo por individualismo la forma de vida que relaja la inserción de cada persona en lo colectivo y cuestiona el absolutismo de lo común, algo aparentemente impensable hasta entonces, al atribuir a cada ser particular la categoría de un absoluto sui generis. No hay nada más sorprendente que la perpetuación de civilizaciones, la mayoría de cuyos miembros están cabalmente convencidos de que su existencia propia es en cierta medida más auténtica que todo aquello que envuelve a lo colectivo.
Aquí me gustaría –en contra de la corriente predominante de la politología y la sociología, sumidas en el no-asombro– llevar a cabo un ejercicio de admiración para poder entender un poco mejor el asombro inconmensurable frente a las formas de vida contemporáneas. Una civilización como la nuestra, que se basa en la integración de poblaciones individualistas en grandes cuerpos políticos, es una realidad existente muy improbable. Relegamos la existencia de los unicornios al ámbito de la fábula, pero damos por sentada a la ‘‘sociedad”, un animal fantástico de mil cabezas, aunque real. Al menos hemos comprendido que la estabilidad de estas grandes formaciones no está garantizada. Los propios integrantes son cada vez más conscientes de que la perdurabilidad de su forma de vida resulta problemática; si no fuera así, las élites de los subsistemas sociales no estarían discutiendo constantemente desde hace tiempo sobre la sostenibilidad de su modus vivendi. No cabe duda de que la palabra ‘‘sostenibilidad” se presenta como el síntoma semántico fundamental de la crisis cultural de hoy en día: asoma en los discursos de los responsables como si fuera un tic nervioso que nos lleva a deducir tensiones no resueltas en nuestros sistemas de accionamiento (Antriebssystemen). Responde a un malestar, que impregna nuestro ser en la civilización técnica de un sentimiento de fugacidad cada vez más intenso. Este sentimiento es indisociable de la conciencia de que nuestra ‘‘sociedad” –vamos a hacer uso de este concepto sospechoso sin detenernos demasiado en él– está estresada a causa de su autoconservación, que exige de nosotros un rendimiento insólito.

















