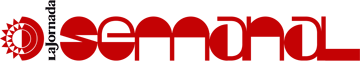 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 30 de marzo de 2014 Num: 995 |
|
Bazar de asombros Cartier-Bresson en El laberinto de la soledad: monólogo, delirio y diálogo La era no canónica Octavio Paz: libertad y palabra, realidad y deseo Las cartas perdidas Diez aspectos de la Vitos y Alií Columnas: Directorio |
Verónica Murguía Fachosa, práctica y observadora Algunas mujeres sabemos que en el DF una no se viste 1) con lo que tenga ganas de ponerse 2) lo que está de moda o le quede bien 3) lo que determine el clima. Si los shorts o los vestidos tipo camisón son usados en otras ciudades no hay que hacer caso, aunque el sol esté como para rostizar pollos. Ni la coquetería ni el gusto pueden resistir ciertas rutas. Las mujeres prácticas –escasas, es cierto– sabemos que lo mejor es vestirse de acuerdo con el transporte. Si se va a utilizar al pesero, lo ideal es usar pantalón y zapato bajo, cerrado por aquello de los pisotones. Abundan las valientes, generalmente menores de treinta años, que se aferran al tubo aunque se les suba la falda y que sortean los arrimones con la pericia de un surfer. Suben ágilmente, pasan el dinero, “se van haciendo para atrás”, como repite el chofer, tocan el timbre y bajan sin matarse. Es una odisea que se cumple varias veces al día. Yo jamás pude hacerlo. Además, aquellas que superamos esa edad no podemos andar de falda en el pesero a menos que sea larga, porque si no, vamos a andar enseñando las rodillas y después de los cuarenta es pésima idea. Hay dos modelos de rodillas femeninas postcuarenta: la cara de querubín en las regordetas y el garbanzo, en las flacas. Yo he padecido el garbanzo desde los doce años. Por eso, de joven, casi siempre, al sacar el vestido del clóset, me invadía una potente mezcla de pudor con pereza y lo devolvía a su lugar pensando “para la próxima”. “La próxima” no llegó casi nunca, pues la sola idea de bajarme del transporte que fuera, enseñar las rodillas y a lo mejor hasta el calzón, me quitaba el entusiasmo por la elegancia. A los cuarenta y dos hice una especie de donación de las vanidades y regalé todas las minifaldas, hasta las más discretas. La mayoría eran nuevas.
El Metro y el Metrobús permiten un poco más de altura en el tacón y más variedad en la vestimenta y el largo de la falda. El taxi es comodísimo, pero si la pasajera es guapa y tiene buen cuerpo, deberá cerrarse el suéter o acomodarse una mascada, ya que casi siempre el taxista acomodará el espejo retrovisor para investigar y juzgar lo que haya de atractivo. O lo que no haya, como en mi caso. Ni en el coche se salva una de la mirada de rayos X de alguien. Generalmente será la del vendedor de chicles quien, aburrido, se asomará a ver, aunque el vidrio sea polarizado. No siempre se trata de lujuria: sospecho que es como un tic que no cede, espoleado por el tedio. Pero igual es molesto. Si por mí fuera, yo iría por la vida con un hábito franciscano, pero me parece de lo más irrespetuoso andar de fraile si una es una descreída mal portada. Tengo un equivalente de modelo menos antiguo y grácil: pants, sudadera y unos tenis comodísimos, más feos que un diablo. Es como ponerse un traje de ninja, con poderes mágicos que me vuelven invisible. Y en este aspecto no me comporto como una chilanga. Soy, solamente, práctica y sin chiste. Las chilangas son arregladas. La mayoría de las mujeres con las que me cruzo hacen un esfuerzo por ir bonitas. Esto no es un rasgo exclusivo de clase social, edad, oficio o tipo físico. Cada quien según sus medios y su gusto. E independientemente de lo que nos parezca el resultado, lo digo sin pizca de ironía, ese impulso es agradecible. Se necesitan ánimo y bríos para andar de tacones y vestida con gracia en una ciudad tan tumultuosa e incómoda como ésta. Al mediodía veo pasar a las oficinistas, maestras, estudiantes, amas de casa. Cruzan las calles llenas de agujeros y caca de perro, sortean los coches que traen los capós calientes por el sol, sin prestar atención a las obscenidades babosas que algunos murmuran a su paso. Me acomplejan. Yo, de ninja y todo, me voy matando y pidiendo disculpas mientras me tropiezo y me pisotean. Sospecho que las razones por las que casi siempre ando ataviada con una versión pública de la pijama pertenecen a mi biografía, a la complicada relación que sostengo con mi cuerpo y la mirada ajena. No entiendo bien el asunto. Es una engañosa timidez, un merequetengue de paradojas. Lo que sí me queda claro es el respeto que me inspiran las mujeres que tienen que usar el transporte público durante horas para llegar a trabajar y que lo hacen con la mejor apariencia posible. La belleza que encarnan suele brillar como una ráfaga colorida y amable en calles y situaciones que, de otra forma, serían intolerables. |

