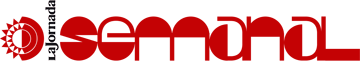 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 11 de noviembre de 2012 Num: 923 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Coral III El fin del futuro y González Morfín, un idealista ejemplar Clarice Lispector El corazón salvaje Gotas de silencio Columnas: |
Verónica Murguía Cada quien su prejuicio Para Maya López Un prejuicio, nos dice María Moliner en su diccionario, es “un juicio que se tiene formado sobre una cosa antes de conocerla”. Me temo que, por una vez, este sabio diccionario se queda corto. Según yo, el prejuicio no sólo es una idea preconcebida sobre las cosas, también tiene el defecto de ser fragmentario, de estar incompleto, o de ser de a tiro una bobada. Yo tengo miles. Me gusta recordar una frase que leí en un texto de Jorge Ibargüengoitia. Alguien decía de un desconocido: “Me cae mal por su claxon.” Hablaban de uno de esos cláxones que tocan los primeros compases del tema de El Padrino. Otro le rebatía: “Pero si no lo conoces.” “No lo conozco, pero de todas formas me cae mal”, contestaba el interpelado. Con el claxon le bastaba. Yo me hice de mis prejuicios como reacción ante quienes me rodeaban. Durante años traté a una persona muy racista, la señora F, quien hubiera podido dirigir la sucursal chilanga del Ku Klux Klan. Para ella, ni negros, ni judíos valían la pena. Me daba tanta rabia que decidí –y lo creí durante un tiempo– que ningún güero de clase media o peor, alta, protestante o católico, era digno de mi simpatía. Pero ay, no conocía a una sola persona negra a quien manifestarle mi admiración gratuita, y apenas un puñado de judíos, ninguno de ellos practicante y todos más cosmopolitas que yo (y que mi atormentadora, la señora F). No me tomaron en serio.
Así, me quedé pasmada con mis recién consolidados prejuicios. Me enrolé en una clase de hebreo que mis padres pagaron con caras de estupor y, en general, me metí en el tipo de lío mental que conforma las mentes de los adolescentes pugnaces. Luego me di cuenta de que andaba tan prejuiciosa como la señora y me reformé. Me volví científica e igualitaria. Me quedó la curiosidad insaciable por la cultura judía y una muy poco original fascinación por los atletas negros. Primero fui fanática de Edwin Moses, el corredor estadunidense. Luego de Ruud Gullit, el futbolista holandés. Coleccioné fotos de Michael Jordan; luego de Bernard Lama, el portero francés; de Usain Bolt, el corredor; de Mario Balotelli, el futbolista; del basketbolista francés Mickael Gelabale. Y luego, en la vida real, me senté en un avión desde Brasil hasta Panamá al lado del futbolista Felipe Baloy. Durante algunas horas opiné que la raza superior es la negra, impresión fortalecida por el reflejo de mi larga cara de cuija en el espejo del baño del avión. Tal vez por eso, por esa fascinación que comparto con millones y que se traduce en una simpatía imprecisa, me sorprendió la confesión, vista en una plática accesible por internet, de una guapa escritora nigeriana llamada Chimamanda Adichie, que admite haber estado prejuiciada contra, ejem, los mexicanos. La conferencia comienza de forma predecible, Chimamanda habla de cómo tuvo prejuicios de clase en su infancia y luego, en Estados Unidos, se enfrentó a ideas racistas sobre África. Sigue para hablar de México. Todos los tercermundistas tenemos anécdotas para ilustrar los prejuicios europeos y estadunidenses. En Canadá una mujer, sorprendida porque yo era capaz de comunicarme con ella en inglés, me preguntó si había coches en México, y si era arduo moverse en burro. “Coches hay más que burros, y burros hay allá menos que aquí”, contesté. En otra ocasión, un funcionario de Oxford se disculpó porque no sabía hablar “una palabra de mexicano”. Y así. Pero que una mujer africana confesara haber creído todas las cosas que se dicen de los mexicanos en Estados Unidos, “el inmigrante abyecto”, dice en la conferencia; el “que esquilma al sistema de salud”, eso me caló más. Mis prejuicios reaccionaron por mí: “¿Qué en Nigeria no hay guerras bárbaras todo el tiempo?” “¿Qué estoy diciendo?” me pregunté, avergonzada. “Aquí mismo se libra hoy una guerra tan cruenta y sanguinaria, corrupta y absurda, como cualquier guerra africana.” Defender a los migrantes es una obligación uncida a la verdad. Hay tantos africanos que se la juegan en el mar como mexicanos y centroamericanos en el río, supongo. Adichie viajó luego a Guadalajara, y la visión de la animada mañana tapatía la abochornó. No hay sólo una historia, termina diciendo. Pues no, tiene razón. Eso sí: me quedan ciertos prejuicios que creo justificados. A saber: los políticos no son como nosotros. Son mentirosos, manipuladores, codiciosos y cínicos. Y a ver quién me saca esa idea de la cabeza. |

