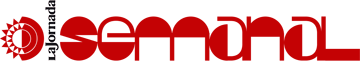 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 11 de noviembre de 2012 Num: 923 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Coral III El fin del futuro y González Morfín, un idealista ejemplar Clarice Lispector El corazón salvaje Gotas de silencio Columnas: |
Felipe Garrido Vera Mi abuela Vera murió cuando yo tenía doce o trece años. Mis papás se habían ido a Morelia y me quedé con mamá Rosa, mi otra abuela, que vivía con nosotros. Mi abuela Vera se ha de haber muerto un viernes o un sábado, porque me acuerdo que el domingo me arreglé, me puse aquella falda roja que me gustaba. Había amanecido de buenas. Nunca la quise, ni ella creo que me haya querido. Nunca un beso, un arrumaco, un nada. A mí me valió, la verdad. No sentí, la verdad, no sentí nada. Si se había muerto o no se había muerto, para mí era lo mismo. Mamá Rosa se me quedó viendo. “Voy a la iglesia –le dije– y a comprar nieve y a dar la vuelta con mis amigas.” Tenía doce, trece años. Y ella me dijo, asustada: “Pero si estamos de luto.” “¿De luto?”, repliqué. “ ¿No ves que se murió tu abuela? Mira cómo andas mientras ella está ahí, tendida.” Y ya no pude; me solté a reír; me la imaginé así como era, gordinflona, pintada, con sus mascadas, puesta en un tendedero. |
