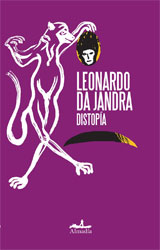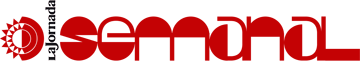 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 11 de noviembre de 2012 Num: 923 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Coral III El fin del futuro y González Morfín, un idealista ejemplar Clarice Lispector El corazón salvaje Gotas de silencio Leer Columnas: |
Una piscina muy honda Sergio Ramírez
En el vuelo entre Madrid y Panamá, ensayo a hacer uso de mi tableta para leer la novela La piscina, que su autor, el antillano de corazón y profesión, Edgardo Rodríguez Juliá, me ha enviado como primicia. Fue, en primer lugar, una lectura bajo el encanto de reconocer al escritor curtido que enseña sin alardes la maestría de su oficio, y a la vez llena de desazón, porque su universo está poblado siempre de fantasmas incómodos, esqueletos que no terminan de acomodarse en el clóset. Hay un arquitecto que se llama Edgard, casi como el autor, apenas la diferencia de una letra final, en cuyas entrañas obscuras no entraremos sino a finales de la novela. Pero es él quien en la primera página nos lleva de la mano a visitar a su padre moribundo, ese mulatón que siempre vivió escondido de sí mismo, en tierra de nadie, buscando complacer a los demás con su conducta obsequiosa que raya a veces en el servilismo, y hasta en la abyección. Es entonces, en el umbral de ese cuarto de hospital, cuando se abre ante los ojos del lector una cortina turbia que, sin embargo, deja todo en penumbras melancólicas. La piscina es una novela de infancia que un adulto escribe con mano calculada para evadir el riesgo de las emociones, y el San Juan de esa infancia, en los años cincuenta del siglo pasado, que son los del estreno del estatus de Estado libre asociado para Puerto Rico; es una ciudad tan desolada como sus personajes, que mantiene sus colores mortecinos mientras cambia el paisaje en el recuerdo, del paisaje rural al provinciano, al urbano incipiente, porque es en el medio siglo cuando las ciudades caribeñas se hacen, abriéndose a la modernidad dudosa. El niño Edgard, entre incertidumbres y ansiedades, anda por ese paisaje, alzando esos telones, caminando entre esas bambalinas, dividido entre los afectos y los desafectos, el padre con su estigma de mulato despreciado por la familia de la madre, herederos de ese pequeño orgullo de casta de la provincia, los blanquitos, los blanqueados, y en medio el abismo imposible de flanquear. Edgard vivirá con un pie en el borde de ese abismo. La novela está escrita en una prosa siempre acerada, como quien labra la piedra con el buril, que, al golpear, saca chispas de mordacidad de manera impecable, para esculpir a esos personajes de insomnio, empezando por la madre, qué retrato más despiadado, y qué apiadado el del padre, aunque el hijo que un día será arquitecto, y querrá medir al mundo entre el espacio y la luz, para fracasar también, parezca no perdonarlo en su mediocridad. Memoria e invención van tan juntas en la novela, que no pueden verse las costuras de escritura, y cuánto me seduce esa crónica de la noche del campeonato de la serie de beisbol del Caribe en ese viejo estadio de San Juan, que de tan coqueto parece siniestro, porque en eso soy parcial. Yo mismo soy el niño que entra en las graderías de la mano de su padre, deslumbrado por los fanales de las torres en la noche tropical. Las puertas van cerrándose unas tras otras a medida que volteamos las páginas de la novela. No hay salvación para nadie. De pronto, Edgard, el arquitecto, que no es más que un amanuense del relato, se nos vuelve un personaje estrafalario, y trágico como lo es el personaje de su padre. Quiere construir una piscina en su modesta casa de campo preparando el retiro de su edad madura, una piscina entre las verduras de los montes, a ras del horizonte. Su amante lo observa haciendo las medidas y los cálculos. Pero en verdad, lo que prepara es su tumba. La amante, que pasará a ser la voz cantante de este estreno fúnebre final. Lo que Edgard quiere es una piscina profunda, una fosa. Y el lector queda agradecido por la sorpresa. Que el arquitecto que sucumbe ante la pesadumbre y la soledad en que ha vivido envuelto desde niño, no flote muerto en la piscina desde la primera página, como William Holden en la primera escena de Sunset Boulevard. Cuadriga de soles Alejandra Atala
Un planto, una elegía, una voz como la de aquel Lino que cae exiliado del Olimpo, boca desde donde se oye por primera vez el lamento que es canto, parece ser la obra En el centro del año del doctor Jaime Labastida, que abre sus páginas con cuatro soles y un centro que es móvil, como los caballos de Faetón, quienes van marcando el ritmo y la música de su fluyente poesía. Dos solsticios, dos equinoccios, cuyo narrador es el sol, pues es la lucidez a fuerza de cuestionamientos del poeta la que canta en clave de lírica, las voces de nuestro tiempo y las del que en las palabras nos da la cuna, el griego. Cinco son los cantos de En el centro del año, que palpitan en su brío de corceles en busca de las respuestas a sus manantiales preguntas, que van haciendo, a paso de poema río, el saludo a quienes le dieron patria en el pensamiento y en la voz, pero sobre todo, al Orden de la Vida, frente al que nada, irremediablemente, se puede hacer: tempus fugit. En este nuevo libro, Jaime Labastida, quien ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Bellas Artes y es también autor de, entre otros títulos de, Animal de silencios, Elogios de la luz y de la sombra y La sal me sabía a polvo, parece llevar la directriz de esa tradición poética que crea sus antecedentes en T. S. Eliot (1888 -1965), en R. M. Rilke (1875- 1926), en José Gorostiza (1901-1973) y en Jorge Cuesta (1903-1942), poetas de la permanencia y de lo fugaz, del tiempo y del espacio, de la conciencia y de la inmanencia. “Todo principio es un fin”, dice Eliot; “¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angélicas?”, pregunta Rilke; “Lleno de mí, sitiado en mi epidermis/ por un dios inasible que me ahoga”, exclama Gorostiza; “Nada perdura, ¡oh, nubes!, ni descansa.”, gime Jorge Cuesta… todos de largo aliento, los bardos que lidian con la metafísica, la filosofía, el espíritu y la entraña de la creatividad. Y confiesa Labastida: “Los estigmas de todas las especies resplandecen,/ de pronto, en mi garganta, están, de súbito,/ erguidos, en la punta de mi lengua…”, como si estuviera llamado al imperativo de denunciar esas marcas dolorosas que imprime el tiempo que cada ser, de cada género, experimenta y calla; como si Labastida oyera el sonido germinal de la planta y su doloroso crecer entre la hierba, y denunciara, no sólo la marca, también el dolor, como único resquicio en el que todo ser se habita en única soberanía, con los instrumentos primarios de la justicia y también de la poesía que son Verdad y Belleza: “Hay leyes injustas, lo sabemos./ ¿Hemos de aborrecer, por esto, el orden? ¿Acaso/ no sabemos que en el orden se encuentra la belleza/ y en la belleza la verdad y en ella, al mismo tiempo,/ la razón? Lo dijo así, bajo el Sol asesino de la blanca/ y pura Atenas, un hombre enamorado del triste/ fango del derecho.” Labastida, amparado por la instrucción y la fe griegas, después de las batallas dadas sobre la cuadriga de su lenguaje, en la dulzura y en la amargura que expresa, canta conciliado al “hermoso y terrible, anhelo de vivir”. El arte de narrar Gaspar Aguilera Díaz
El cuento es un género emparentado con la poesía Uno de los más importantes narradores contemporáneos, Francis Scott Fitzgerald, afirmaba que los escritores: “tenemos tres o cuatro grandes experiencias conmovedoras en la vida, que nos parece que nadie hasta ahora se ha sentido involucrado y maltratado y aturdido y sorprendido y golpeado y destruido y rescatado e iluminado y recompensado y humillado de tal manera. Aprendemos luego nuestro oficio, bien o mal, y contamos nuestras dos o tres historias –cada vez bajo otro disfraz– quizá diez veces, o cien, o tantas como la gente nos escuche”. Esta confesión la suscribiría también Mónica Lavín, quien en ciento cuarenta páginas, logra llevarnos a mundos en los que la realidad se distorsiona proporcionándonos la sorpresa al descubrir las distintas realidades que se asoman en los instantes fortuitos, los encuentros, desencuentros, las obsesiones y las tragedias cotidianas. Los doce cuentos provocan en el lector el asombro, la complicidad, o la risa que Lavín maneja con calculada sencillez al construir con credibilidad sus personajes. Es admirable por otra parte, cómo logra hacernos sentir cercanas tramas y anécdotas desde lo narrado por una voz masculina o una voz femenina indistintamente, técnica con la que ya nos habían asombrado escritores como Juan García Ponce, Carlos Fuentes o José Emilio Pacheco. El erotismo, la sensualidad y una latente capacidad de seducción recorren las páginas de la mayoría de los cuentos y forman su hilo conductor. Como por ejemplo en: “Frotar”, “Ladies bar”, “El hombre de las gafas oscuras”, “El desayuno” y sobre todo en el cuento que le da el título al libro: “Manual para enamorarse”, cuyo desenlace desconcierta al lector al darle un giro inesperado a la trama en la que la coprotagonista: Luisa, termina fagocitando literalmente a Adolfo, no sólo adueñándose de los derechos de autor, sino apareciendo como coautora de las futuras ediciones del Manual para enamorarse. La inusual e intensa experiencia de la escritura deja su impronta conmovedora en “La página faltante” (homenaje a grandes cuentistas frecuentados por Lavín, como Chéjov, Carver, Dostoievski, Pérez Gay, entre otros). Las últimas palabras de este relato son conmovedoras: “Estas últimas palabras sin escribirse son para Kathleen y para Peter; palabras de hielo. Las veo flotar en el aire, suspenderse frente a mis ojos, ojos que se endurecen; sólo el corazón se ha vuelto más líquido, más niño, más falto de… tibias palabras. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más.” Mónica confirma con este libro de cuentos, editado por Grijalbo, su maestría en el género que la emparenta con narradoras mexicanas e hispanoamericanas como: Margo Glantz, María Luisa Puga, Rosa Beltrán, Ana Lydia Vega, Rosario Ferré, María Luisa Bombal, Laura Restrepo, Bárbara Jacobs, Ana García Bergua, Ana Clavel, Almudena Grandes, Carmen García Gayte, por señalar sólo a algunas de ellas. En estos tiempos de violencia incontrolable, intolerancia e incapacidad para dialogar con los otros, esta nueva obra de Mónica Lavín nos ayudará a seguir enriqueciendo nuestra sensibilidad y a redescubrir otros mundos posibles. Traducir y revivir Ricardo Guzmán Wolffer
La compilación de nueve ensayos dedicados a interpretar el sentido de traducir, llevar de un idioma a otro un texto, acarrea al lector a plantearse la pregunta básica, cuando de traducciones se trata, ¿el texto de quién estoy leyendo? Con ejemplos aplicados a otras latitudes latinoamericanas, el planteamiento de esa traducción resulta mucho más complejo del simple cambiar las palabras de un idioma por otro. Cuando en los setenta en México se leían las traducciones de los escritores de ciencia ficción, como Bradbury o Asimov, los “joder”, “bestia”, “hostia” y muchas similares distraían al lector de la trama que, queríamos creer, correspondía con la intención del autor. El problema no era la lectura directa, sino conseguir los libros. Como si todos los lectores de autores extranjeros leyéramos todos los idiomas originarios. De entre los ensayos destaca el de la traducción de Altazor, de Huidobro. Si traducir prosa o instrucciones técnicas puede ser complicado para buscar que el nuevo texto haga el mismo sentido (suponiendo que el lector de lo traducido tenga las mismas necesidades intelectuales y físicas que los coterráneos y contemporáneos del autor), se antoja un reto casi irresoluble intentar lo mismo con un poeta que, además de una escritura fonética, usaba la hoja para graficar la poesía, extenderla y hacer hasta dibujos con sus letras, de modo que la visión de la hoja diera ya una sensación al observador desde antes de leer los versos. La traducción puede obedecer al significado de lo traducido o al significante, con abstracción del espacio-tiempo de comunicación que orienta la selección, la interpretación y la reexpresión de la obra original. También se establece la traducción “social”, donde las normas interiorizadas por el traductor son permeadas. Con este modelo descriptivo la traducción toma lo que una sociedad designa en un momento específico para ese uso; para lograr ese cambio y adaptarlo al entendimiento contemporáneo del lector, se evitan los juicios de valor: la traducción tiene una función de trasladar, no de direccionar. Después se buscaría el “giro cultural”, en la búsqueda de traducir “el sentido de los otros”. Como la traductología cambia, derivaría después en la necesidad de lograr una ruptura con los enfoques hermenéuticos y textuales; influidos por Bourdieu. La traducción se toma como un bien cultural más y entonces cobra significado especial dentro de cada sociedad. No sólo es importante qué leer, sino ver cómo se traduce. En una oferta editorial como la mexicana, donde se pueden conseguir traducciones de varios países sobre algunos autores, otros tendremos que leerlos con lo que se encuentre, resignificar la importancia de las traducciones locales terminará por llevarnos a consumir lo local, cuando la editorial mexicana hace la traducción pensando en el público mexicano como lector.
De biotecnólogos, trilógicas, teólogos y filósofos –uno de ellos, protagonista y voz cantante aquí– está compuesta la galería de personajes de esta novela cienciaficcional del narrador, filósofo y tallerista cultural Da Jandra, quien de sí mismo dice ser “esencialmente antiautoritario”, al mismo tiempo que se declara “discípulo tropical de Ortega y Gasset y Unamuno”. De este chiapaneco afirman quienes le han editado esta Distopía, que la veintena de obras por él escritas “quizá se pierdan en el marasmo de nuestro tiempo”. Queda por verse si dicha veintena, incluyendo al presente volumen, corre tal suerte o ésta es eludida en virtud de la lectura.
Luis Jorge Boone, Nicolás Cabral, Héctor Iván González, Alfredo Leal, Antonio Nájera, Alfonso Nava, Luis Felipe Pérez Sánchez, Antonio Ramos y Ana Sabau son los autores de los nueve ensayos que componen este volumen, compilación a cargo de H. I. González, quien también ha escrito el prólogo. El subtítulo, más que elocuente, indica algo que es un claro acto de justicia literaria: pocos autores como el hace casi un año fallecido y querido Daniel ejercen tanta –y a veces malamente secreta o silenciosa o silenciada– y tan provechosa influencia en las generaciones de noveles escritores a él posteriores. En dos grandes bloques ha concebido el compilador este conjunto: el primero lo intitula el paisaje interior y al segundo le llamó La amplitud del lenguaje. Se incluyen dos apéndices de utilidad indudable: uno que da cuenta de la obra localizada de Daniel Sada, y otro correspondiente a bibliografía y hemerografía alusivas.
Con al menos cuatro títulos previos en su haber, amén de compilaciones de poesía argentina y de poetas mexicanos jóvenes, entre otras, Franco Ortuño es también académica y difusora cultural. El presente volumen puede ser tomado como “un guiño al lector que asiste a esa escritura en proceso de darse como escritura”, con el que la autora “habita la página no con la naturaleza sino con lo natural de la dicción lírica contemporánea”. |