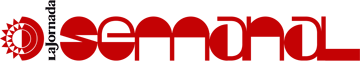 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 17 de abril de 2011 Num: 841 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Monólogos Compartidos Nerón (fragmento) Una carta para el autor George Orwell, comentarista de la BBC La España republicana García Lorca en Montevideo Columnas: |
Nerón Desider Kostolanyi Capítulo Cuatro. El Tutor Todas las señales, incluyendo los pronósticos del tiempo de los astrónomos de Caldea, indicaban que el imperio romano estaba a punto de entrar en un período de gloria. El nuevo gobernante había nacido en el primer momento del amanecer, los primeros rayos del sol habían tocado su frente, e incluso su ascenso al trono había ocurrido en la hora favorable del mediodía, cuando los espíritus malignos, amigos de la niebla y la oscuridad, no se atreven a mostrarse a la vista de la humanidad. El mozalbete rubio trajo la paz consigo. No portó su cinturón con espada y se presentó descalzo en el desfile militar. El emperador y el Senado intercambiaron cortesías. Le regresó al Senado los poderes que ejercía con anterioridad y, a cambio, el Senado le concedió el título de Padre del Imperio. Esto le produjo una sonrisa a Nerón. Con modestia acorde a su juventud, rechazó la distinción, explicando que primero debía mostrarse digno de ella. Primero sintió deseos de ver una gran Roma. Imaginó una nueva Atenas, poderosa, elegante y griega, con plazas grandes y avenidas anchas. Esta idea lo mantuvo muy ocupado. Acompañado de sus arquitectos visitó las derruidas y dilapidadas casuchas en los callejones estrechos, mandó realizar inspecciones, discutió planes e imaginó cómo serían las calles en el futuro, con hileras de árboles de laureles y estatuas de mármol, la admiración incluso de los atenienses. Pero esto empezó a cansarlo muy pronto. Inclinado sobre planos y bocetos, sintió repentinamente la vanidad y el sinsentido de las cosas. Su angustia se volvió menos aguda, pero fue reemplazada por un nuevo problema, mucho más indefinido e insoportable que el anterior –el aburrimiento. Un aburrimiento que parecía no tener principio ni final. Podía captarse apenas, no se podía decir si estaba presente o no. Se despertaba bostezando bajo la temprana luz solar de la mañana, incapaz de levantarse. Cuando se cansaba de estar acostado en su cama y se vestía, nuevamente se sentía vencido por el sueño y deseaba regresar a su sofá. Nada le interesaba. Sus tardes eran particularmente terribles. Solo, en el salón de pilares altos, escuchaba los sonidos de afuera, miraba detenidamente el jardín y no podía comprender nada. Estaba atormentado por un dolor de cabeza nervioso seguido de vómito. Y así la puesta de sol se le escapaba. “Me siento enfermo”, le dijo a Séneca, el poeta y filósofo, quien había sido su tutor desde que tenía ocho años. Séneca dio un pequeño suspiro y movió su cabeza en desaprobación, traviesamente, como se hace cuando se escuchan sin poder creerse las quejas de un niño pequeño. Su larga y esbelta figura estaba envuelta en una toga gris. Se paró delante de Nerón, su cara delgada, por lo demás amarilla como el queso, matizada con el frenético y tísico rubor que aparecería con la llegada de la tarde. –En verdad –continuó obstinadamente el emperador– sufro enormemente. –¿Por qué? –No lo sé –fue la respuesta malhumorada. –Entonces debes estar sufriendo porque no sabes qué es lo que te preocupa. Si supieras la causa básica podrías entenderlo y el dolor aminoraría consecuentemente. Nacemos para sentir aflicción; no hay sufrimiento que sea insoportable o contrario a la Naturaleza. –¿Así te parece? –Definitivamente –respondió Séneca–. En cualquier acontecimiento existe una cura para todos los problemas. Si tienes hambre, come. Si tienes sed, bebe. –¿Entonces por qué se muere un hombre? –preguntó abruptamente Nerón. –¿A quién te refieres? –Séneca se sobresaltó, porque Nerón, obedeciendo las órdenes de su madre, nunca antes se había interesado en la filosofía–. ¿A Claudio? –No. Todos, jóvenes y viejos. Tú y yo. Explícamelo. Séneca quedó desconcertado. –Desde un punto de vista –comenzó, y luego se detuvo–.
–Ves –dijo Nerón, rompiendo en una risa amarga–. Estás cansado. –No. Séneca reflexionó un momento. –Debes irte por un corto tiempo. –¿A dónde? Donde sea. Lejos, muy lejos –contestó Séneca con un gesto largo e impreciso. –No. Eso no ayudará –dijo Nerón, perdiendo la paciencia y golpeando la butaca con su puño. Contradijo agudamente a su maestro y señor. Séneca vio que Nerón estaba de mal humor. Se acercó más a él, envolviéndose más estrechamente en su toga gris, y escuchó sus palabras. No hizo el intento de refutar las objeciones de Nerón. Siempre estaba listo con una frase suave y calmante, como si estuviera hablando con un niño pequeño cuyos cambios de humor él estuviera dispuesto a satisfacer. No tomaba tan en serio a este jovencito masoquista, y estaba habituado a resolver sus dificultades con pocas palabras. Su único deseo era escribir poemas, tragedias, largos, cuidadosos y pulidos enunciados, sólidos y brillantes como el mármol, sabios aforismos sobre la vida y la muerte, la juventud y la vejez, aforismos que podrían contener toda su experiencia y serían de aplicación permanente. No le preocupaba nada fuera de estos intereses. Su credo entero radicaba en el negocio de la escritura, y sus convicciones, a las cuales la continua reflexión y análisis habían vuelto vagas y dudosas, tendían a apegarse a aquellas de la persona con la cual se encontraba hablando; así que al siguiente momento se le vería formulando, con delicadeza añadida y claridad, las mismas ideas que su acompañante buscaba expresar. Justo en este momento su mente estaba ocupada enteramente con pensamientos sobre la casa de campo que el emperador le había dado. Se preguntaba cuánto le costaría construir la fuente. Pero, mirando a Nerón de nuevo, se dio cuenta de que sus palabras no habían surtido efecto para acallar al muchacho. Con la cabeza echada para atrás, Nerón miraba fijamente el techo. Séneca estaba asustado de que algún momento desfavorable lo despojara de la gracia del emperador. La agitación sacudió su delgado cuerpo al pensar en ello, un cuerpo en el cual el consumo y el pensamiento habían incursionado efectivamente por igual. Sus ojos cansados brillaban más intensamente de lo que estaban habituados y tosía para esconder su confusión. Después de una larga pausa, Nerón prosiguió con su línea de pensamiento: –Si me marchara, pero los bárbaros son los únicos que creen que pueden marcharse. No podemos escapar, no podemos marcharnos de este lugar o de cualquier otro lugar. Siempre llevamos con nosotros aquello de lo cual escapamos. El dolor nos sigue por siempre. –Hablas sabiamente –comentó Séneca–. Y por esa misma razón debes conquistar el dolor que hay dentro de ti. –¿Cómo lo hago? –Mediante el dolor mismo. Uno podría no curar la amargura con dulzura, sino con más amargura. –No entiendo.
–Sólo con pesar desaparece el pesar –explicó Séneca–. En este invierno, cuando llegó la nieve, me estaba congelando en mi habitación. Me sacudía por todas partes con escalofríos. Entre más estrechamente me envolvía en mi cobertor, más certeramente me descubría el frío. Se movía sigilosamente a mi alrededor, me intentaba morder como un lobo. No podía escribir. Luego empecé a examinar el motivo real de mis sufrimientos y descubrí que la causa no radicaba en cosas exteriores a mí, como la habitación y el ambiente frío, sino en mí mismo. Me estaba helando sólo porque deseaba calor. En consecuencia, revertí la situación. Determiné no desear calor, sino frío. La idea apenas había penetrado en mi cerebro cuando descubrí que el cuarto se encontraba insuficientemente frío. Me quité rápidamente el cobertor y la túnica, mandé traer nieve del patio, me froté el cuerpo con ella varias veces, me asomé afuera e inhalé a través de mis dientes el agudo y penetrante aire del invierno. Puedes creerme o no cuando te digo que una calidez repentina recorrió mis extremidades y cuando me vestí ya no sentí más frío. Incluso pude trabajar, y en una sentada escribí tres escenas nuevas de mi Tiéstes. –Posiblemente –dijo Nerón, con un gesto de irritación–, ¿pero cómo se aplica todo esto a mí? –Concentra el dolor en ti –explicó Séneca–. Dite a ti mismo que deseas sufrir. –Pero no deseo sufrir. –Existen ciertas personas, si te has dado cuenta, que en verdad desean sufrir, llorar, renunciar, y dicen que son felices. No ambicionan nada más, sólo más y más dolor y humillación, más de la que hay en el mundo. Lo anhelan tanto que nunca están satisfechos y sus ilusiones son continuamente frustradas. Pero a pesar de esto en ellos habita una gran paz. El emperador se enojó. –Estás pensando en esa secta de pies sucios que nunca se baña, esa gente de ojos legañosos que nunca se lava, llenos de alimañas porque no usan un peine; gente apestosa que vive bajo tierra y se golpea el pecho como salvajes. Sé que piensas en los rebeldes, los enemigos del Imperio. –Nerón no se refirió a ellos por su nombre–. ¡Los desprecio! Séneca contestó: –En cuanto a mí, soy un poeta latino y por eso odio a aquellos que quisieran ver el mundo sumido nuevamente en la barbarie y desdeño sus supersticiones simples. No puede haber suficientes hachas y cruces para ellos. Creo en los dioses. Me malinterpretaste –continuó, viendo que Nerón no concedía ninguna respuesta–. Meramente dije que podemos conquistar el dolor sólo con más dolor.
–Nunca lo podrás remover acumulando más dolor –fue la respuesta de Nerón–. No hay salida. –Luego, como si un pensamiento salvador lo hubiera alcanzado, continuó: –Debe existir algún tipo de magia... –Existen magos que claman poder transformar a la gente en su totalidad. –No estaba pensando en eso. –Tal vez debas leer las tragedias griegas. Hay mucho dolor y pesar en ellas; remedios amargos para heridas sangrientas. Las cosas escritas también tienen el poder de sanar. Yo mismo estoy involucrado en algo parecido. Escribo sobre tu ilustre padre, representándolo en compañía de Júpiter y Marte… No completó su frase, ya que el emperador, conmovido por el recuerdo, se levantó de su silla y caminó abruptamente hacia la siguiente habitación, sin decirle adiós a Séneca. Séneca esperó por un tiempo y luego se fue. Nunca antes había visto a Nerón de esta manera. El rostro normalmente saludable y agradable del emperador estaba totalmente distorsionado, surcado profundamente con líneas que no presagiaban nada bueno. Debe estar sufriendo enormemente, pensó Séneca. De regreso a casa tuvo la sensación de haber cometido un error. Hubiera sido mejor haber permanecido en silencio. En general, dar consejos era inútil. Sacudió su cabeza en desaprobación mientras llegaba a la puerta de su casa de campo. No entendía al emperador, cuyo gesto más mínimo había conocido desde que Nerón era un niño. Había imaginado que siempre sería el niño pequeño que había escuchado, con asombro y reverencia, sus enseñanzas. Parecía ser que los corazones de los poderosos eran inescrutables. Traducción de Álvaro García |



