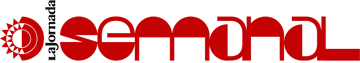 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 12 de julio de 2015 Num: 1062 |
|
Bazar de asombros Ángel Rosenblat Amores fragmentados Magia Afrodiáspora: El prodigioso Jean Ray El asombro ante Graham Greene: dos encuentros con la Iglesia Rolling Stones: ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |
Ana García Bergua Objetos perdidos Tengo mala suerte con las mascadas. Dejé una de gatos que me habían regalado en la gayola de Bellas Artes. Otra azul, que compré en Xalapa, se me quedó en el asiento de un avión. Suena ridículo y trivial, pero a menudo pienso en ellas. Me recuerdan a todos los pequeños objetos que nos acompañan en nuestras incursiones y que, inadvertidamente, se quedan en los lugares, como los paraguas que están hechos para eso o las plumas que danzan de mano en mano. Una perpetua caspa de cositas que por momentos viven de nuestro cuerpo, lo adornan o lo prolongan, lo acompañan. Vivimos rodeados de cosas y viajamos con ellas como si fueran partes nuestras a la deriva: las llaves, el suéter, el celular, el bilet, todos esos artefactos de los que echaremos mano de tanto en tanto y que no son esenciales como la cartera o el pasaporte. Por más ligeros que pretendamos trasladarnos por el mundo, en algún momento tendremos frío, luciremos unos aretes, una pulserita, miraremos el reloj. Y esas pequeñas chucherías que de manera inevitable –porque no podemos tampoco, menos aun cuando un viaje nos deslumbra, vivir demasiado pendientes de nuestra carga– vamos dejando, ¿harán su propio viaje?, ¿conocerán otras tierras? Barcos, trenes, aviones, autobuses, trenzan los destinos. Sólo una pequeña porción de quienes los abordan lo hacen repetidamente. Así, cada pequeña cosa que se queda en ellos va tejiendo otra historia, lanzando un mensaje privado, como el camino de piedras que dejaba Pulgarcito –¿o eran Hansel y Gretel?– para no perderse, o un rastro de migajas para los pájaros.
Así, pareciera que los objetos al caer o al quedarse en los sitios sin que recordemos llevarlos, hacen su propio comercio, entablan su propia seducción, su juego azaroso de oferta sin demanda particular, como cuando encontramos en la calle una moneda que no pedimos, pero que pensamos nos ha sido asignada por un hipotético y caprichoso dios de las atribuciones. Y así como a alguien le toca el pelo castaño, un trasero gordo o una nariz trapezoidal, de vez en cuando nos corresponde algún paraguas olvidado en un vagón del Metro, o un cuaderno en el asiento de un cine. Es el destino que nos trata a todos como mendigos. Sí somos decentes, buscamos algún departamento de objetos olvidados, por si acaso el dueño o la dueña lo llega a buscar, pero ya no sé si esos lugares existen todavía. ¿Alguien ha visto un departamento de objetos perdidos, de objetos olvidados? Tengo la sensación de que el mundo se ha convertido en una rapiña multitudinaria y ya nadie cree tener derecho a reclamar unos lentes, menos aún un paquete de dulces. Todo eso corresponde a un viejo mundo retratado en el programa, también viejo, de la Dimensión desconocida, un mundo de paraguas, sombreros, bolsas que duraban tanto como sus portadores. Por eso ahora los objetos conversan y se intercambian solos. Hace un par de meses tuve la oportunidad de viajar de Toulouse a París en un ferrocarril de ésos un poco viejos que camina de noche, pues traté de hacer algunas economías y aproveché también para dormir ahí. Esperando la salida, en la estación de Toulouse, leía a Leonardo Padura mientras escuchaba a los espontáneos que se sientan a tocar el piano en las estaciones ferroviarias francesas, pues ahí se disponen pianos con ese fin. Llegó el momento de subir al tren y el romanticismo se me cayó un poco: qué diferente es nuestra percepción en la juventud, cuando todo es, a su manera, una aventura y a uno no le importa compartir la cabina con desconocidos. No por nada la compañía te da un antifaz y tapones de cera para los oídos, con lo que se logra un perfecto sueño autista. Debajo de mí ronzaba un señor francés de piyama y bisoñé, tapado con su cobija hasta el cuello; junto, una señora. Arriba, del otro lado, un joven que pasó la noche fumando en el pasillo. En el pequeño espacio de la litera, me consideraba una persona en control de mis objetos, ésos que además de mi gran maleta, me rodearon durante todo el viaje. Y sin embargo, no pude evitar dejarme un regalo que me habían dado. Me pesó mucho después, cuando me di cuenta. Cada tanto me regaño por perder pequeñas cosas –especialmente mi mascada xalapeña–, pero a la vez pienso que está bien ir dejando rastros, huellas, partes de un intercambio que no tiene que ver con el comercio sino con nuestro simple paso por la vida. Así hay quien deja libros en las bancas para que alguien los recoja y los lea, como mensajes en una botella. |

