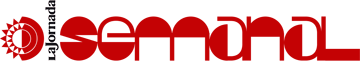 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 16 de marzo de 2014 Num: 993 |
|
Bazar de asombros Apuntes sobre la canción Recetas para acercarse Cruzando fronteras Columnas: Directorio |
Luis Tovar Disfraz y decadencia Como bien sabían y dejaron testimonio literario, entre muchos otros, pero de manera destacada Choderlos de Laclos y Francis Scott Fitzgerald, en Les liaisons dangereuses y The Great Gatsby, respectivamente, la decadencia suele ataviarse con el disfraz de los excesos. Oculto bajo capas a cada tanto más espesas de reiteración taimada y de acumulación con evidentes rasgos patológicos; continuidad crepuscular de todo aquello que en su alba tuvo razón, función y eficaz ejecución, ese descenso a veces al ralentí, otras más bien estrepitoso, de lo que en su momento fuera el esplendor y la eficacia de costumbres y procedimientos, pero también de cometidos y de afanes, halla ilustración contemporánea en un trío de filmes cuyo cometido no pareciera, salvo en uno de los casos, precisamente ése, es decir el de arrancarle los ropajes a una postmodernidad que, como le ocurre al rey del cuento, toda vez que ha sido desnudada enseña, muy a su pesar, las purulencias y las bubas, las costras viejas, las cicatrices cárdenas, los bastos costurones de su piel ajada. Cada uno de distinto modo, pero hacia la noción de decadencia es adonde apuntan La gran belleza (La grande belleza, Paolo Sorrentino, Italia, 2012), El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese, EU, 2014) y 300: el nacimiento de un imperio (300: Rise of an Empire, Noam Murro, EU, 2014).
Decadencia por necesidad Personaje principal y escenario de La gran belleza comparten un mismo espíritu, que se manifiesta en la sensación bastante poco estimulante de tiempo detenido: un escritor no podría decirse que venido a menos porque ni en su momento de ínfimo esplendor había sido gran cosa –como no fuera la promesa, entonces pertinente, de la continuidad y del ascenso literarios–, se apabulla por lo que mira suceder en la ciudad de Roma, la decadente por antonomasia; un otrora joven aquietado en esa urbe que hace siglos aprendió a quedarse inmóvil para la foto del recuerdo, hombre y ciudad ya sólo capaces del cinismo –ese flagelo que hiere más al que lo esgrime–, o cuando mucho de la contemplación de una belleza tan innegable como, en el fondo, inane. Apenas ese tiempo desprovisto de dinámica, para decirse a sí mismo axiomas/platitudes que no conducen a ninguna parte; apenas la hermosura como salvavidas para que el espíritu no se consuma como un bonzo existencial. Decadencia por ansiedad Crudo, directo y eficaz, el retrato de ese Lobo de Wall Street que es el ambicioso financista Belfort (un DiCaprio irreprochable) es también radiografía del motor que desde sus inicios ha impulsado a ese país vecino que, tan ambicioso como los que considera sus prohombres, quisiera para él solo el nombre de todo el Continente: America, pero sin acento, y su acumulación –no originaria sino pertinaz, elevada a causa a priori de su ser más íntimo– de capital, a la cual poco le importan los métodos, las vías, eso que algunos llaman los principios. Lejos de éstos, en sentido literal y figurado, los potentados de la especulación y del derroche protagonizan la derrota disfrazada de su patria que es la decadencia propia: ansia de crecer, pero solamente en cantidad de posesiones, en detentación de un poder económico que tiraniza a quien lo posee, mientras el poseedor actúa como si con ello pudiera compensarse su enanismo, la reducción involuntaria del alma colectiva puesta toda, en un ejercicio de sustitución casi esquizoide, al servicio de ideas tan pobres como riqueza y éxito. Ansia de tener para sentir que existe un ser. Decadencia por necedad En otras décadas eran los romanos, preferentemente, los saqueados en materia cinematográfica: en aquellas imágenes del glorioso Technicolor saturado de rojos y amarillos, de patilludos entogados y copetes á la cacerol, Estados Unidos proyectaba, más que su necesidad, su necedad de equipararse al otro imperio, el de la Antigüedad, en algún tiempo incontestablemente prestigioso. Quizá consciente del conocido final de decadencia de la vieja Roma, desde hace tiempo a Usania le ha venido dando por esculcarle las bolsas a los griegos de la Grecia clásica. Tal vez por exitosos, tal vez por memorables, como pretende hacerlos figurar en sus falsísimos 300: el nacimiento de un imperio, más bien convertidos en marines sanguinarios disfrazados como aqueos, pero soslayando convenientemente que el heleno, como todos los imperios, no halló ni la gloria grande ni la muerte eterna afuera, contra estos o aquellos enemigos: las causas de su ascenso y su descenso siempre prosperaron en su entraña. |

