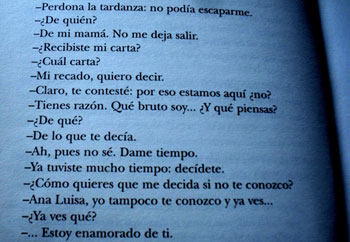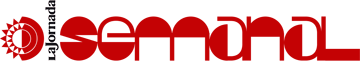 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 16 de marzo de 2014 Num: 993 |
|
Bazar de asombros Apuntes sobre la canción Recetas para acercarse Cruzando fronteras Columnas: Directorio |
Recetas para acercarse a
José Emilio Pacheco
Elena Poniatowska Si lo ve de lejos, avance muy poco a poco hacia él y al llegar hágase presente para no sobresaltarlo. Aunque es alto y fuerte, dentro de él hay un cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. Jamás vaya a abordarlo en una esquina porque el creerá que usted es un taxi. Tampoco lo elogie, porque lo mirará con cierta apenada desconfianza y protestará que no es para tanto. No le cuente que lo conoce desde hace tiempo, que lo saludó en las escalinatas de Bellas Artes o que lo vio comer en el Matisse –hace algo así como seis meses–, porque no es ningún desmemoriado. Si le dice que se ve muy bien, él le dirá que no mienta y a continuación le hablará del buen trabajo que hacen los zopilotes. Si lo felicita por ser nuestro Premio Cervantes responderá que el dinero va a servirle para pagar su internamiento en los hospitales de Vásquez Raña que no tienen nada de Ángeles y resultan los más caros del mundo. Los elogios desmedidos provocarán su desconfianza y si usted logra ver sus ojos detrás de los gruesos anteojos captará en ellos un relámpago de ironía. De muy fina ironía, porque a José Emilio lo que más le preocupa en esta mugre vida es no ofender a alguien. Sin embargo, su capacidad crítica lo hace ver a los demás con una mirada certera y advertir que el escritorio de algún colega “tenía el orden perfecto y la abundancia de instrumentos y comodidades que caracterizan al escritor estéril”. Si le comenta que sus “Inventarios” en la revista Proceso son su Biblia, sus Tablas de la Ley, su catecismo, su breviario, su Tesoro de la Juventud, su enciclopedia, el “Padre nuestro que estás en los cielos”, le responderá que por favor se modere y cierre la boca porque él no puede ya escucharlo, “verdaderamente” le es imposible. Estos “Inventarios” jamás los publicaría, tiene que reescribirlos, son un cúmulo de deficiencias y a él el tiempo se le hace vinagre y no miel, porque se le va segundo a segundo de entre las manos y “verdaderamente” no hay la menor posibilidad de que los mejore sino corrigiéndolos durante los próximos cincuenta años.
Comunicarle que lo ha llamado varias veces y su teléfono no funciona sólo lo inquietará porque, a diferencia del resto de los mexicanos, a José Emilio le afectan una barbaridad la descompostura, la mala hechura y las cosas que se hacen para ayer como lo acostumbramos. No es que desee creer a toda costa en la bondad de los servicios públicos, aunque la experiencia le demuestre lo contrario. Es que México es para él fuente de una preocupación sin límites, de una angustia que se renueva a cada amanecer y poco le ayuda a soportar citas fallidas, erratas, retrasos y demás barbaridades. En marzo de 1979 escribió un entremés de los Ejes Viales, las tuberías rotas, las trincheras, los baches, los hoyancos, los árboles talados, el camellón arrasado, el aire letal envenenado por los escapes y los polvos fecales, las avenidas que jamás pueden atravesarse en medio del estruendo producido por los coches, las perforadoras y los mazos que acompañan a los letreros de “Perdone las molestias que le causa esta obra”. Usted, lector amable, por no llorar lágrimas amargas acabará llorando de risa ante la enumeración de tantísimas catástrofes, antes de que dos agentes irrumpan en el diálogo de un viejo y un joven que aguardan en una esquina para atravesar la calle y los insulten, golpeen y despojen de relojes, plumas y carteras. En México, los capitalinos vivimos en una ciudad desforestada. José Emilio Pacheco amanece en una ciudad cuya tumba es hoy por hoy el pavimento y se llama Distrito Federal. En general, los cultos son personas que se creen la divina garza porque saben muchas cosas y ninguna se les olvida, pero José Emilio sabe todo, nada se le olvida y no se cree sino un humilde servidor de la palabra. Se sabe un profeta de desastres, porque cada día es más apocalíptico en este país de el Chapo Guzmán, la Maestra y el imperio del narcotráfico. Hablarle de su ingenio y su erudición es otro grave error, porque responderá que él se va a ir muy pronto sin haber hecho nada. nada. Así, en mayúsculas. No sólo es la ciudad y sus calamidades la que lo desesperan, también la situación de América Latina sobre la que escribe en Proceso semana tras semana, así como denunció la junta militar argentina y el asesinato de hombres excepcionales como Rodolfo Walsh, el autor de Operación masacre. Y la de Haroldo Conti. Y la del hijo de Juan Gelman. Y la de los padres de la linda Paula Mónaco Felipe, sobrina de Liliana y Jesusa.
También lo sabe todo del terrorismo, la violencia, el aislamiento y la represión que en su tiempo y en el mío comenzó con el nazismo. Nos aseguró que el Estado encarna el máximo de mistificación moral y por ello representa el máximo de violencia. El 18 de marzo de 2012 nos había hablado de cómo Nahui Ollin y el Dr. Atl “se adueñaron del convento de La Merced, devastada joya entre muladares”, y que ahora los muros del convento se encuentran todos clavados de fierros y techumbres para dañar aún más, si fuera posible, “al más hermoso claustro de nuestra arquitectura colonial”. José Emilio a mí me toca mucho porque habla de gente que conocí o traté, como el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Resulta que el hermano de mi abuela, Francisco Iturbe, dueño de la Casa de los Azulejos, a quien le decían el Conejo, fue su mecenas, como lo fue de José Clemente Orozco y por eso tuve la oportunidad de conocerlo. Rodríguez Lozano era un hombre de estatura pequeña pero muy guapo y lo sabía. De él se enamoró Antonieta Rivas Mercado, pero más aún, y con consecuencias funestas, Nahui Ollin. José Emilio cuenta que Rodríguez Lozano se acercaba a la mesa del café en busca de halagos y reconocimientos. Como nadie se los daba su venganza era pendejear a todos: “¿Diego? ¿Es un pendejo. ¿Orozco? Es un pendejo. ¿Tamayo? Es un pendejo.” Decía Monsiváis: “México es cruel. Así vamos a terminar también nosotros.” No le pregunte usted a José Emilio cómo pasa el tiempo porque José Emilio es el hombre-tiempo. Todos los demás vivimos pensando qué hora será, se nos ha hecho tarde, si nos alcanzará la vida, perseguimos el minutero, perdemos lo irrecuperable, luchamos contra algo que ni siquiera vemos y que José Emilio conoce a fondo y le toma el pelo o a veces simplemente lo deja ser, como en el trayecto del avión México-Mérida, en su asiento, tomado de la mano de Cristina. Todos nos comemos a nosotros mismos, pero José Emilio Pacheco se come su cansancio y ahí va dándonos en cada respuesta su sabiduría. Humilde y soberbio, José Emilio Pacheco se sabe los idiomas que tan bien traduce aunque no los pronuncie en voz alta. En Toronto, juntos vimos todas la obra de Henry Moore que donó para las calles canadienses y las efusivas miradas de los canadienses. En Berlín, juntos levantamos los ojos hacia la bóveda de la catedral. Juntos vimos la Torre Eiffel. Juntos vimos fluir el río Sena. Fuimos a la Ile de St. Louis y desde lo alto le señalé: “Mira, qué bonita muchacha” y él con su mano como visera preguntó: “¿Cuál?” También vimos el agua del Rin y los pesados barcos que salían lentos y tristones del puerto de Hamburgo. Juntos tomamos nuestro primer Martini. El mío no me gustó y José Emilio se lo bebió para no dejarlo porque costaba muy caro. José Emilio ha vivido como si se comiera a sí mismo. Todos vivimos de algo que inventamos. Por ejemplo, yo vivo de mis sueños, de mis tres hijos y mis diez nietos que son mi sueño. José Emilio, si leemos sus “Inventarios”, vive de la realidad que todas las mañanas lo golpea. No sólo son los acontecimientos políticos los que lo asuelan, sino los del hambre, la corrupción, los humillados y ofendidos. Jamás se ha hecho ilusiones, la celebridad no lo inmuta: “Principio de sexenio. Suena el teléfono. ‘No estoy para nadie’. Fin de sexenio. El teléfono permanece en silencio. ‘No soy para nadie’.” Cuando busco un adjetivo para José Emilio Pacheco encuentro la palabra fundamental. Hablo con frecuencia con José Emilio aunque él no lo sepa. Hablo con él como si lo tuviera en frente dispuesto a contarse a sí mismo, lo escucho en una conversación rica, sana y vigorizante de la que me nutro. Su cultura es piedra de toque en nuestra literatura. Nadie la tiene. Pienso en él con nostalgia, siempre tengo nostalgia de José Emilio y más ahora que no se deja ver y le llevo ocho años. Descubrirá usted que José Emilio Pacheco es ya, y mucho antes de los ochenta, un icono intelectual de México. A través de sus “Inventarios” es muy posible que se le revelen los cambios de su tiempo, cómo un escritor de pluma y papel se adapta a la computadora, se sienta frente a la pantalla y comparte su tiempo en internet. Así José Emilio le da su tiempo al tiempo y va viviendo . Es un maestro que explica detalles que los ojos de los demás no retienen pero que son esenciales. Explica el misterio en este país de misterios, engaños y monólogos incomprensibles. Sabe de historia, de política, de filosofía, de literatura, indispensables a la vida, que por desgracia, en nuestro país, son las más ignoradas, despreciadas porque “no sirven para nada”. Dedica sus “Inventarios” a los que se han ido antes que nosotros, al maestro Adolfo Sánchez Vázquez, a Daniel Sada, a Tomás Segovia, a Czeslaw Milosz, a Octavio Paz, a José Donoso y a Pilar Donoso, su hija, que llamaba la Pilarcita, quien escribió la mejor biografía u autobiografía que pueda imaginarse, Correr el tupido velo, sobre la vida de sus padres adoptivos y se suicidó a los cuarenta y cuatro años. Es generoso al recordarnos a escritores que injustamente olvidamos, como Nicanor Parra. Muchos olvidados vienen a nuestra memoria porque José Emilio los recuerda y les canta. José Emilio nos alimenta. Disciplinado, nos hace amar la batalla frente a la mesa de trabajo, esa gran aventura cuyo final desconocemos. Al final de su vida, Fernando Benítez ya no podía escribir pero quería publicar y no daba pie con bola y le pidió a José Emilio su ayuda. “Hermanito, socorro, hermanito, no me abandones.” José Emilio escribió, añadió, corrigió, cortó, cotejó, comprobó e hizo todo lo que ya había hecho con nuestros artículos cuando fue jefe de redacción todos los miércoles de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años y formó página tras página cultural hasta medio matarse en el suplemento de Novedades, de México en la cultura (que nunca ha sido superado) y más tarde en La Cultura en México de la revista Siempre! al lado de Carlos Monsiváis, que se dio el lujo de no mencionarlo en una crónica de cómo había sido la cultura en el tiempo en que él la dirigía. Si Octavio Paz para todo decía “es monstruoso”, José Emilio repite mucho la palabra “verdaderamente” y asegura que, hagas lo que hagas, verdaderamente vas a ser condenado. José Emilio no es ningún iluso. Si usted lo aborda con su vida brillante, su trayectoria brillante, sus ojos brillantes, su pelo brillante, sus labios también brillantes, su brillante futuro, y le dice que va a escribir sobre él, seguro le responderá que no pierda el tiempo y que lo único que brilla al sol en Ciudad de México es la carrocería de los millones de automóviles que congestionan nuestra vida. El homenaje de hoy es especial porque José Emilio está con nosotros, compartiendo su sonrisa y su mirada profunda a la que nada le pasa desapercibido. Es especial porque también navegamos en un barco encima del mar y no queremos que nos hagan olas. Vemos a José Emilio desde el puente, contento de encontrarse en la península de Yucatán a pesar de que no sopla el viento. Todos los que lo queremos celebramos que por un instante detenga su pluma, guarde las velas de su barca, mire con nosotros el cielo azul y caliente y nos acompañe para recordar los momentos que atesoramos de él, las reflexiones a las que nos lleva con su “Irás y no volverás”, la tristeza que nos invade cuando nos hace ver que no somos dueños del tiempo que vivimos sino al revés. Las iniciales del nombre de José Emilio, JEP, también son las mías, porque son las de mi padre: Jean Evremont Poniatowski. Si pongo el nombre de mi hermano y mi padre juntos, los transformo en uno solo: Jan, muerto a los veintiún años. Por eso me hago la ilusión de que hemos vivido más o menos lo mismo. Cuando JEP tenía muy poquito de nacido, apenas seis añitos, en agosto de 1945, estalló la bomba atómica, pero después le tocaron muchas bombas, mínimo cuatro. Porque el ’68 nos estalló en las manos, luego San Juanico, luego el terremoto de 1985, luego la salud que va deteriorándose, luego distintos avatares como la salida de Novedades en solidaridad con Fernando Benítez, luego las tragedias políticas y, sin embargo, aquí estamos y hemos regresado de viajes a Canadá, a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, y nos hemos reído y le he ayudado a cerrar su maleta sentándome encima de ella porque ya nada le cabía de tantos libros, y hemos caminado al borde del Sena en París, y recuerdo cómo vimos pasar los barcos bajo el Pont de’Iena, muy cerca de donde se mató Lady Di con su amante Dodi al Fayed, hijo del dueño de la tienda Old England, en la que siempre quise comprarme un impermeable y convencí a José Emilio de que lo hiciera para que por un ratito pensara que era James Joyce. Y yo, por lo tanto pensara que él es mi Ulises. Para terminar quisiera leerles dos estrofas de un poema de Apollinaire que José Emilio tradujo:
|