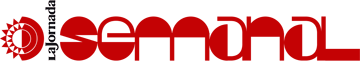 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Sábado 15 de septiembre de 2012 Num: 915 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Dos poemas Agustín Lara en blanco La estación de las lluvias Elegía citadina De traición, insensibilidad Klimt, arrebato Horacio Coppola, Columnas: |
Miguel Ángel Quemain Chéjov, el misterio escénico La excepcionalidad de Chéjov está localizada en varios puntos de su obra y de su manera de acercarse al teatro. En su biografía se encuentran pocas pistas sobre su originalidad dramatúrgica, que le ocasionó muchos problemas en su época por esa excentricidad respecto a la tradición de su lengua y de los cánones del teatro clásico, porque escribía como nadie lo hacía. Pareciera que las ligeras desviaciones de lo ordinario se admiten como formas de lo original y se aplaude la buena nueva de un obra que se reconoce como inaugural pero sin cruzar los límites de lo ilegible. Con Chéjov parecía que el acuerdo generalizado consistía en considerar muy extraña su dramaturgia, un poco fuera de lugar, es decir, del orden dramatúrgico imperante. Galina Tolmacheva, traductora de su Teatro completo (Adrisana Hidalgo, 2010), comparte con sus lectores la profunda autodevaluación de Chéjov ante sus logros, pues consideraba raras sus propias obras. Su dolor consistía en no proponerse como un innovador sino como un artista sencillo, en pos de un aprendizaje teatral que no llegaba y que, en voz de sus más sinceros comentaristas, recibía zarandeadas y regaños por los errores que consistían en salirse de los rieles de lo conocido, de lo aplaudido, sin esa traza de novedad que tanto atemoriza a los contemporáneos, tanto críticos como creadores.
Chéjov podría ser contemporáneo de muchos de nuestros creadores. David Olguín o Ignacio Escárcega han probado recientemente su amistad con el dramaturgo, pero hay más veteranos, como Luis de Tavira, por ejemplo, que prueban episódicamente su amistad con el ruso no sólo en lo que tiene que ver con el arte de la palabra sino con la relación física, con la cercanía al teatro y la admiración que puede suscitar el proliferante mundo de sugerencias escénicas que puede aportar un director no dedicado a ilustrar sino a desentrañar el sentido de sus obras. Otro eje extraordinario y enigmático, cargado de mitologías en el orden de lo histórico, es su filiación a lo actoral. Algo de sonoro y físico se hace presente en la lectura en voz alta de sus personajes, y los más modestos pueden ser explosivos y potentes. Basta ver el ejemplo de Afterplay. Sabemos de la enorme creatividad y energía de un actor como Rodolfo Arias, de una presencia capaz de eclipsar a quienes lo rodean. Sin embargo, hay algo en su personaje que permite el brillo radiante del conjunto de innegable calidad que no es una suma de individualidades, sino un fluir que permite a Mónica Dionne, Marcial Salinas y Martha Moreyra conseguir una órbita propia que se llama el sistema Chéjov, como si se tratara de la réplica terrestre de un orden sideral. No se puede negar la sabiduría de Escárcega, que se apropia de un éxito extranjero, anglosajón/irlandés y domina un palimpsesto que, sin poner en primer plano a Chéjov, lo hace evidente y lo dota de una presencia donde la experiencia dramatúrgica de Brian Friel permite colocarse detrás de una composición tan clásica que no parece haber perdido la edad sino situarse en el presente, a pesar del vestuario de época y el amaneramiento de una puesta que bien podría vestirse con el ropaje de nuestros días y ocultar aún más el maridaje entre el escritor inglés que ama al clásico, a través de un imaginativo pastiche, y al escritor ruso que se hizo amar por un lector que tal vez imaginó en un futuro que sólo llegaría a conocer a través de intuiciones/imaginaciones. Vale la pena abundar sobre las relecturas de Friel. No puedo olvidar la pasión de Margules, con su mirada incendiada por los murmullos del ruso, que lo llevó a extraer más de su memoria que de los textos trenzados en polaco a un Chéjov que materializaría a fines de los años setenta, en la lectura de un Tío Vania que seguramente montó como si se tratara de un talismán que lo insertaría para siempre, más allá de la muerte, en un teatro que lo recuerda y emula. Todos los directores que montan Chéjov son a su modo un Vladimir Nemirovich-Danchenko, director artístico y literario del Teatro de Arte de Moscú, que regresa periódicamente para reconocer la grandeza y el misterio de esa teatralidad que potencia a los actores aún cuando los arroje en las peores incertidumbres sobre sus interpretaciones: como sucede en la estupenda anécdota que nos comparte Tolmacheva sobre la actriz que hacía Charlota en El Jardín de los cerezos y que le preguntó a Chéjov si se podía poner un lazo verde. Chéjov le contestó: “Sí se puede… pero no es necesario” |

