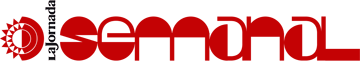 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Sábado 15 de septiembre de 2012 Num: 915 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Dos poemas Agustín Lara en blanco La estación de las lluvias Elegía citadina De traición, insensibilidad Klimt, arrebato Horacio Coppola, Columnas: |
Elegía citadina Leandro Arellano Los ojos no recordaban una visita previa a la ciudad y la memoria conservaba no más que un recuerdo vago. Aconteció el milagro cuando se desencadenó uno de esos resplandores que se manifiestan desusadamente: una ráfaga de luminosidad dorada que el cielo descargó de repente y se derramaba abrazadora y suavemente sobre la multitud y todas las cosas, como un rayo de luz inmaculada. ¿Su duración?, no más que unos instantes: la largueza de toda epifanía. ¿El sitio?, la Alameda central, diáfana entonces, cordial y diligente. ¿La época? Los álgidos sesenta, siete u ocho, la diferencia no hace mucho al caso. El cielo suele ser una pantalla sobre la que se proyectan las profecías. Provinciano que accede a la gran metrópoli, contemplaba la belleza de la urbe galante, su magnificencia y sus hechizos, bien que el miedo atávico nos mantenía en guardia frente a invitaciones y acometidas.
Los signos citadinos eran confiables aún, un orden –elemental y todo– predominaba sobre los elementos. El smog era un riesgo insospechado a pesar de los presagios, y el cielo se recortaba azul, entretejido por nubes maravillosas. Las muchachas y los jóvenes transitaban confiados por las plazas, ataviados con épica prestancia. Ellas se arriesgaban a acortar la falda y ellos a alargar el cabello. La lucha ancestral entre el caos y el orden se inclinaba precariamente al equilibrio, peatón y conductor reconocían su territorio y se atenían al privilegio propio. Ni por asomo la fantasía se imaginaba el terror del llamado ambulantaje y la vista alcanzaba los extremos tendidos de los montes circundantes, que hoy ciegan los llamados dobles pisos. Las calles y avenidas nunca fueron emporios de civilidad, pero aún no rebalsaban obstruyendo todo. Poseían, además, nombres cuya sonoridad y significación transmitían confianza al ánimo –todavía sereno– del transeúnte, una seguridad que desconoce el mineral anonimato de los ejes viales. ¿Cómo equiparar el encanto y la cadencia de la Avenida del Niño perdido o de San Juan de Letrán con el tosco pragmatismo y sequedad de Eje Central? Con el nombre se iniciaba la gracia. Los desvíos urbanos no hollaban aún la engañosa ruta del progreso y las caprichosas marchas ciudadanas eran pesadillas del futuro. La convención de los semáforos era más que menos contenida y el guía oficial y su silbato gozaban todavía de la sombra de la duda. Lejanos, ignorados se hallaban los esperpentos bautizados como distribuidores viales, en tanto que plazas y parques admitían gozosas a los enamorados.
Más podían entonces las buenas costumbres que las buenas leyes. Aún se transitaba sin temor y sin estorbos sobre el concreto humilde y pulido de la acera concertada. Su curso aún no era extraviado con los ominosos puestos de comida callejera, como tampoco se acuñaba el vocablo franelero ni se presagiaba el pavor de los subterráneos amos de los espacios callejeros. La memoria de entonces, entre tantos heroísmos y calamidades mantenía su equilibrio. La misma sensación que transmitía el ambiente: ni calor ni frío se ofuscaban.
se lamenta tu poeta. Acaso todo aquello era nomás el rescoldo oscuro de la gran Tenochtitlán. ¿No permanece cálida la vieja sangre irrebatible? Los aires perdieron su pureza antigua y su olor remoto; tan sólo los antiguos guardianes de la ciudad continúan rumiando vigilantes, con su eterno fuego interior. La nostalgia es un espacio inmenso en el que caben todos los suspiros del mundo. El tráfico metropolitano aún transita en la memoria, en una como cinta gozosa y muda, transportada en cámara lenta. En la atmósfera pululaba un hervor de luz y el firmamento sonreía. La vista del cielo libre se abría a ráfagas de rayos sonrosados que fluían por calles, plazas, parques y avenidas, contagiando el ánimo. El aire reposaba sereno, compartiendo el espacio con el verde arrodillado y el paisaje se disfrazaba con tonos de alegría silenciosa. ¿Cuándo capituló el sortilegio? ¿Cuándo y dónde se extraviaron aquellos nobles propósitos? ¿Qué sentido tiene la galopante brutalidad de los hechos? ¿Quiénes entre los dioses lo prescribieron con tal saña?
|



