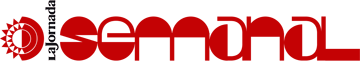 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Sábado 15 de septiembre de 2012 Num: 915 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Dos poemas Agustín Lara en blanco La estación de las lluvias Elegía citadina De traición, insensibilidad Klimt, arrebato Horacio Coppola, Columnas: |
Agustín Lara en blanco y negro Luis Rafael Sánchez I La irrupción arrebatada de una banda sonora avisa que comienza el relato prometido en el título. La banda incluye boleros, por siempre vivos, en el pecho de cuantos nos reconocemos sentimentales hasta el libertinaje. Digamos “Piensa en mí”. Digamos “Arráncame la vida”. Digamos “Solamente una vez.” En la banda sonora participa una selección arbitraria de entre las cuatrocientas ocho canciones que, según el pleiteado rumor, compuso Agustín Lara, nombre de soslayo imposible en la historia de la música del siglo XX. Si dicha música la ascienden a culta o descienden a popular, “no tiene la menor importancia”, cual sentenciaba Arturo de Córdova en cada nuevo peliculón que confirmaba su vena de regio actor melodramático. Comoquiera, la música de Agustín Lara recala en la grandeza, sea por la melodía, sea por la letra, sea por el sabor que le agrega el giro cursi: un toque de cursilería supone al bolero lo que el limón a la cubalibre. Mimado con guantes de seda por la caprichosa inspiración, a Lara lo rebautizan el Flaco de Oro tras el precoz acopio de gloria y fama y fortuna. La susodicha trinidad de atributos, más el simpático rebautizo, le garantiza la consumación de pasiones eróticas de alto vuelo e inmensa resonancia mediática: dado que María Félix encabeza la nómina, añadir otras conquistas supondría blasfemia. Por otro lado, conjeturo que la trinidad debió obligarlo a matricularse en una Introducción a la calistenia genital, para mejor frecuentar las pasioncillas de escaso vuelo y ninguna resonancia mediática; pasioncillas que lo llevaron a filosofar: “Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente visión.” No soy bolerólogo. Para serlo me falta la sensibilidad de los grandes poetas que descifran boleros: el mexicano José Emilio Pacheco, el colombiano Darío Jaramillo Agudelo, el puertorriqueño José Luis Vega. Además, carezco de la sapiencia de musicólogos magistrales como el cubano Cristóbal Díaz Ayala, el puertorriqueño Irvin García, el colombiano Jaime Rico Salazar, el cubano Sigfredo Ariel. Tampoco soy historiador de las cuitas amorosas que hallan la fuerza motriz en el bolero, por el estilo enjundioso de una Iris Zavala, un Óscar Collazos, un Carlos Monsiváis. Soy, llana y sencillamente, bolerómano. Y lo soy por la herencia, el contagio y el vicio en que se me convirtió el cine mexicano. ¿La herencia? Mi madre cantaba boleros como contrapunto redentor a las faenas domésticas. El cocinar y el fregar, el lavar y el planchar, el restregar la casa con cepillo y jabón Camisa Negra, eran faenas que enmarcaba su canturreo puntual de boleros idílicos. ¿El contagio? Juntamente, aprendí a tararear boleros y a gatear. Mi país reconocía como dioses tutelares a Toña la Negra y Daniel Santos, María Luisa Landín y Pedro Vargas. Sobre todo a Bobby Capó, cantautor que refigura al varón como perro capaz de esconder los colmillos, si esconderlos conviene a su falsía. En “Qué falta tú me haces” el perro falsario transige: “Yo espero que tú vuelvas, no pongo condición.” En “Juguete” el perro falsario reniega del machismo antediluviano: “No me interesa tu historia,/ ni el futuro incierto si contigo es./ Yo quiero ser un juguete/ si es de tu querer.” ¿El cine mexicano? Me envició cuando reinaba en la pantalla grande. El bolero sugirió infinidad de tramas a aquel cine nacional que, sin querer queriendo, narró los llantos y las risas de la América descalza, la América amarga, la América en español. II Por no ser bolerólogo, musicólogo o historiador de las cuitas amorosas, se me imposibilita jerarquizar las composiciones del Flaco de Oro, desde la controvertible perspectiva de la superioridad. ¿Supera el brío amatorio de “Mujer” el brío amatorio de “Palabras de mujer”? ¿Cómo demonios saber si enamora más el veneno que fascina, oculto en la mirada, o las palabras sollozantes dichas por ella y escuchadas por él, muy quedo? Igual respondería si se me pidiera jerarquizar las canciones de Rafael Hernández. ¿Quién osará afirmar que el diseño del bolero “Desvelo de amor” supera el diseño del bolero “Ya no me quieras tanto”? Hasta los oídos menos sensibles reparan en la exquisitez de ambos, a pesar de uno festejar el amor infinito y el otro renegar del amor incordio. “Desvelo de amor” recuenta un amor que se afinca en la piel del alma. “Ya no me quieras tanto” recuenta la mala vibra del amor hastioso.
Las comparaciones son funestas. Pero, cuando se comparan logros artísticos magistrales, más que en la odiosidad, se incurre en el despropósito. ¿Hamlet o Segismundo? ¿Madame Bovary o Ana Karenina? ¿María Félix en Enamorada o María Félix en La Cucaracha? ¿El bolero “Santa”, de Agustín Lara, o el bolero “Pecadora”, de Agustín Lara? III El relato anecdótico prometido en el título transcurre en el Gran Hotel Diligencias, ubicado en el centro de Veracruz, donde culminan las actividades relacionadas con la Cátedra Carlos Fuentes, que me mantuvieron ajetreado el marzo último, en la compañía lujosa del mismísimo Fuentes y de mis compatriotas Luce López Baralt y Arturo Echavarría. Mientras deshago la maleta y desestrujo la ropa, dizque impermeable a los calores de un puerto tropical, descubro la fotografía de Agustín Lara, en radiantes blanco y negro, que abarrota una pared de la habitación número 121, donde me hospedo. Supongo que el propietario del Gran Hotel Diligencias habrá mandado colgar fotografías semejantes por todas las habitaciones, en señal de gratitud a quien compuso el himno alterno de la ciudad, triunfal desde el primer verso: “Noche tibia y callada de Veracruz...” Supongo mal. La fotografía, sin firma, sólo engalana la habitación 121. Que se reservó, con carácter exclusivo, para cuando el Flaco de Oro visitara Veracruz. Me lo informa Guadalupe Corona, ama de llaves del hotel. ¡Oh diosa Casualidad! ¡Mueves tus hilos para que hospeden a un bolerómano, del montón, en la recámara que Agustín Lara ocupó mil y una veces! El hospedaje le regala al bolerómano la posibilidad de fantasear: ¿visitaba Veracruz en plan de juerga y carnavaleo, o en plan de dejarse seducir por inspiración? El regalo de la diosa tiene ñapa: cuando remiro la fotografía enorme descubro que se tomó en la habitación 121. Reconozco los muebles. Reconozco detalles específicos de las ventanas. Reconozco la butaca donde estoy sentado, en paños menores, como la butaca donde está sentado Agustín Lara, vestido con flux elegantísimo. La elegancia del flux se propaga hacia el chaleco, hacia la corbata, hacia la pose de dandy en sosiego. La pose reafirma una actitud típica del dandy: jamás expresar duda alguna en la propia valía. Reafirma, además, la guapura maldita que rezuman las caras cortadas. Una guapura aumentada, paradójicamente, por la mueca, con su tris de ironía, que la cicatriz inflige a la boca. ¿Compuso o bosquejó el Flaco de Oro nuevas sonatinas pasionales en esta habitación? Como no soy poeta que descifra boleros, ni musicólogo magistral, ni historiador de cuitas amorosas, debo callar. Pero callar una respuesta no me impide liberar preguntas: ¿fue durante sus encierros en la habitación 121 cuando musitó aquello de “vibro con lo tenso”? La tarde se deshace. Apresurado, me distancio de la fotografía y avanzo a duchar y guarecer en la ropa, dizque impermeable a los calores de un puerto tropical. Ocurre que, a primeros de la noche, voy de paseo y fiesta por los escenarios exteriores donde se filmaron La mujer del puerto y Danzón. Pues la memoria se disparó a proyectar secuencias de ambas, hoy películas de culto, en cuanto mencioné a Veracruz. El paseo y la fiesta aspiran a homenajear mi memoria. Asimismo, los rostros de Andrea Palma y María Novarro, carcomidos por la espera y la esperanza. La irrupción arrebatada de una banda sonora avisa que termina el relato prometido en el título. La banda incluye boleros, por siempre vivos, en el pecho de cuantos nos reconocemos sentimentales hasta el libertinaje. Digamos “Señora Tentación”. Digamos “Por qué negar”. Digamos “Amor de mis amores”. Post Scriptum. El tajo en la mejilla, asestado en 1927, no resultó de la sublevación de gángsteres contra charros, como alucinaría Juan Orol. Resultó del temperamento celoso de una jovenzuela de navajas tomar. No obstante la mala intención, del tajo floreció una cicatriz legendaria. Agustín Lara merece un epíteto afín con la cicatriz legendaria. Uno que suene a rezo pagano y siglo XXI, a substancia celestial infestada por substancias terrenales. Uno que evoque su gusto desesperado por la belleza y su jefatura eternal de las noches de ronda. Dicho lo dicho, ahora digo que el epíteto ideal sería el Divino Caricortado. |

