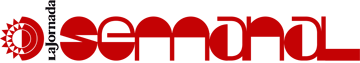 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 5 de octubre de 2014 Num: 1022 |
|
Bazar de asombros El alimento: la liga del Tamales cotidianos Las alumbradas, una Lo único que me pueden quitar es la vida Las panochas calentanas Un guisandero apreciado Tierra Caliente: Sangre de iguana La danza de los viejitos: Columnas: Directorio |
Ella recibió la herencia silenciosa del sazón con sólo verlo cocinar. Silvestre Tamayo Real era un hombre apreciado en la ranchería de Los Bancos, del municipio de San Lucas, Michoacán. La gente estimaba de él sus manos prodigiosas, capaces de transformar un chivo en una deliciosa birria. Admiraban también de este hombre su talento guisandero y su conocimiento “en las cosas del sazón”. Era llamado para hacer los guisos de las bodas y guateques en general, y recibía en trueque tinas de carne. La gente del pueblo no convocaba a cualquiera; sabía muy bien a quién le era dado el don de cocinar y a quién no y quién tenía el tiento para saber las proporciones exactas de los ingredientes y era capaz de impedir que el fuego hiciera de las suyas con la comida. Don Silvi le puso sabor al frito, ese guisado de la víspera de la fiesta, disfrute de los cocineros y organizadores del festejo, cocinado con las vísceras de la vaca: el corazón, el hígado, las tripas, el güergüero o tráquea y el bofe son picados, cocidos, freídos en manteca de puerco y bañados en una salsa que los calentanos conocen como chiliajo, combinada con chile guajillo del que pica y del que no, cebolla, ajo y tomatillos, cominos, clavos, pimienta grande y chica. Alto, delgado, de tez morena y ojos negros con mirada abismal, cocinó para las fiestas de varios que decidieron unir sus vidas; llenó las panzas –con sus frijoles puercos, mezclados con longaniza, papas, aceitunas, chiles güeros y queso cotija– de quienes acompañaron a celebrar las quince primaveras de las jóvenes; colocó platos grávidos de mole rojo o de chimpa (pepita) en las mesas con manteles blancos, luego de que el padre en la iglesia “le quitara el chamuco” a los guachitos y guachitas de la comarca, con el “sagrado sacramento del bautismo”; y hasta despidió con júbilo culinario a los difuntos. En Michoacán, a la muerte se le recibe comiendo. Un atole que no es aguado Por si fuera poco, don Silvi también honró a los ancestros, los suyos y los de otros, a través de la comida: en cazos de cobre les dedicó horas enteras dándole vuelta al atole o leche dura, un exquisito dulce que forma parte de las ofrendas o enciendos de Día de Muertos de Tierra Caliente, fiesta a la que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró en 2003 Obra Maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un poco antes del amanecer, cuando todavía aluzaban los churupetes o luciérnagas, se alcanzaba a escuchar el susurro transparente de los arroyos y la música colectiva de los grillos, Silvestre Tamayo empezaba su trajín para preparar su atole. Iba por leña al monte, unos troncos de cueramo y mezquite; disponía el fogón, sentaba sobre las brasas ardientes el cazo de cobre; conseguía la leche ordeñada de las vacas del rancho, esperaba a que ésta le avisara de su hervor y comenzaba a moverla con un palo metamorfoseado en cuchara. Más de ocho horas sin descanso Pintaba con canela molida la leche hirviendo mientras sacaba su pañuelo límpido para secarse el sudor generado por el calor del sol de 25 grados de las nueve de la mañana. Ni el rebuznar de los burros, ni el mugir de las vacas, distraía su tarea de menear su leche dura; si lo dejaba de hacer ésta se podía quemar y entonces tendría que reiniciar su ritual. Silvi prefería trabajar solo, a pesar de que el dulce le llevaba cerca de ocho horas de trabajo sin descanso. “Le gustaba hacerlo todo bien hecho.”
Agregaba el arroz triturado previamente en el molino de Los Bancos y dejaba caer los piloncillos al perol. La mañana se hacía mediodía, el mediodía tarde y él recorría junto con el astro rey generador de 40 grados de temperatura los círculos del asiento de la olla, hasta dejar cuajar los ingredientes y generar una especie de jalea café clara, que le indicaba que el atole duro estaba casi listo. El fruto de su trabajo no estaba en la cantidad sino en el sabor concentrado, pues el atole quedaba solidificado en pequeños cuadros. Don Silvi murió en 1993. María Sánchez Tamayo, su nieta, fue la heredera indirecta de su sazón. Era una chamaca cuando aprendió solamente con mirar. En Los Bancos “todo cambió”, dice María, quien ya no puede bañarse en el río que circunda la casa de sus padres porque está contaminado. Casi todos sus hermanos se fueron a Estados Unidos, algunos migraron a Florida y otros a Los Ángeles. La tierra de su padre está inactiva, Amado Sánchez es un hombre de edad avanzada que padece varias “dolencias” y ya no puede hacerse cargo de su parcela. Su mamá sufre del mal de Parkinson. María se fue a Chilpancingo, Guerrero. Su tierra de origen le da tristeza. Sólo le quedan en las manos y en la memoria los conocimientos de guisandera que le dejó su abuelo. En sus vacaciones, regresa a la casa de sus padres y se pone a cocinar y a recordar. (A.A.R.)
|

