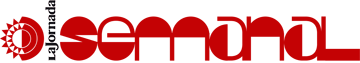 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 9 de marzo de 2014 Num: 992 |
|
Bazar de asombros Instante bailado, Hoover o las La literatura, una percepción del mundo Los permisos de la El narco entre Columnas: Directorio |
Luis Tovar Fast films (II Y ÚLTIMA) Como en todo, hay insoslayables –y en ciertos casos hermosas– excepciones a la regla, pero es claro que, por simple definición, la existencia de tal cosa como un “clásico instantáneo” es imposible o, como máximo, resulta extremadamente escasa. Se diría, sin faltar un ápice a la verdad, que en literatura un ejemplo irrefutable es Cien años de soledad, como en teatro Esperando a Godot o, sin ir más lejos en los ejemplos, como El padrino lo es en cine. Empero, aun en estos casos el recurso a la palabra “clásico”, utilizada –quién sabe si todas las veces y por todos los empleadores también entendida– en su acepción de “consagrado, considerado modélico en su género”, es revisable, cuando no bastante cuestionable. Dale tiempo al tiempo A menos que se trate de una excepción universalmente aceptada, es decir de una obra que convoque a unanimidades tan sólidas y evidentes como inmediatas, el requisito ineludible para que algo merezca que se le añada el adjetivo “clásico” es la mar de simple: necesita pasar tiempo. La idea de una suerte de clasicómetro que mensure lo mismo atributos que cronologías es tan absurda que se cae sola, por lo cual es imposible definir con precisión cuánto tiempo ha de transcurrir, pero hay incontables pruebas de que sólo así, con el tiempo, lo verdaderamente “clásico” llega a serlo. Dicho de otro modo: ni el Quijote, ni la Commedia, ni la Odisea, ni la Ilíada ni muchísimos más igual de “consagrados y considerados modélicos en su género”, fueron llamados clásicos cuando aparecieron por primera vez. Esa definición, en igualmente incontables casos, vino bastante más tarde.
Sin embargo esto, que no podría ser más evidente, suele ser olímpicamente ignorado por una legión de opinantes –consuetudinarios algunos, instantáneos los más– a quienes parece que la prisa les ha hecho metástasis en el seso. El apuro, la inmediatez, la fugacidad, son el ropaje perceptivo y discursivo debajo del cual asoma la verdadera y espuria (sin)razón de que Muchagente acostumbre irse de boca para decir que tal o cual película –o novela, autor e incluso, hágaseme el cabrón favor, programa de televisión– es “un clásico”: el despropósito de fondo es, más menos que más, puro y simple consumismo. Time is money Bajo la muy poco sensata lógica de mercado, que como Todomundo sabe es la que rige no sólo en estos asuntos, no hay absolutamente nada que esté prohibido para conseguir la venta de un producto. Como es obvio, suele recurrirse a la ponderación de unas cualidades que, en los hechos, sólo después de consumido el producto puede saberse si eran reales o no. En México se estrenan, todos los años, varios centenares de películas. Aun quienes no tienen por costumbre asistir al cine, inevitablemente están expuestos a la publicidad aneja a los estrenos semanales, de modo que unos y otros, es decir los que sí van y los que no, son sometidos al impiadoso bombardeo publicitario, mismo que cada vez con mayor frecuencia recurre al expediente de la superlativización: como se supondría que todas las ofertadas son “buenas”, algo más hay que decir de otra que también quiere su rebanada del pastel; de ahí a calificar de “soberbia”, “conmovedora”, “estremecedora”, “original”, “excepcional”, “insuperable”, “todo un clásico”, etcétera, no hay ni medio paso. Clásicos olvidados Aquí es donde la proverbial puerca tuerce su de por sí retorcido rabo, porque la tozuda realidad indica que novecientas noventa y nueve de cada mil cintas de las que llegó a decirse “no te la puedes perder” –con una convicción digna de mejores causas que las del mercachifle urgido por vender boletos–, acaban más refundidas en el olvido que el borroso, irrecordable nombre del diputado de tu distrito de la antepasada legislatura. El remanente de este sistema, cuya estructura pareciera hecha con agudísimo alambre de púas puesto que una vez que atrapa muy difícilmente llega a soltar, es una pobreza monumental: de motivos reales para elevar a clásico –insoslayable, memorable, imitable– un cine concebido, fabricado y vendido literalmente como hamburguesas, jochos o toda suerte de comida rápida –prescindible, olvidable, tantas veces deleznable-; y al mismo tiempo pobreza conceptual, reflexiva, pensante, tan propia de quienes van al cine, leen un libro, visitan un sitio, con la cabeza puesta en “lo nuevo, lo que me falta” más que en eso a lo que están asistiendo. Lo desechable visto en calidad –necesariamente fugaz porque ahí viene la que sigue– de indispensable: así el cine fast food y su inevitable indigestión, esa sí clásica. |

