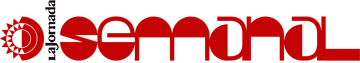 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 25 de noviembre de 2012 Num: 925 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Monólogos compartidos Museo de la Memoria Bryce y el Premio FIL Ganar el “Nobel El placer en la trampa Retratos de Columnas: |
Museo de la Memoria de Rosario: el derecho a la dignidad Rubén Chababo*
¿Cómo convertir la voluntad de un sector directamente afectado, en una necesidad de la sociedad? ¿Cómo hacer para que ese relato ocupe un lugar, si no central de la escena cotidiana, al menos visible y al alcance de todos? Construir un Museo de la Memoria que recuerde las causas y los efectos del Terrorismo de Estado sobre la sociedad civil, implica poder responder estas preguntas. Pero mucho más que el imperativo de contar una historia, este Museo debiera ser visto como el esfuerzo por recordar algo amenazado, como tantos otros episodios de la historia, por el olvido. El museo es un vehículo de la memoria, no es la memoria. Ningún museo de pretendida proyección histórica puede aspirar a contarlo todo y mucho menos a que todo el ayer se cobije en sus paredes. Tampoco a que el relato o la evocación hecha satisfaga por igual a todos los que forman parte de una sociedad. Una sociedad, cualquier comunidad humana, posee diferentes memorias y esas memorias poseen a su vez diferentes intensidades. Aquello que algunos recuerdan con estridencia, otros lo han olvidado para siempre; lo que algunos eligen recordar, otros lo desechan, acomodando nombres, geografías, capítulos enteros del ayer en el desván del olvido. En el caso preciso de museos que hacen centro en el recuerdo de hechos traumáticos o dolorosos padecidos por una comunidad, esto que aquí se dice cobra aún mucho más fuerza. En Lyon, por ejemplo, donde se erige el Museo de la Resistencia, la mitad de su población prefiere no mirar el lugar de emplazamiento de esa institución: su sola existencia les recuerda que hubo un ayer en el que esa ciudad, o parte importante de ella, colaboró para que fuera posible la deportación de miles de sus ciudadanos. Esto se repite por igual en la escena latinoamericana, en la que memoriales y sitios de recordación tratan de despertar la conciencia de ciudadanos que prefieren ser poseedores de pasados sin el peso que implica cargar con el recuerdo de hechos tan dolorosos. No podemos enjuiciar a quienes prefieren olvidar. Está en la libertad de cada uno de nosotros elegir el repertorio del ayer que queremos que nos acompañe en este presente. En cambio, sí podemos invitarlos a no ser indiferentes frente al dolor de los que memoran aquello que les fue arrebatado. Hemos construido un museo a partir de preguntas, a partir de interrogantes que se asientan sobre un puñado incuestionable de certezas. Esas certezas son la evidencia histórica que no puede ni podrá ser jamás negada: la existencia de un sistema concentracionario, la desaparición forzada de personas como práctica sistemática, la incógnita acerca del destino de centenares de niños nacidos en cautiverio, el calvario de familiares en busca de una respuesta que nunca fue otorgada. Ese puñado de certezas alcanza como horizonte para que, a partir de ellas, formulemos un recorrido a través de una historia que desborda los años específicos que van de 1976 a 1983, y que nos hunde en la triste noche de tantas masacres olvidadas. Una historia o relato que comprende a los hombres y mujeres devorados por la mano homicida del Estado en las huelgas de 1919, a las decenas de personas calcinadas por los bombardeos sobre la Plaza de Mayo en 1955, o las almas vulneradas en las letrinas construidas por las tres AAA en los años previos al último golpe militar. Todos esos hechos conforman capítulos diversos de lo que buscamos evocar. Un relato oscuro, pero necesario traerlo al presente. Sintaxis macabra que revela cuántas veces en nuestro país la condición humana fue vulnerada y cuántas veces también la indiferencia ganó la partida frente al dolor de las víctimas.
Hemos construido un museo que busca despertar el recuerdo de esos hechos, pero que también pretende enseñar a las generaciones más jóvenes la importancia que supone el respeto y el cuidado de la vida y la dignidad humanas. No hemos construido un museo cerrado en sus lecturas, sino una institución que, a partir de la evocación de lo más triste de nuestro ayer, invita a considerar y a apreciar la importancia que supone vivir en libertad y democracia. Un museo que anuncia desde sus paredes la desconfianza hacia los dogmatismos, que enseña desde sus propuestas educativas a descreer de la promesa de bienestar que anida en los discursos autoritarios, que recoge también lo mejor de la tradición resistente de esta y otras comunidades que supieron responder con una negativa ante la llamada a ser cómplice de cualquier barbarie. A pesar de ser un Museo de la Memoria, no hemos construido un museo que deposite una fe ciega en ella. Pueblos y comunidades que se reconocen custodios del deber de la memoria han cometido similares y aún más atroces episodios que aquellos que alguna vez se juraron impedir. El testimonio de esto que aquí se dice está en las calles argelinas capturadas por la lente de Gillo Pontecorvo, en los olivos y casas destruidas en la milenaria Cisjordania, en las cárceles clandestinas peruanas o bolivianas construidas por los mismos hijos de los que fueron humillados en el pasado, en el grito de alto que da el guarda en la árida frontera que separa a México de Estados Unidos, él mismo o su padre antiguo inmigrante que por milagro salvó su vida del ojo atento de la patrulla de control sólo unos pocos años atrás. Breve muestrario del poder del olvido o la confianza vacía en la palabra “memoria”. No se trata de comparar o equiparar hechos históricos –cada acontecimiento histórico es singular en sí mismo–, sino de advertir su ominosa reaparición, oculta bajo nuevas máscaras, con otros atuendos o disfraces. Por eso construimos un museo que es consciente de la labilidad del acto de recordar, que sabe que la condición humana es frágil y que es poderosa la tentación de destruir y dañar incluso lo más amado que poseemos; que lo mismo podemos hacer leña del cuerpo de nuestros semejantes, como ser capaces de convertirlo en territorio de nuestro amor o conmiseración. Por eso nuestra mirada y nuestra confianza apuestan a la educación como un pilar insoslayable para la construcción de cualquier sueño social presente o futuro, a los documentos de la historia como marcas insoslayables a la hora de reconstruir el pasado. También apostamos al arte contemporáneo como herramienta sutil para que nos ayude a nombrar aquello que la lengua no alcanza a veces a nombrar o describir. ¿Acaso no está en la obra de Carlos Gorriarena –en los rostros transformados por la mueca, en los cuerpos contorsionados como insectos o larvas– esa metástasis que corroyó el cuerpo y el alma de la nación a lo largo de más de un decenio? ¿No está en la obra de Óscar Bony ya nombrado o anticipado el peso del vacío que habríamos de cargar? ¿No está inscripta en la obra de Graciela Sacco la huella indeleble de lo que la condición humana deja como marca y registro sobre la piel invisible de este mundo, ya sea esa marca o registro una evocación de lo más bello o de lo más atroz que cargamos con nuestra existencia? El arte contemporáneo puede alcanzar una dimensión pedagógica sin la necesidad de transformarse necesariamente en pieza testimonial o mero reflejo: así como los Fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, de Francisco de Goya, dicen, dos siglos más tarde de ocurridos los hechos, tanto sobre la crueldad napoleónica como decenas de capítulos escritos para narrar esa historia de ocupación y resistencia, el Rosario de oración hecho por Claudia Contreras con páginas del Nunca más –y ubicado en una de las vitrinas de nuestro Museo–, acaso concentre, en el espacio acotado de su breve y delicada materialidad, tanto o más que mil relatos de esperas, humillaciones y derrumbes. Anuncio o evocación, alba o crepúsculo de lo que somos o fuimos, muchas obras y autores que acompañan nuestra narrativa cumplen con ese mandato de ayudarnos a entender la dimensión que han tenido nuestros derrumbes, nuestra indiferencia o compromiso, nuestra responsabilidad para que la luz o la oscuridad más escandalosa hayan sido posibles en Argentina.
No hemos construido un museo del que hoy podamos asegurar lo que habrá de ser o significar mañana. ¿Cómo habrán de resonar palabras como dictadura, desaparecido, picana, a alguien nacido en 2020? Quién puede asegurarlo? Ya las palabras Reich, Auschwitz, Treblinka, suenan desde hace algunos años extrañas a los oídos de las nuevas generaciones europeas, lo mismo que el término Gulag al oído de los jóvenes rusos nacidos después del final del siglo, cuyas vidas no guardan ninguna relación cronológica con la experiencia autoritaria padecida por sus padres o sus abuelos. Sobre estas preguntas sin respuestas únicas se asienta también el desafío de nuestro trabajo cotidiano. Hemos construido un museo ubicado en un lugar emblemático de la trama urbana, emplazado en el mismo sitio donde en el pasado los perpetradores dañaron la vida de tantos hombres y mujeres. En las mismas oficinas/salas donde ayer se decidió la vida y la muerte de centenares de ciudadanos, hoy se transmiten valores democráticos y se habla de justicia. Hemos construido un museo ubicado en el centro mismo de la ciudad, a metros de una de las plazas más bellas que tiene Rosario. Un museo que cotidianamente apuesta a recordarle a los ciudadanos que pasan por delante de sus puertas que hubo un tiempo en el que el cielo de este país se oscureció por siete largos años, y que la belleza de esa fachada y la de sus amplios ventanales abiertos a la luz del sol de cada mañana pudieron convivir con el más oscuro de los infiernos, en el centro mismo de la ciudad, en el corazón mismo de la vida cotidiana. Acaso no sea del todo suficiente nuestro empeño; acaso no lograremos evitar que lo injusto vuelva a mostrar, en un futuro cercano o lejano, su rostro sobre nuestra comunidad, pero creemos que vale el esfuerzo de trabajar para impedirlo, que vale la pena la tarea que cada día emprendemos de intentar dejar testimonio de aquel pasado del que venimos, enfatizando, en cada una de nuestras acciones, nuestra confianza en contribuir, siquiera mínimamente, al arduo y nada sencillo trabajo de consolidar y hacer resplandecer el valor innegociable de la justicia, el derecho a la memoria y la dignidad humana. *Director del Museo de la Memoria de Rosario, Argentina |


