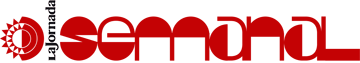 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 9 de septiembre de 2012 Num: 914 |
|
Bazar de asombros James Thurber, humorista La antisolemnidad Rousseau y la ciudadanía Razón e imaginación Rousseau o la soberanía Rousseau, tres siglos El andar de Juan Jacobo Enjeduana, ¿la primera poeta del mundo? Columnas: |
Ana García Bergua El fuego y la hora Qué objeto tan curioso el encendedor, casi antiguo ahora que nadie puede fumar en espacios cerrados. Para mí representaba el triunfo del hombre sobre el fuego; no sólo el cerillo con su rasguido, sino el objeto tecnológico: la ruedita de pedernal que gira, el gas que alimenta la llama personal, domesticada. Si no hubiese la prohibición de fumar en tantos lugares, los encendedores serían portentosos a estas alturas. Seguramente los fumadores –que seríamos todos, desde los bebés de cinco meses hasta los ancianos de cien años –produciríamos fuego haciendo un elegante gesto con la sola mano, un fuego que no quemara pero sí encendiera aromáticos cigarros. Quizá haríamos fuego con el teléfono celular, brotaría de las pantallas y los muros a voluntad, lanzaríamos bolitas ardientes a cigarrillos prestigiosos y expectantes. Si el humo siguiera formando parte de nuestras vidas como antes –el humo en los autobuses, los elevadores, los cines, cuántas toses–, el progreso de los encendedores se equipararía al de las televisiones y los coches: los habría electrónicos o digitales, llenos de misterio, como aquellas latas de fuego que se venden para los campamentos. Todavía los coches traen encendedores, unos tubos con un tizón al fondo, en los que uno teme que los niños metan el dedo, a falta de cigarrillos que les avisen de qué se trata. Antes los seres humanos cargábamos el fuego en el bolsillo, quizá era nuestra manera de presumir ante la naturaleza que lo habíamos dominado. Los galanes sacaban el encendedor como vaqueros del oeste sus pistolas, como parte de la seducción. A veces lo teníamos que encender a media calle, protegiéndolo del viento, para alumbrarnos en la oscuridad y mirar alguna cosa, leer un teléfono anotado en un papelito furtivo. Con el encendedor y los cerillos cargábamos el calor y la luz, domesticados. Pero ya no es así. El cigarro y sus acompañantes andan proscritos: los celulares alumbran mejor que muchas linternas y ya nadie se quema los dedos con cerillos para ver algo.
Fue hace días que me di cuenta, cuando observaba un pequeño encendedor plástico de los más usuales y percibí cómo había perdido la costumbre de cargarlos. Un animalito de contrabando, en apariencia inofensivo, aunque no sé si lo aceptarían en los aviones. Ni siquiera uso cerillos –por más que me gustaban ésos que traían cuadros clásicos y la Venus de Milo en la portada, o los que te decían el horóscopo– y en mi cocina habita un encendedor gigantesco, japonés, que parece el revólver de una geisha psicodélica: a nadie se le ocurriría llevar eso en el bolsillo. Los encendedores se han vuelto cosas limitadas, como los relojes que tan sólo marcan la hora junto a tantos adminículos que la traen añadida como decoración. ¿Y quién quiere ahora un reloj? La hora nos persigue desde los teléfonos, desde las computadoras, en grandes letreros en las calles. En cualquier lugar está la hora, como un accesorio más de otra cosa al parecer más importante: pronto los beduinos en el desierto traerán una hora encendida en las monturas, una hora que se desprogramará, pues eso les pasa a las horas que parpadean en todas partes. La hora ha perdido importancia y cargar un reloj se ha convertido en una excentricidad similar a la de llevar un radio o, quizá, un encendedor. Incluso cuando marcamos el clásico 030 nos dicen la temperatura y las placas que no circulan, como si la compañía de teléfono se avergonzara de sólo dar la hora –y quizá nuestro teléfono de ser sólo un teléfono. Hasta hace no tanto tiempo escuchábamos la hora en una estación de radio que sólo se dedicaba a eso. Un hombre de voz semejante a la del narrador de Los intocables –pero no era Álvaro Mutis– la iba recitando a toda velocidad, minuto a minuto, entre anuncios de relojes, chocolates y mecánicos que rectificaban nuestro motor cuando se equivocaba. Mi duda siempre fue si aquel hombre pasó un día entero grabando cada minuto de manera incansable, si pudo tomar un trago de agua entre hora y hora, si cayó desmayado al recitar las doce de la noche: quizá dio la vida por que llegáramos a tiempo a nuestras citas y no lo sabemos. Pero aquella estación ya no existe y los relojes dan una impresión de inutilidad; de hecho, nadie llega a tiempo a ningún lado. Me pregunto qué sucederá cuando los teléfonos que ahora cargamos sean la diminuta función de una cosa que haga portentos en nuestro bolsillo, portentos tan grandes como el fuego y la hora. Para mí lo siguen siendo. |

