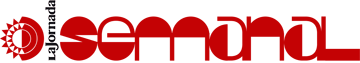 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de marzo de 2011 Num: 838 |
|
Bazar de asombros Salvador Elizondo: Nobody Arto Paasilinna: Frutos de la impaciencia La Tierra habla La brevedad en el Metafísica de los palillos Columnas: |
Metafísica de Leandro Arellano En todas partes la ceremonia se halla en el origen de las civilizaciones, y entre los orientales constituye parte central de la vida cotidiana. Uno de los libros sagrados de la cultura china está dedicado a los ritos, que se aprenden en el seno familiar y en la escuela parvularia. La tendencia al orden y a la formalidad se arraiga desde la infancia entre los pueblos amarillos, donde todo acto se torna en solemnidad, la acción menos trascendente muda en protocolo y cualquier saludo conlleva reverencias elaboradas. Vietnam, Corea y Japón heredaron de China no sólo la filosofía, religiones, cultura y la afición comercial, también emularon los ritos, la caligrafía, la escritura y los principios culinarios. Aprendieron a razonar como los chinos, cuyo pensamiento procede como en espiral y no tanto de modo lineal o dialéctico como en Occidente, igual que se instruyeron en las artes manuales y en el ceremonial. Todos ellos, sin embargo, a la hora de comer no se embarazan como en Occidente, con una ancha hilera de cubiertos para su trabajada –ésa sí– lista de platillos. Les bastan los palillos, los bastoncillos simples, ligeros y flexibles con que sustituyen a toda cubertería. El chino es artesano y artesano hábil, posee dedos de violinista. Incluso para comer como él hace con dos palillos, es necesaria cierta habilidad. Palabras más, palabras menos, así caracterizaba Henri Michaux su asombro ante los palillos chinos y la ingeniosidad de aquel pueblo laborioso. No resulta fácil precisar la antigüedad de esos delicados instrumentos que prolongan los dedos humanos, pero Herbert A. Giles, en su clásica Historia de la literatura china, anota que hacia el siglo VI AC, los chinos ya se sentaban en sillas y comían a la mesa, comían en platos y en vasijas de barro. Es concebible que los palillos debieron inventarse en tiempos no anexos a esa época. El ser humano crea en su andar aquello que necesita. El antecedente de los cubiertos son las manos. Hay pueblos que aún mantienen ese hábito. Desde luego, en el noreste de Asia suelen preparar su comida en trocitos, incluso el arroz se cocina de forma tal que puede ser llevado a la boca con los palillos, cuyo nombre en chino, kuaizi, significa los objetos de bambú para comer rápido. Lunares y esbeltos como la oriental topografía femenina, están hechos de madera y bambú la mayoría, pero los hay también de jade, hueso, marfil, metal y de plástico. Dado el carácter refractario de ese mineral el emperador los requería de plata, ante el temor de un envenenamiento. Los más comunes, los de bambú, son baratos, fáciles de elaborar y no desvirtúan el sabor de los alimentos. Una leyenda asegura que son incorruptibles. Los coleccionistas tienen predilección por los laqueados que fabrican los japoneses, y las mujeres imaginativas los convierten en broches para el cabello. Su factura y diseño varían, igual que la forma y el tamaño. Los chinos los prefieren de madera y largos: están hechos para compartir desde el centro de la mesa. Los japoneses son más cortos, para comer en platillos individuales. Más cortos también, pero de metal, son los favoritos de los coreanos, quienes los complementan con una cuchara alargada. Para manejarlos hay que ejercitarse; la facilidad se adquiere en este como en otros órdenes de la vida, a base de aplicación y ejercicio. Su dominio equivale al sopeo que hacemos nosotros con la tortilla y los indios con su pita. Se calcula que los chinos consumen cuarenta y tres millones de árboles cada año para fabricar sus palillos... La necesidad es una fuerza que supera a los dioses, ni qué. Una práctica china tan antigua no podía carecer de reglas elementales de etiqueta: evitar que toquen la boca, no lamer ni chupar los extremos, no ensartar la comida en ellos, no cortar comida con ellos, no... Tampoco la superstición está ausente de su uso: clavarlos en el arroz es de mal agüero, como es un mal presagio que caigan al suelo. En el centro de los valores estéticos y culturales de aquellos pueblos se encuentran la contención y la brevedad. La estructura espiritual de Oriente inclina a la meditación y ésta inunda todos los aspectos de la vida, incluyendo la alimentación. La comida japonesa, escribe Junichiro Tanizaki en su sabio libro Elogio de la sombra, está hecha más para admirarse –y meditarse– que para su consumo. Los orientales gustan de los horizontes lejanos, aquello que se halla a la distancia y no podemos tocar. |
