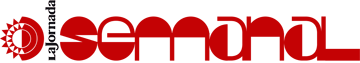 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 12 de octubre de 2014 Num: 1023 |
|
Bazar de asombros De las guerras Luis Nishizawa: Requiem por Mi voz raza Columnas: Directorio |
Javier Sicilia La verdad poética El racionalismo no deja de ver a la poesía como una fabulación, es decir, como algo que carece de realidad. Nada, sin embargo, menos cierto. La poesía es un modo distinto del conocimiento. Revela algo que está en lo real, pero que no es evidente para la pura razón y, por lo mismo, no puede ser dicho con el lenguaje de la demostración. Su objeto no es probar una verdad sino revelarla en su profunda, infinita e irreductible ambigüedad. Retomo una conocida nota que Coleridge escribió hacia finales del siglo XVIII o principios del XIX: “Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano…¿entonces, qué?” Contra lo que afirmaría un racionalismo extremo: “eso es imposible”, Coleridge, en el condicional con el que inicia su texto, no sólo dice que lo es, sino que, de realizarse, plantearía un desafío: “¿entonces qué?” Aun cuando el racionalismo aceptara esa posibilidad terminaría diciendo que el hecho nunca se ha dado y, por lo tanto, no sólo la poesía es irreal, sino que, por lo mismo, su desafío es absurdo. Yo, sin embargo, que continúo mirando y sintiendo como poeta, afirmaría que cuando Coleridge escribió esa nota su hipótesis ya estaba demostrada. “Detrás de [su] invención –dice admirablemente Borges– está la general y antigua invención de las generaciones de amantes que pidieron como prenda una flor.” En el amor, sueño y realidad se unen para revelarnos una evidencia irreductible a un razonamiento, a una demostración, a un hecho que, por lo demás, nunca puede describirse en su pureza, si es que tal cosa existe. Detrás de toda narración de un hecho está, también, la diversidad de las subjetividades que lo vieron, es decir, la diversidad de traducciones que lo enriquecen sin alterarlo. Nadie, para volver a la nota de Coledrige, puede decir –aunque su capacidad para traducir la experiencia sea menor que la de Coledrige– que el amor no es un paraíso que, semejante al sueño, nos introduce en un más allá de lo real evidente. Nadie, tampoco, podría decir que la flor que entregó a la mujer o al hombre amado, después del encuentro, es la prenda de ese paraíso, el símbolo concreto de la gratuidad de su belleza. “¿Entonces qué?” La pregunta no tiene respuesta o, mejor, tiene tantas como las infinitas experiencias de todos los amantes. Coleridge lo sabe y deja la pregunta reverberando como una respuesta imposible de decir porque está más allá del lenguaje.
Quizá la contraparte de esta verdad poética sea la novela que casi un siglo después escribió H. G. Wells, La máquina del tiempo. En ella, Wells, como señala Borges, continúa y reforma la tradición literaria de la profecía: la previsión de hechos futuros a partir de la revelación profunda del pasado y del presente. A diferencia, por ejemplo, de Juan el Evangelista, que ve el final de los tiempos, el personaje de La máquina del tiempo, semejante al protagonista hipotético de Coleridge, viaja. A diferencia suya no se traslada al sitio intemporal del paraíso, sino al futuro que en san Juan es sólo una visión. Como el hombre de Coleridge, regresa con una flor. Pero la suya está marchita como él, que ha vuelto maltrecho y encanecido. Es el otro rostro de la revelación de Coleridge. En el orden de la profecía, como en el de cualquier orden poético, no hay revelación que, vuelvo a Borges, “no sea la coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos”. Detrás del argumento de Wells está también la general y antigua experiencia de la violencia y sus múltiples rostros. En esa flor, con la que el protagonista de la novela regresa, resuena la misma hipótesis, pero en sentido inverso, que se hizo Coleridge: “Si un hombre atravesara el infierno en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al volver encontrara esa flor en su mano… ¿entonces qué?”. La poesía no afirma ni niega. Simplemente revela nuestra posibilidad en el tiempo. Su respuesta no depende de ella, muchos menos del argumento racional. Depende de algo más profundo y terrible; de nuestra libertad: “¿Entonces qué?” Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestor Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia y juzgar a gobernadores y funcionarios criminales. |

