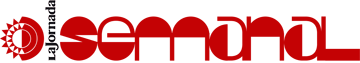 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 1 de septiembre de 2013 Num: 965 |
|
Bazar de asombros El tiempo de Mark Strand Política y vida Abbey, el rebelde El gatopardismo El gatopardo, Rafael Ramírez Heredia. Cuando el duende baja Columnas: |
El día que Rafael Ramírez Heredia, el Rayo, perdió su última pelea contra el cáncer, el 24 de octubre de 2006, había dejado constancia de su jerarquía de narrador. Mucha tinta e imaginación corrió desde que en 1984 ganó el concurso Juan Rulfo en París, con su relato El Rayo Macoy. Sus dos últimas novelas, La Mara y La esquina de los ojos rojos abrieron cauce a su obra póstuma De llegar Daniela, que aspira a ser parte de una trilogía violenta. En una comida que se prolongó hasta la noche, y en la que los síntomas letales hicieron su aparición, el narrador contaba cómo se había sumergido en esos mundos, por un lado el de Chiapas y Centroamérica, para conocer desde adentro la realidad de su ficción, La Mara, y después hundirse en un barrio bravo del DF para encontrar esa historia en la que el amor es parte sustancial de la sobrevivencia en un ámbito y un país donde la vida no vale nada. Llegó demorado a la comida. Había ido a presentar a Yucatán una nueva edición de su libro Otra vez el Santo (2005). Irrumpió con una botella de Ixtabentún y una sonrisa triunfal. Abrazó a todos y al anfitrión, un poeta de Durango, lo palmeó y dijo una de sus frases conocidas: “No saben cuánto quiero a este cabrón.” Sentado en la cabecera de la mesa narró montones de historias vinculadas con los procesos de escritura de La Mara y de La esquina de los ojos rojos, los riesgos que debía correr un narrador que asumía el desafío de la realidad, como si fuese una labor de periodismo narrativo. Recordaba el día que llegó al barrio bravo a entrevistarse con un mafioso apodado Chacal para que le permitiera entrar en sus terrenos y recibir cierta protección. Preguntó por su nombre y el sujeto respondió seco: “Me llamo Chacal.” En señal de respeto, Rafael le llamaba don Chacal. Logró intimar con el capo y éste lo invitó varias veces a tomar tragos. El hombre se dejaba interrogar por el escritor con el deseo inconfeso de aparecer en ese libro. “Y usted don Chacal, ¿ha cumplido todas las metas que se ha propuesto en la vida?” El Chacal apuró el vaso de tequila. “No todas –respondió–. Tengo pendiente matar al hijo de la chingada de mi hermano. Lo único que me detiene es mi jefecita. No quiero causarle un dolor. Estoy esperando que ella muera para darle piso a ese hijo de su reputísima madre.” Viajero impenitente, tallerista implacable con sus alumnos, Rafael dejaba huella donde estuviera, ya fuese a favor o en contra, porque le gustaba hacerla de valiente. No siempre las simpatías estaban de su lado y podía ser políticamente incorrecto. No paraba de moverse por el país; aun con la sentencia del cáncer, daba conferencias, dirigía talleres literarios, presentaba sus libros y los de otros y no cesaba de escribir. La cantina La Guadalupana, antes de dejar de ser lo que era, fue su refugio, su centro de reuniones. Cuando retiraron el cuadro mural donde aparecía su caricatura en primer plano, invitó a dos amigos, al abogado Juan Ángel Chávez y a un poeta de Durango, un poco a manera de despedida de la cantina a la que él afirmaba no volvería más. Anécdotas iban y venían, conocidos y admiradores del escritor saludaban o intentaban sentarse, pero él, con habilidad diplomática les daba a entender que no había lugar para más invitados. Cuando habló de la fiesta brava cambió su semblante y se puso serio. Evocó una historia personal que, afirmó, está consignada en uno de sus cuentos. Una noche de juerga en Sevilla escuchó a un cantaor que había puesto en éxtasis al público. Cuando terminó de cantar, uno de los contertulios de la mesa del Rayo lo invitó a sentarse con ellos. Rafael, embelesado aún, le preguntó cómo hacía para cantar de esa manera. Respondió que el cante jondo invoca al duende, pero no siempre baja, “y hoy bajó”, afirmó el gitano, que además era torero. Después de abundante vino, el Rayo confesó su amor por la fiesta taurina y lo valiente que eran los mexicanos en la arena. El cantaor lo invitó al día siguiente a una novillada. Y allí estuvo puntual Ramírez Heredia con los estragos de la juerga. El gitano demostró que era torero. Sorpresivamente anunciaron la presencia del escritor mexicano y su actuación en la arena. El Rayo palideció cuando el gitano le puso en las manos el capote. Quiso explicar que había sido una bravata provocada por el alcohol. “Venga, Rafaé, el duende espera”, le decía burlón el torero cantaor. Rafael miró hacia las gradas y sintió decenas de ojos expectantes. Casi de manera automática siguió al gitano y éste le dijo: “Rafaé, uno tiene un destino, este día no te mueres.” Más tarde, cuando el abogado se había retirado, el poeta y el narrador quedaron solos hasta que cerraron La Guadalupana. La conversación se prolongó en la calle. Hablaron de su mujer, Conchi, de sus dos hijas, de lo difícil que es ser buen esposo y buen padre para un escritor que sólo quiere hacer una cosa bien en la vida: escribir. Recordaron anécdotas como aquella que el poeta colombiano Juan Manuel Roca cuenta de un festival de escritores en Tegucigalpa donde él no conocía a nadie y no paraba de llover. Lo invitaron al aeropuerto a recoger a un famoso escritor mexicano. Lo vio por primera vez en una silla de ruedas y con una pierna enyesada. Luego los días transcurrieron pasados por agua en la cantina Las Camelias, donde el Rayo hacía un mano a mano con la relampagueante oralidad del poeta colombiano y la aprobación carcajeante de la concurrencia literaria. Años más tarde se reencontrarían en Bogotá y Ramírez Heredia, cuenta Roca, cayó literalmente de rodillas en el Museo del Oro, cuando la sala se iluminó poco a poco y aparecieron las piezas de la cultura quimbaya, de ese material que los chibchas llamaban “el sudor del sol”. Mientras caminaban, el Rayo le dijo al poeta de Durango: “Ese personaje humilde, el buzo del drenaje profundo, el de La esquina de los ojos rojos, es mi alter ego. Yo también desciendo a la realidad de México, me lleno del olor putrefacto de sus miasmas, pero como el buzo procuro ser un buen ciudadano, amar a mi familia, ser un buen amigo; quizás no logre a cabalidad esos propósitos. Pero yo me levanto y me ducho todos los días, antes del amanecer, y voy con la pureza de un monje hasta mi escritorio, dispuesto a expiar todos mis errores y defectos. Comienzo a escribir. Estoy limpio, con la frente en alto, listo para enfrentar las astas del toro, como aquella mañana cuando me bajó el duende en una arena de Sevilla.” |