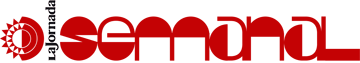 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 11 de septiembre de 2011 Num: 862 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Dos narradores La desaparición de En Washington se Una historia de Trotski Borges: la inmortalidad como destino Cantinflas, sinsentido popular y sinsentido culto Cantinflas: los orígenes Columnas: |
Dos narradores
Una prosa erótica Corro las cortinas hasta el tope de la oscuridad. Le temo a los voyeristas. Si los hay en las azoteas, cuando estoy bajo la regadera, cierro la ventana. No pienso en las heridas, no pienso en los jovencitos que huyen para encontrarse en un motel, no pienso en el tiempo inclinado contra nuestra edad. Todo lo que hago se resume en caricias. Caricias desde el primer día. Rodeados de amigos me alcanza su pie, me roza la pierna, la entrepierna… jugueteamos. “Nadie se da cuenta ¿o sí? Salgo de un matrimonio doloroso, intolerable. Tú más que nadie lo sabe.” Entonces escribo: “En el nombre de dios, de su hijo y mis desvelos, te pido que no me dejes sin caricias. Por este siglo y por el que vendrá, sin pausas, sin avisos divinos. No me dejes sin caricias ahora que eres vértigo en mi lengua y todas las cosas, las de este mundo y las del otro. Aunque el mar sea ola de rostros ajados y la arena el vientre de la madre que llegó tardía; aunque no vengan los hijos, no me dejes sin caricias. En nombre de dios, de su hijo y mis desvelos.” Vuelvo a su cuerpo. Las caricias, de pronto, nos han agitado y yo soy el centro del éxtasis. Palpo, huelo la piel sudorosa. El temblor es algo nuevo para mí. Vaso
Estaba ahí, parado y sin hacer nada, dentro de la alacena, cuando el niño abrió la puerta y, al querer cogerlo, se le resbaló de las manos. Quedó hecho cachitos sobre el piso de la cocina. Lo bueno es que estaba vacío, si no, se habría sentido realmente culpable de no cumplir hasta el último día con su oficio continente. La mamá recogió sus huesos y los tiró en la fosa común del bote de la basura. Un trozo, sin embargo, permaneció durante algún tiempo al pie de una pata de la mesa. Nunca rasguñó a nadie, ni siquiera al perro de la casa. Heredó sin duda la mansedumbre del vaso del que procedía. Solo que a menudo reflejaba la luz de las ocho con tal intensidad sobre quien estuviera desayunando a esa hora en la cocina, que a veces se oyó decir a alguien: hoy amanecí con ganas de tapar el sol con un dedo. Y acto seguido iba a la alacena por otro vaso, tal vez tío del cristal del suelo, y lo llenaba de sueños despedazados por el vidrio sutil de la nostalgia. |

