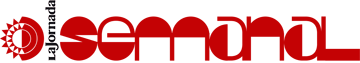 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 11 de septiembre de 2011 Num: 862 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte La desaparición de En Washington se Una historia de Trotski Borges: la inmortalidad como destino Cantinflas, sinsentido popular y sinsentido culto Cantinflas: los orígenes Columnas: |
Ana García Bergua Especialista Muchos mexicanos nos estamos convirtiendo en especialistas por desesperación. Por miedo, por sentirnos al borde de un nuevo abismo, vivimos pensando cómo acabar con la violencia, igual que cuando alguien sufre un accidente y no hay doctor o el que había se volvió loco, se enfermó o lo corrompió algún laboratorio de medicinas inútiles, y los que están ahí tratan de hacer algo. Uno lee discusiones en periódicos, las escucha en la familia, entre los amigos, en los cafés. Algunos sostienen que lo mejor es legalizar la marihuana para quitarles el dinero a los cárteles –y entonces uno se imagina grandes actos de protesta y exigencia, como el de fumarnos todos nuestro legal churro individual al mismo tiempo y en el Zócalo, a ver si así, o poner a fumar mota a los maleantes para volverlos lentos, pausados y reflexivos. Otros, que lo mejor es lo que está haciendo Felipe, es decir, agarrarlos a chingadazos hasta que se cansen –pero muchos vemos que no se cansan, sino todo lo contrario, y que la maldad adquiere unos niveles de especialización cada vez más perversa, brutal y aterradora, y a ella se suma la maldad de los que supuestamente combaten a la maldad. Todos –menos quienes se benefician de ella, que para acabarla de amolar son muchísimos– estamos de acuerdo en que la causa primordial de todo este infierno es la corrupción que viene de tiempos inmemoriales, es decir, de la Colonia, si no es que de los tiempos del imperio azteca y sus tributos de sangre (y todo mundo conoce al primo del hermano de un amigo que, ya sabes, trabaja aquí o allá y cobra por esto o lo otro; a esto se añade el que, últimamente, todo el mundo conoce al primo de una tía de un amigo que, ya sabes, lo balearon, lo secuestraron). Pero nadie sabe cómo acabar con la corrupción y la impunidad, si no es con ejemplares actos de castigo a los grandes empresarios y políticos que la fomentan y se benefician de ella, o a los pequeños funcionarios que la prohíjan, o con pequeños actos de voluntad ciudadana, de negarse al cochupo como si fuera Satanás, aunque a últimas fechas el cochupo y el asalto son lo mismo. Pero además hay quien dice que nada de eso servirá si no se da empleo y educación a los jóvenes de las clases más pobres, que por falta de horizontes y alternativas se van de sicarios y pierden su humanidad, la poquita que tenían, acostumbrados a hacer y ver barbaridades todos los días mientras sus monstruosos jefes cuentan los billetes. Y también se sostiene y todos lo sabemos que en las mismísimas cárceles priva la delincuencia más atroz, y que si el Estado federal y los gobiernos locales no pueden controlar un lugar cerrado, en el que los criminales entran sin armas, cómo pretenden controlar territorios más grandes. Y que con esas cárceles de entrada por salida y ese sistema de justicia torpe y cansino que deja escapar siempre a los grandes y medianos criminales y atrapa muchas veces a inocentes, qué estímulo más magro para disuadir a la gente del dinero sanguinolento. Y de ahí muchos se siguen con que sin instituciones de justicia y de las otras, y policías que funcionen y funcionarios de toda laya que hagan su trabajo en lugar de robar, jamás se va a arreglar este desastre, hágase lo que se haga y legalícese lo que se legalice. Pero no falta quien pregunte por la moral del drogadicto promedio, ése que consume toda suerte de sustancias los fines de semana, sin ser un enfermo digno de clínica con dibujo de amanecer al fondo, sin pensar a dónde va a parar el dinero que gasta en éstas, sin darse cuenta de que, tal vez, ese toque o ese pericazo que se da alegremente en un antro mientras dice estupideces, costó la sangre de los últimos decapitados, incendiados, torturados, enterrados en la fosa clandestina.
Y yo, que no sé nada, sé todo esto nomás de la pura preocupación. Y miren nomás que quienes discutimos y leemos sobre todo esto, día y noche –y en el suplemento cultural, mira nomás, y desde lo del estadio de Torreón en la sección de deportes también se habla de la violencia y cómo acabar con ella–, solemos ser quienes no podemos hacer nada para llevar a cabo estas medidas tan encomiables todas ellas y sesudas –menos la de los trancazos, que es, como dicen por ahí, lo de hoy– excepto, algunas veces, salir a la calle y decirlo en coro, más para acompañarnos pues, en realidad, como decía, los médicos no sólo están locos, ausentes o quizá comprados, sino también muchos de ellos necesitan aparato para la sordera, la verdad. |

