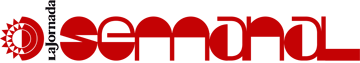 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 6 de septiembre de 2009 Num: 757 |
|
Bazar de asombros Poema de los treinta años El Viaje Adolescente Riesgo inminente Figuras de un apocalipsis en las ruinas de Nueva York El 9/11 ocho años después: la herida abierta El hambre en Nueva York Columnas: |
El hambre en Nueva YorkEdith Villanueva SilesSólo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente Pasaba un poco ya del medio día, era hora del almuerzo y aún me faltaban cuatro largas calles para llegar a mi casa, pero el hambre arreciaba. Afortunadamente, pensé, durante el verano existe el programa de desayuno y almuerzo gratis para todos lo niños y jóvenes menores de diecinueve años y son distribuidos en más de seiscientas escuelas públicas, parques y albercas del estado de Nueva York y no se requiere identificación ni ningún documento. Entre la calle treinta y ocho y cuarta avenida, en Brooklyn, se localiza la escuela pública núm.24 que se distingue, además de por tener unas instalaciones en muy buenas condiciones, porque es bilingüe: medio día en español y el otro medio en inglés. Ya antes había escuchado de la escuela pero nunca había entrado. Estaba a punto de seguirme de largo, pero decidí que era una buena oportunidad para conocerla y para que mi hija de dos años y medio tomara un refrigerio. Efectivamente, cuando abrimos la puerta con lo primero que nos topamos fue con un mural que representa la fusión de todos los pueblos, nada magistral, pero muy significativo para los que aquí estudian. Entré al comedor y me formé para recibir el almuerzo; la encargada del comedor me dijo que yo no podía ayudar a mi hija, que ella sola tenía que recibir la charola. Me gustó aquel gesto porque apoyo el hecho de enseñar a los niños a ser independientes. Después de recibir la charola nos sentamos en una larga mesa, como ésas que utilizan en los comedores industriales, en las cárceles y en los campos de concentración. Una vez instalada hice el recuento de lo que le habían servido:
Esta es una comida completa, pensé. Mi pequeña empezó por el raspado, lógico, después de la caminata y de una temperatura de 30º c cualquiera lo haría, siguió con la leche y por último el pollo. Como yo sabía que era una ración muy grande y que por lo mucho se comería un solo trozo de pollo, abrí la salsa de tomate y se la puse a otro trozo de carne para comérmelo. Con los que sobraban hice un emparedado para la tarde y la manzana la metí en mi bolsa. Cuando le di la primera mordida, la señorita encargada del comedor me dijo que estaba prohibido comer. Inmediatamente agarré una servilleta y cuando iba a escupir la masa de pollo que tenía en mis fauces, me dijo que no, que me lo tragara, pero que no lo hiciera de nuevo, que la comida era para los niños. Mientras la carne me bajaba por el cogote me dio tiempo de contar hasta diez para no estallar. Con residuos de carne entre los dientes miré alrededor: más de cien niños picando la comida mientras que sus madres sólo los veían y algunas dándoles la espalda. Todos esos cuerpos de futuras cabecitas blancas pasmadas ante el gran espectáculo del malcomer y el derroche sin ni siquiera poder darle un trago a la leche para cerciorarse de que no está pasada. Cuando regresé de mi viaje por el gran salón le dije a la amable señorita que mi hija no se iba a comer toda la ración, que qué harían con el resto. –A la basura– respondió orgullosa. –Pero qué más da –argumenté–, de que se vaya a mi panza o a la basura, es lo mismo. –No señora –respondió–. Usted no puede comerse la comida de su hija. Entonces, aguantándome el orgullo y las lágrimas le pregunté cómo le hacía para no sentir nada ante tanta comida desperdiciada y toda el hambre que hay afuera. –Esas son las reglas– respondió. No sé si fue la presión arterial que se me subió, pero pronto sentí que flotaba en un mundo irreal. No podía mantener los ojos cerrados ante la injusticia y tampoco podía permitir que mi hija creciera haciendo del desperdicio parte de su vida. En ese momento quise levantar la voz y preguntarles a todas las mujeres que estaban allí (la mayoría hispanas) por qué no se levantaban y armábamos la guerra de los pasteles, en este caso la de los nugets y nos revelábamos, no ante la injusticia, sino ante la estupidez de un tal Seth W. Diamond, comisionado de este bacanal. Pero no hice nada, esperé a que mi mente reaccionara. Entonces me dediqué a mirar con más detenimiento alrededor. En la media hora que llevaba en el campo de concentración, conté más de cien niños y, si Pitágoras no me falla, el menú de ni para Dios ni para el Diablo de aquella tarde quedó así multiplicado por seiscientos:
Lo que me hizo reaccionar de mi catalepsia fue cuando la amable señorita, porque eso sí, jamás perdió la sonrisa, le pidió a una madrecita que le dijera a sus hijas que no podían llevarse la bolsita con la manzana lista para comer. –Yo no se las voy a quitar –dijo sin sonrisita–. A ver quíteselas usted. Y sin respetar la ley de lo caido, caido, ni la de lo que se da no se pide, se las quitó y las tiró a la basura. Fue entonces que desperté y le pregunté a la mujer que estaba limpiando que por qué tiraban la comida y con el tono de los orgullosos dijo: “Esas bolsas negras que ve al fondo están llenas de comida que se va a la basura.” Recluté a todas las señoras con la mirada y dije en voz alta que algo debía estar mal, que no entendía la lógica, que era inhumano lo que veíamos, ninguna dijo nada. La mujer, sin dejar de limpiar, me dijo que seguramente en mi país hacían lo mismo y yo le dije que no, que por lo menos se los dábamos a los perros. –Verdad –dije en voz alta esperando el eco de las otras–. O a los pollos –agregué. Nada, no escuché nada. Las familias empezaron a irse, me quedé allí, esperando a que a mi hija le diera hambre porque no quería ser cómplice de aquella atrocidad, pero no sucedió, fue entonces que me levanté y en contra de mi propia voluntad tiré un emparedado de pollo, los granos de elote y media taza de leche. En ese momento frente al bote de basura no pude más y me rendí, entregándole mis lágrimas. |
