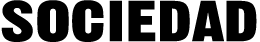Doscientos cuatro meses
esde niña Hortensia aprendió a concebir la muerte como un hecho inevitable, avasallador. Frente a él sólo cabía la resignación cuando se presentaba, respetando la lógica del tiempo. Ese entendimiento implicaba también un concepto de la vida según el cual pasamos nuestros días terrenales haciendo cola frente a la taquilla donde pagaremos el boleto para el último viaje.
Por eso a Hortensia le resultaron menos amargos y dolorosos los fallecimientos de sus abuelos, sus padres, sus hermanos mayores, sus tíos, su marido, sus vecinos y conocidos nonagenarios. Todos ellos se habían ido del mundo después de cumplir con su destino. Como evidencias de su paso por la tierra habían dejado papeles, fotos, ropa y un amplio anecdotario de hazañas minúsculas. Hortensia recurre a ellas cuando quiere devolverles su identidad a los muertos.
Al mencionar las andanzas del abuelo, la generosidad de su madre, los desplantes de sus hermanos, vuelve a hacerlos presentes, a insertarlos en la familia, a situarlos en el espacio doméstico cada vez más empobrecido y lleno de cosas inservibles: goteros, atados de horquillas, un trozo de encaje, un serrucho, una dentadura postiza, un vaso azul. Todos estos objetos insignificantes le recuerdan las cataratas de su abuelo, la hermosa cabellera de su madre, la galanura de su tía, la habilidad de su hermano como ebanista, la sonrisa de su abuela.
El vaso azul no la remite a hechos concretos. Hortensia lo conserva en el trastero por una superstición –“no llegó solo. Si está aquí es por algo”– y también por la esperanza de que ese recipiente en el que nadie ha bebido desde muchos años atrás, y sobrevive a mudanzas y pleitos, en algún momento le revelará la identidad, los rasgos, las habilidades y la historia de alguien que en alguna época fue parte de su familia.
II
Hortensia sólo se ha inconformado ante la muerte en tres ocasiones. La primera fue la tarde en que, a los pocos minutos de nacida, murió su única hermana. La niña, como quedó registrada en la crónica familiar, sólo alcanzó a emitir un grito. Primero y último, como un anillo de fuego, aquel gemido cercó y consumió en un instante cuanto hubiera podido ocurrir en la existencia de La niña.
Se fue del mundo sin abrir los ojos, sin desplegar la mano, sin sorber la leche de su madre ni sentir las caricias de su padre, sin hundirse en la calidez abullonada de la cuna que la esperaba, sin adormecerse con la monotonía de las sonajas redondas e inofensivas, sin verse sometida a los pliegues de camisas y chambritas. Para Hortensia lo más inquietante era que su hermanita se hubiese ido del mundo sin quedar identificada bajo alguno de los nombres que le habían elegido tomando en cuenta las 28 letras del alfabeto: Ana, Beatriz, Cecilia, Diana, Elsa, Felisa…
Hortensia iba a cumplir 12 años cuando se rebeló por segunda ocasión ante la muerte de su amigo Rodolfo. Ocurrió durante una excursión escolar, al mediodía de un sábado restallante de sol. Los gritos entusiasmados ahogaban las órdenes con que sus maestros –Sarita y Humberto– intentaban mantener la disciplina como si los niños aún se encontraran en el aula y no en mitad del campo, frente a un río manso erizado de peñas musgosas.
Rodolfo fue el primero en arremangarse el pantalón, correr hacia el agua y saltar de peña en peña haciendo malabarismos que provocaban admiración y risas. De pronto resbaló. El maestro Humberto se apresuró a rescatarlo y todos se alegraron al ver que Rodolfo tenía sólo un golpe en la frente. El hecho no pasó a mayores, pero quedó prohibido que los alumnos del 6º “C” repitieran la hazaña de Rodolfo.
A la hora del almuerzo –tortas preparadas en casa, refrescos de grosella– Rodolfo sugirió que todos se subieran a las ramas de los árboles para comer allí mirando el fluir del río. Nada más Hortensia quiso acompañarlo. Envueltos por el follaje, espantando a manotazos nubes de mosquitos, su amigo le confesó sus planes: estudiar ingeniería y construir puentes enormes sobre los ríos. Ella le preguntó en dónde. Él sólo respondió: “lejos”. Hortensia no quiso sentirse abandonada: “¿Puedo ir contigo?” “No puedes”, fue la única respuesta.
A las cuatro de la tarde abordaron el autobús de vuelta. Rodolfo se quejó de dolor de cabeza. La maestra Sarita lamentó la imprevisión de no haber llevado un botiquín. El profesor Humberto achacó el malestar, más que al golpe, al exceso de sol, y le aconsejó tenderse en el último asiento del camión. Aunque aún estaba resentida por aquel “tú no puedes” rotundo de su amigo, Hortensia accedió a ponerle una servilleta húmeda sobre la frente y le aconsejó dormir mientras llegaban a la escuela.
Unos minutos antes de que alcanzaran esa meta la maestra Sarita fue a despertar a Rodolfo. Ni su alarma ni los gritos de sus compañeros lo lograron. A pesar de todo Hortensia se negó a reconocer en la quietud de su amigo la huella de la muerte. Cuarenta y ocho horas después lo sepultaron. A Hortensia le pareció intolerable que presenciaran la ceremonia el abuelo y los padres, que sólo le habían causado a Rodolfo tristeza y ansia de huir.
Para consolarse de la pérdida, Hortensia decidió figurarse que su amigo se había ido lejos a levantar alguno de aquellos puentes que soñaba construir. Luego se dio cuenta de que en medio de aquel sueño imposible sólo había una verdad: la escueta respuesta de su amigo: “Tú no puedes”.
A la tragedia siguieron meses horribles. Cuado al fin terminó el ciclo escolar, cada uno de los alumnos del 6º “C” recibió, junto con su certificado, una copia de la foto en donde Rodolfo aparecía en actitud de vencedor rodeado por el caudal de un río manso en donde lo acechaba su fin.
III
Hace un año Hortensia protestó por tercera vez contra la muerte. Como en las dos anteriores, su resistencia ha sido inútil; sin embargo no ha dejado de repudiar el fin de Yamilé. Se fue del mundo todavía niña y apenas joven, morena, espigada, graciosa, amiguera, buena estudiante y siempre al día en cuanto a las modas y a la música.
En su cuarto todo sigue como ella lo dejó aquel l9 de junio: la ropa sobre la cama documenta su indecisión y su ansia de verse bonita y ágil durante la tardeada; los zapatos junto a la silla denotan su propósito de elegir los más resistentes para bailar horas y horas hasta tropezarse con el plazo de tolerancia advertido por sus padres: “No me llegas después de las 10”.
En el tocador abundan cosméticos, barnices, geles con que ella daba a su hermosa cabellera cobriza –herencia de su abuela y orgullo de su madre– forma de cascada, aureola, penacho. Pegados en el espejo se ven sus últimos retratos. Sólo están fechados los que consiguió tomarse con cantantes y músicos en los antros que frecuentaba. “Nada de alcohol ni de cigarro y no me llegues tarde”.
Los otros en donde aparece con sus pretendientes y sus amigos quedarán para siempre sin fechar, porque Yamilé jamás podrá darse “un tiempecito” para hacerlo. El suyo, todo junto, sumó apenas l7 años de vida. Empezó a agotarse en minutos de precipitación y angustia mientras que en las paredes del News Divine lanzaban sus reflejos las luces con que se recubren las paredes que en un instante se vuelven trampas.
De aquella tarde hay muchas fotos. Aparecieron en los periódicos, sólo que en ellas Yamilé no posa bailando ni sonríe apoyada en una barra con sus amigas que dicen “güisqui”, ni se muestra traviesa poniendo el signo de “cuernos” sobre la cabeza de algún compañero ni se luce fingiendo que canta su balada preferida.
En esas fotos todo lo que Yamilé fue y pudo ser es sólo uno más entre los muchos volcanes apagados, un bulto rígido bajo una sábana. Su blancura oculta la expresión de pavor, la cadenita de oro que adornaba el cuello roto de la joven, los golpes en el cuerpo semidesnudo, las ropas desgarradas, la zapatilla impar, el puño cerrado en el ansia de aferrarse a algo, a alguien, al último instante de su tiempo tan breve. Todo junto sumó y sumará por la eternidad 17 años: doscientos cuatro meses, ochocientas ochenta y cuatro semanas, seis mil doscientos cinco días, sin contar los de años bisiestos.
En la recámara conservan su lugar los carteles en donde aparecen los ídolos de Yamilé, su inspiración, las presencias de veladas inolvidables: Luis Miguel, Los Tigres del Norte, Vicente y Alejandro Fernández, Juan Gabriel, la Banda Limón, Celso Piña, Natalia Lafourcade, Los Temerarios, Julieta Venegas, Reyli, Café Tacvba, El Tri, Maldita Vecindad, Eugenia León, Diego El Cigala.
Todos sonríen, todos miran de frente, todos resplandecen bajo los reflectores que iluminaron también las noches de Yamilé. Morena, espigada, sonriente falleció sin alcanzar las señales de su más inmediato futuro: el uniforme de la escuela, su mochila, su credencial, sus tenis y la cosmetiquera en donde guardaba el lápiz labial que hacía más encendida su sonrisa.