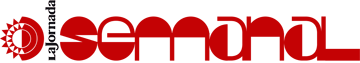 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 12 de octubre de 2014 Num: 1023 |
|
Bazar de asombros De las guerras Luis Nishizawa: Requiem por Mi voz raza Columnas: Directorio |
Verónica Murguía Malambo Lo primero que leí de Leila Guerriero fue un texto autobiográfico titulado Me gusta ser mujer pero odio a las histéricas. El escritor Guillermo Vega me lo envió. Me reí como loca, asombrada por la sonriente desfachatez con la que Guerriero se describe a sí misma y algunas circunstancias de su niñez. Cuando terminé de leerlo ya estaba convertida en su admiradora. Gracias a su mirada y a su curiosidad, he conocido muchas historias y una heterogénea tribu de personajes, tan disímbolos como Yiya Murano, la asesina del té, quien mató a tres amigas porque les debía dinero, y Daniela Cott, una chica que de ser “cartonera” –como les llaman en Argentina a los “pepenadores”– se convirtió en top model. En sus crónicas hay cantantes, poetas, activistas, ricos, pobres, famosos, desconocidos. Puede ser mordaz o despiadada como cuando describe a Yiya; luminosa cuando habla de su padre; serena cuando denuncia; delicada o tierna. Puede describir con claridad pulsiones que tocan lo irracional, como el doloroso placer de correr –y dice que no corre en México porque la altura la aniquila– o el empuje irrefrenable de la curiosidad. Por eso, cuando supe de la aparición de Una historia sencilla, basado en la relación que Guerriero estableció con Rodolfo González Alcántara, un joven que empeña la vida en un concurso de baile, lo compré. El ritmo de los días me había impedido leerlo, pero lo miraba cada vez que pasaba frente al librero. Cuando por fin llegué a él, lo devoré de un tirón, con el vello de los brazos erizado por el tono, por las descripciones, por el pasmo de Guerriero ante este muchacho que le pareció un coloso, un vendaval, un toro, cuando lo vio en el escenario. Cuando lo encontró luego en un camerino se dio cuenta de que es “un hombre muy bajo, de no más de un metro cincuenta”. Lo reconoció porque, agotado, jadeaba y temblaba.
El concurso tiene lugar en Laborde, un pueblo sin más atractivo que la competencia. El baile es un zapateado tradicional con dos versiones llamado malambo. Hay malambo del norte, que se baila calzado con botas y malambo del sur, que se baila con el pie envuelto por una tira de piel que deja los dedos y el talón al desnudo. El malambo mayor, en el que compite Rodolfo, se baila a solas durante cinco minutos, cinco minutos en los que el bailarín emplea todo su brío pues debe zapatear con un esfuerzo semejante al que hace un corredor de cien metros. Cuando Guerrriero lo ve bailar queda deslumbrada. Conoce a los otros competidores. Se entera de un dato que la impresiona: el campeón de malambo de Laborde nunca puede volver a presentarse. Puede dar clase, bailar otra cosa, puede formar parte del cuarteto de malambo, pero malambo mayor, a solas, como quien “le declara la guerra al universo entero”, ya no. Eso, para ella, es un misterio. Como soy mexicana y sé del juego de pelota en el que la victoria traía la muerte, intuyo en la prohibición una cifra sacrificial, el honor más alto, el momento irrepetible: primero y último. Guerriero se adentra en el pequeño mundo de los malambistas de Laborde, los más tradicionales, los más respetados. Es un mundo diminuto. Los padres y parientes de González Alcántara, para poder acompañarlo, piden dinero prestado, alquilan una especie de microbús y duermen en un trailer park con un calor de verano que baña de sudor hasta a las moscas. El malambo es un baile viril. Busqué en el Youtube a González Alcántara y lo encontré, en un corto en el que la cámara se bambolea y nunca enfoca bien al competidor; en el que se oyen gritos y vivas, risas. Inmediatamente reconocí la escena descrita por Guerriero y, como ella, quedé hechizada por la paradójica serenidad de un bailarín que de la cintura para arriba apenas se mueve, la expresión altiva y serena, mientras que de la cintura para abajo los pies caen una y otra vez sobre la duela, con una extrañísima, y apuesto que dolorosa, torsión que hace que el tobillo dé contra el piso. Tiene algo arcaico: es todo fuerza contenida y cadencia. Pero no es el malambo lo que sella la crónica. El libro está impregnado de algo más noble: el sueño de un hombre humilde que, sin ingenuidad pero con absoluta entrega, decide dar todo para ganar. Y Guerriero se pregunta: “¿Nos interesa la pobreza cuando no es miseria extrema, cuando no rima con violencia, cuando está exenta de la brutalidad con la que nos gusta verla –leerla– revestida?” Sí. Mil veces: sí. |

