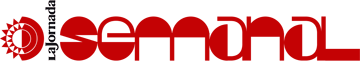 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 13 de septiembre de 2015 Num: 1071 |
|
Bazar de asombros El Haití preelectoral y La colección Barnes Animalia Tres instantes Adolfo Sánchez El puma y su ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |
De Biblia Me tardé años en darme cuenta de que mi vida no transcurría entre libros, sino dentro de un libro, es decir en el seno de esa antología milenaria de múltiples voces y de muchas generaciones conocida como la Biblia. No necesitaba haberla leído para participar en las fiestas de Navidad, cantar las letanías de una posada o rezar –sin comprender casi nada– el “Padre nuestro”, uno de los dos únicos textos que, con el “Sermón de la montaña”, dejó ese personaje enigmático, controvertido hasta ser juzgado como impostor –Jesús el Cristo– cuya existencia comprueba paradójicamente el hecho constatado de que haya desertado la tumba dejándola vacía antes de dirigirse, según algunos, hacia el Reino Perdurable y, según otros, hacia la recóndita Cachemira donde habría muerto de cansada longevidad. Además, me daba cuenta de que vivía dentro de ese libro por el hecho mismo de haber sido alumbrado a 1952 años de distancia de la edad contada a partir del nacimiento del personaje cuya existencia fija la división de la misteriosa antología bautizada como la Sagrada Biblia entre un Antiguo Testamento y uno Nuevo. Conforme iba yo progresando en la curva de la longevidad, crecía la impresión de que me encontraba dentro –y lo subrayo– de ese libro de libros, casi como un prisionero, sin posibilidad de salir de él, de saltar fuera de su sombra, de evadirme de su invisible pero infecciosa raigambre semántica. Y no sólo yo me encontraba dentro de ese libro, sino también los animales, las plantas y los demás hombres, los paisajes, los mares, los cielos y la tierra que flotaban, según yo, entre las líneas y en los confines de ese Libro inconcebible. De niño y adolescente, la Biblia me daba miedo y en realidad no la leía, aunque adivinase que adentro de eso –se llamara la de Casiodoro de Reyna y Cipriano de Valera, la de Nacar-Colunga, la de Jerusalén, la arcaica Del Oso, la Británica Autorizada o del Rey Jaime, entre muchas otras– me podía encontrar como si fuese una letra o un signo de puntuación en ese espacio monumental del libro de libros que san Jerónimo puso en cintura editorial y que se conoce como la Vulgata. La unidad de los perros En los edificios donde trabajo viven algunos personajes que llaman la atención: dentro de este conjunto, están las mujeres que pasean a sus perros. De éstas, las más llamativas son dos gigantescas rubias –probablemente de origen eslavo– que campean con obesa dignidad y pasean cada una a tres o cuatro de diversos colores y tamaños. Cuando pasean juntas, la algarabía recuerda los largos trenes de invierno en las estepas o el vocerío insumiso en el bosque de las jaurías venatorias. La mayor de ellas aparenta ser una mujer de alrededor de treinta años. Digo aparenta porque, como bien se sabe, los gordos no tienen edad. Risueña y pacífica, transita como si los ladridos de sus perros le hicieran cosquillas. La menor parecería menos deslumbrante, pues cuando la he visto sola se ve un poco más seria. No son, por lo que me imagino, hermanas, igual son madre e hija o vaya usted a saber, abuela y nieta, todo es posible con esas brujas del norte. Uno de mis temores cuando las veo acercarse oscilando como barcos sobre las olas es quedar encerrado con ellas y sus perros en un elevador descompuesto. La imagen de las risueñas domadoras me persigue y filtra su salitre entre los más severos pensamientos.
Hay otra mujer, muy distinta y distante. Es una morena alta, espigada: la llamo “La Portuguesa”. Lleva vaporosos pantalones deportivos, como de algún asiático deporte marcial, y, sobre éstos, una amplia falda. Parece flotar sobre sus tenis que deben ser respetablemente caros. Usa guantes del mismo color que los pantalones y cubre su rostro con unos enormes lentes negros de alpinista que se atraviesan como una banda de un lado al otro de su cabeza melindrosamente peinada. Además de sus tres perros, pasea una sonrisita entre franciscana y sarcástica. Cuando tengo insomnio, acompaño en mi duermevela a estas mujeres, voy contando las vueltas que dan. Veo a cada uno de los perros. Cuando por fin me duermo, siento que soy uno de ellos. Al despertar, me miro con incredulidad los pies. Dios anda en los detalles. El jardín de los dos cuentos... Había una vez un gigante egoísta al que no le gustaba ni que los niños fueran a jugar a su jardín –cosa que en última instancia toleraba– ni mucho menos que hubiese otros gigantes o gigantas que le hicieran competencia en eso de atender a niños sin jardín de niños. Eso realmente lo ponía furioso y era capaz de acabar por ello con todos los jardines, con todos los otros gigantes e incluso con los juegos mismos, aunque no se atreviese demasiado a mirar al espejo para preguntarle quién era el gigante más egoísta, pues era tan desconfiado que hasta sospechaba de los espejos, sobre todo si habían pertenecido a un peluquero, como lo había sido el abuelo del gigante que, gracias a lo bien que cortaba el pelo, se había podido comprar un jardín para heredarlo a sus nietos gigantes que tendrían todo el derecho de que los niños no fueran a jugar a su jardín.... ¿Quieres que te lo cuente otra vez? |
