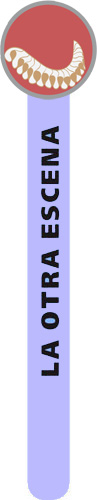|
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 11 de mayo de 2014 Num: 1001 |
|
Bazar de asombros En la Lisboa de Un lector, un suplemento Después del número mil La cifra y el La dama del perrito Columnas: Directorio |
Miguel Ángel Quemain Perdida en los Apalaches: exaltación Perdida en los Apalaches, del autor español José Sanchís Sinisterra, bajo la dirección de Gema Aparicio, es un obra sobre la simultaneidad, sobre la certeza de que algo nos pasa a varios al mismo tiempo en distintos espacios. A esta propiedad del tiempo y el espacio se le puede mirar desde la física cuántica; es algo más simple que lo virtual compuesto de ensoñaciones y deseos. Lo cuántico pone en evidencia un horizonte de coincidencias/incoincidencias donde, por ejemplo, la persona que amaríamos toda la vida está a un lado nuestro y no seremos capaces ni de ser percibidos ni de percibirla y quedará ligada a nosotros en un mundo potencial. También puede estar en otro tiempo, en otra dimensión, en una latitud donde no la alcanzarán más que las sensaciones de que hay alguien más que nos observa, que nos desea y que puede incluso extrañarnos sin tener la posibilidad de conocernos. Saber que alguien está ahí para nosotros y que no hay que dejar de buscarlo, anima diariamente la vida de los que buscan su “media naranja”. Bajo la dirección de Aparicio, tres actores de gran capacidad (Estrella, De la Parra y Carpinteiro) juegan al desencuentro. Cada uno de los personajes pone en evidencia nuestra ceguera y la invisibilidad de un mundo alterno que existe casi a la medida de nuestros deseos, pero que no nos aguarda, ni nos extraña, ni sabrá nada de nosotros.
Dramatúrgicamente la idea no es nueva, la han explorado nuestros grandes directores con textos que no estaban concebidos bajo ese concierto a varias voces, pero constituye uno de los grandes desafíos de la puesta en escena contemporánea así sea un problema literario compartido. Esa familiaridad, por llamar de alguna manera a esa legibilidad a la que terminan por inducir los recorridos a través de caminos novedosos, permite que, sin saber demasiado de física cuántica, se entienda que el aleteo de una mariposa en Shangai provoque una ventisca en Nueva York y que no sea otra cosa que el espíritu de Chuang Tzu, convertido en mariposa y en viento. Allá y acá. Quisiera pensar sólo en lo temático y conformarme con el estupendo ejercicio actoral de Alberto Estrella, intenso en su tono y coreográficamente solvente; disfrutar sin queja la serenidad casi zen de Víctor Carpinteiro y ese poder de Emoé de la Parra, una actriz sobre cuya energía gira el eje de las acciones bajo el pretexto anecdótico de esa conferencia sobre las paradojas del tiempo en una mesa transparente y en el corazón de la escenografía que Mónica Kubli ha dispuesto para que circulen estos tres vagabundos del Dharma. Sin embargo, hace falta que la dirección logre integrar los esfuerzos (el vestuario de Cristina Sauza y la música de Salev Setra y Guillermo Atisha), cuya suma no crea una atmósfera donde lo simultáneo sea ese paisaje tan difícil de integrar para la mente y la percepción, normalmente tan disociadas. No es fácil ni atender ni entender lo que pasa al mismo tiempo. Justo cuando llega esa comprensión del mundo, Buda inicia su correcta disolución en ese parpadeo que permite por una sola vez contemplarlo todo y sucumbir al efecto disolvente de ese estallido de realidad que, en algún momento, me parece necesario que se le ofrezca como vivencia al espectador. Se trata de un ruido donde lo legible no está en manos de lo que se desea escuchar sino de lo que se puede captar. Sabemos que desgraciadamente lo nuevo tiene pocas posibilidades de revelarse. Solemos escuchar la voz de lo familiar, de la repetición y el lugar común. Sobreponerse a ese ruido de la época, Ezra Pound lo atribuyó a la función de lo poético: dijo que el poeta era “las antenas de la tribu” y esos filamentos permiten entender nuestro tiempo. Me parece que hace falta que la directora no se asuste con el ruido que produce lo simultáneo, o por lo menos que acepte el desorden implícito en una multiplicidad de monólogos que sólo el oído fino del espectador (afinado por el director) puede transformar en una conversación posible. El manejo de la luz no logra crear atmósferas que separen como muros de tiempo, de distancia, las melodías de los personajes. Perdida en los Apalaches es el centro de un festejo por los diez años del Círculo Teatral y, por tal motivo, han puesto el acento en el actor. Los tres son tan solventes que sobreviven al interior de la historia que cuentan y viven; sin embargo, vale la pena construir esa música de fondo que modela la historia y que sólo está en manos del director. No es demasiado tarde. |