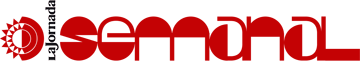 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 11 de mayo de 2014 Num: 1001 |
|
Bazar de asombros En la Lisboa de Un lector, un suplemento Después del número mil La cifra y el La dama del perrito Columnas: Directorio |
Francisco Torres Córdova Asunto de una rosa Si no fuera por ella, el viento, el agua, la tierra y el fuego acumularían sin descanso el peso muerto de sus leyes, puros y neutros en el fatal rigor de sus rutinas según las estaciones, y en ese orden sin matices las mismas estaciones no serían más que una mancha temblorosa sobre una esfera desasida en el espacio. El desierto y sus muchos infinitos no se moverían, aturdidos y atrapados en el hielo de un silencio sin orillas. Los números, la vocación que los vincula en cifras y teoremas, andarían perdidos, a la deriva en el orden intacto y oscuro de las cosas, agobiados por el polvo del desuso, lejos de las fibras que habrían de tramarlos en algunas dimensiones de la luz y el tiempo. Aun más, o menos, no habría luz que fuera una señal de uno o tantos paraísos pactados o perdidos, y tampoco entonces tiempo que se hiciera historia falsa y verdadera. No habría resquicios y huecos, recovecos y rincones, dobleces o hendiduras en la noche que fueran fecundos en enigmas, juegos o rituales, y una planicie interminable, incolora e insaciable avanzaría la vasta indiferencia del vacío. Las palabras nunca habrían dejado el ámbito del ruido ni brotado el alfabeto del trazo delicado de un bisonte o la huella de una mano en la húmeda penumbra de una roca socavada por el viento o por la lluvia en una anónima ladera; la inteligencia no tendría la sinuosa resonancia de la duda, tampoco la mínima alegría de alguna certidumbre si la hubiera. O simplemente no sería. El rojo de la sangre no relumbraría en el deseo o el horror, y yacería anodino y ciego en el curso de las venas; la sal y el agua nada serían del llanto, el sudor o el mar, inexorablemente separados, cada uno ceñido y atrapado en el hueco de sí mismo. Sin ella no habría miradas llenas y dispuestas al gozo o el peligro del encuentro o la espiral del extravío, entonces tan propicio en la tosca soledad que su ausencia abriría sin remedio en la conciencia. Sería tiesa y turbia la belleza, el dolor no hallaría remedio o esperanza en plegarias, invocaciones o conjuros y el placer sería imposible en la memoria. Ella, la imprudente y loca de la casa que decía santa Teresa; la impredecible indispensable, la insolente que a deshoras toca la campana de la ciencia y de la música, la siniestra o amorosa que redime a la llana realidad de los mareos de sí misma, la conoce como nadie y revela sus mentiras con mentiras, y que así retumba por ejemplo en la mirada y la palabra de un hombre que puso el amarillo de una rosa en el alma de una lengua, un siglo y más de un continente: “Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrase a la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la fuerza del aquel viento irreparable, y dejó la sábana a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria” |
