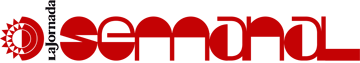 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 28 de abril de 2013 Num: 947 |
|
Bazar de asombros Tomar la palabra... Involuntario Museo El amigo Paciencia Lo trascendente y Arbitraje científico Los sentimientos Columnas: |
Verónica Murguía Viajar en avión Lo que han cambiado las cosas, hombre. Cuando era niña, uno de los paseos más socorridos consistía en ir a ver despegar aviones a los alrededores del aeropuerto. En mi memoria todo es semejante a una escena de Mad Men. El –quizás ingenuo– regocijo ante la tecnología, la escala humana de la ciudad, el cielo limpio, el aura de progreso que rodeaba el asunto, la, ya veríamos, incumplida promesa de prosperidad a la que se acercaba el país. Todos queríamos viajar en avión y mi padre, un muchacho casi imberbe, podía distinguir un modelo de otro. Como él, yo quería ir en avión y ver nubes de cerca. No era “surcar los aires”, como rezaba el lugar común, con capa o con cohetes a la espalda, pero era volar y algo es algo. Sabía, pues soy mexicana y todos lo sabemos, que Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo, pero eso no atenuaba mi entusiasmo. Pedro Infante pertenecía a otra época. Seguro que en la que me tocaba, pronto se inventarían las botas propulsoras como las de Astroboy, y el futuro era semejante al mundo anunciado por Los supersónicos, no Blade Runner. Además, viajar por avión era algo importante y grato en la vida de la gente: se engalanaban con ropa bonita para abordar, así como también para ir al cine o al teatro. Nadie iba en tenis y con pants caídos hasta media nalga; todos, muy arreglados, bebían jaiboles y leían el periódico. En la sección fumadora había ceniceros en los brazos de las butacas y el sobrecargo se inclinaba y encendía el cigarro con expresión cómplice. Parece mentira, pero yo estaba allí, un testigo fiable, porque a los niños no se les va nada.
Estas imágenes parecen una locura ahora, en los tiempos posteriores al atentado en contra de las Torres Gemelas, las medidas de seguridad que les siguieron y la autóctona ruina de Mexicana de Aviación. Se paga por todo, por pasar por territorio estadunidense, medida de emergencia que no se ha suspendido porque es redituable; por un lugarcito para estirar un poco las piernas, por llevar más de una maleta, por todo, digo. El espacio se ha reducido y los pasajeros sienten que son ganado. En algunas aerolíneas la comida se cobra: como en el Estadio Azteca, el sobrecargo pasa con dinero en los dedos y sándwiches en la otra. Devoramos todo lo que nos ponen enfrente, no importa qué tan insípido o reseco, porque nos da algo que hacer. Masticar apacigua y, naturalmente nos deja cara de vaca. No importa si los menús parecen diseñados por un nutriólogo loco que dispone “pastel de chocolate, galleta de fresa, cuatro uvas arrugadas, un bolillo medio congelado y ensalada de codito”. Ahora ya no dan antifaces, ni pantuflas. Vivimos los días negros del reinado del narco y los perros detectores de drogas le olfatean a uno los calcetines hasta tres veces cada vez que desembarca, provocando hasta en el ser más inocente un nerviosismo que se multiplica por el miedo a parecer sospechoso. Las maletas llegan con los candados reventados y los calzones revueltos por manos desconocidas; las filas en migración miden kilómetros y todos los pasajeros traen cara de fatiga. El avión de mi infancia y su lujo inocente es ahora una lata de sardinas voladora en la que todos vamos con las rodillas tapándonos las orejas y retorciéndonos como chinicuiles. Al entrar y ver a los de primera y pasar frente a sus caras de satisfacción, me pregunto: ¿cuántas millas han viajado para quedar de este lado, donde es posible recostarse? ¿En qué trabajan? ¿Por qué ellos sí y yo no? Al salir, siempre miro las camitas deshechas y me da envidia. Entonces me pongo a pensar y me muero de vergüenza. La gran parte de las migraciones contemporáneas se hacen a pie y con la vida a cuestas; de polizones en trenes como la Bestia; en trocas de polleros; en pateras; en gomas, como les llaman los cubanos. No se come nada y el espacio es ínfimo, inhumano. Mil peligros acechan al migrante; el primero, la autoridad, del país de paso y de llegada, del traficante de personas. Nada es seguro y el viaje se ha pagado a precios más altos que el pasaje en primera. Muchas veces, no basta el dinero, se paga con la vida. Pienso en el “Síndrome de Ulises”, la melancolía que aqueja a quien abandona lo conocido para salvarse y buscar la vida en otro país. Según la Organización Mundial para las Migraciones, hoy son 214 millones de personas. Y yo de quejosa porque me parece que el avión es incómodo. Ya ni la amuelo, caray. |

