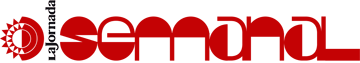 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 17 de marzo de 2013 Num: 941 |
|
Bazar de asombros La entrevista perdida Emily Dickinson vista por Francisco Hernández Columnas: |
Enrique Héctor González El Ramón de Ramón: Automoribundia La rama de los Ramones en el árbol de la literatura española del último siglo y medio ha sido pródiga y generosa en la diversidad de sus frutos: Menéndez Pidal, Campoamor, Pérez de Ayala, Valle-Inclán, Sender, Juan Ramón Jiménez. Extensa y al mismo tiempo intensa, la obra de Gómez de la Serna encarna la verdura más verdadera de dicha rama; su variedad y riqueza apuntan hacia una enorme cantidad de direcciones que parten, centrífugamente, de un punto fijo: el humor, el juego, la diversión de la realidad por medio de la palabra. “Fecundo latifundista de las letras”, como lo llama Fernando Ponce, Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888 – Buenos Aires, 1963) es autor de esos desconcertantes aforismos que reconocemos bajo el nombre de greguerías, frases eléctricas, verdaderos infartos verbales (“¡Qué partido saca el tenor a un bostezo!”) y de algunas novelas malogradas, múltiples ensayos, biografías y libros de libérrima invención (por ejemplo, un catálogo de “senos” de buen ver y de mejor palpar), sin dejar de ser uno de los interlocutores naturales de la literatura en nuestro idioma con las primeras vanguardias, pues animó un diálogo literario y literal (en el viejo café Pombo) con sus representantes más genuinos. Pero además de ello, Ramón –como gustaba de ser llamado, quizá para diferenciarse de don Ramón, por antonomasia Valle-Inclán– escribió una de las más originales, amenas y caudalosas autobiografías de que se tenga memoria, libro que intituló, con su morbo peculiar siempre en busca del clímax clitorídeo en el acto de escribir, Automoribundia, que es una manera de sugerir que la vida es mera argamasa de la muerte y que todos, de algún modo, coqueteamos con el estertor final desde el primer berrido.
Puntual radiografía de un hombre que nació para escribir, el libro lo presenta como editor, a los doce años, de un periódico artesanal que escribía casi todo él solo. Pronto la facultad de mirarse a sí mismo como a otro, lo llevará a urdir una materia narrativa donde hace de su vida y de su oficio una misma cosa contada. De Ramón a Ramón, el escritor refiere del hombre público lo que le place: el viejo de sesenta rememora hasta los gestos íntimos del escritor en ciernes; el Ramón de RGS da de sí como un guante elástico. Devela, en todo caso, a un autor convencido de la originalidad de su voz, reconociéndose como “surrealista antes de todo surrealismo”. Recuerdos, estigmas, libertad de la memoria, “pensamientos tétricos”, una tía que se tomaba todo un día para lavarse el cabello, un globo balanceándose al pie de la cama de Ramón niño, una impecable devoción hacia la rectitud de su padre; pero, ante todo, el perfil de un hombre perpetuamente atormentado por las cosas, más por lo que no son que por lo que son, avispado entre dudas frenéticas como la de elucidar de qué modo viven y nos vigilan los objetos que nos rodean, “un hereje de lo extraño buscando lo inhallable”. Peculiar padecimiento del humorista enamorado de las cosas y los seres, la “pegatoscopia” de Gómez de la Serna lo llevó a la paciente tarea de decorar sus estudios (Madrid, Estoril, Nápoles, Buenos Aires) con dibujos, recortes y objetos coludidos entre sí sobre las mesas, retratos colmando las paredes, funambulesca balumba que convertía su habitáculo natural en un collage presidido por la mujer de cera, maniquí de una dama vestida y maquillada a la perfección que Ramón llevó consigo a todas partes. A pesar de sus 750 páginas, Automoribundia no es un recuento totalizador ni una imagen del mundo que le tocó vivir, ajetreado por dos guerras próximas y una íntima, la que se desató en España en 1936 y frente a la que el autor se paseó con tan cuidadosa indiferencia (“el verdadero escritor no debe ser intrigante ni hacer zalamerías a los cerdos poderosos”) que el autoexilio bonaerense fue casi una consecuencia natural. No obstante su obtusa magnanimidad ideológica, tan respetable en el escritor como imprudente en el intelectual, guiado por la caprichosa cadencia de su antojo, Ramón hace del libro un homenaje a la verdad de sí mismo, el polémico polígrafo que en enero de este año cumplió cincuenta de vivir, entre objetos moribundos, su fantasía fantasmal. |

