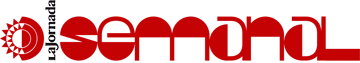 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 27 de enero de 2013 Num: 934 |
|
Bazar de asombros Ramón Gómez de El cantar errante de ¡Maldita negrofobia! Feminicidio y barbarie contemporánea Violeta Parra al cine Columnas: |
Ana García Bergua Ruinas Las ruinas siempre me han parecido extrañas. Su presente tiene algo de monstruoso, como un muñón, y sin embargo las veneramos. Caminamos entre las ruinas un poco jugando, salvando las piedras que el azar ha conservado, sus escollos, los fragmentos distribuidos en el piso que señalan grandes construcciones pretéritas, venerables muchas veces sólo por ser ruinas, por su capacidad de fragmentaria supervivencia. Andamos entre las ruinas como si buscáramos desmoronarnos también y así habitar el pasado a que corresponden, nos arruinamos un poco andando entre ruinas, nos transparentamos en busca del aire pretérito que sus habitantes respiraron. Y en realidad todo lo que pisamos tiene un poco vocación de ruina; decimos que los viejos están hechos una, como si la juventud fuera un edificio sólido, un monumento a venerar en el futuro. Y hay gente que odia caminar entre ruinas: las encuentran absurdas, estorbosas e incomprensibles como un acertijo sembrado entre las selvas y bajo el sol. Por el contrario, quienes aman las ruinas sufren calor y sed a cambio de escalarlas, visitarlas y estudiarlas, y cada torcedura de tobillo con las piedras de una pirámide les ayuda a sentir que conquistan o entienden el pasado. Las ruinas suelen ser prestigiosas; como en los libros de Ibargüengoitia, a cualquier ruina se le puede inventar algo para cargarla de sentido y volver turístico el lugar más anodino del mundo: en esta casa, de la que queda sólo la escalera de la entrada, tuvo lugar el pacto que selló el Plan de Aguas Turbias, o en esa columna a mitad del callejón le declaró su amor el poeta Fernández a la alcaldesa Ortega, por ejemplo. En lo que llegan los historiadores a desmentirlo, el sitio ya se llenó de puestos de quesadillas y niños gritones el fin de semana, que se tomarán fotos con la escalera y la columna para graffitear su prestigio: Toño y Lili estuvieron aquí.
También hay ruinas terribles, que no son nada turísticas. Pienso, por ejemplo, en lo que fue nuestra ciudad luego de los temblores de 1985 o, en una escala más modesta pero también impresionante, en la ruina de la Cineteca incendiada, cerca de la cual seguíamos laborando algunos de sus empleados durante algún tiempo: los montones de cascajo, tan frecuentados por perros, rumores y fantasmas, eran un recordatorio de la ineficiencia, la corrupción y la ignorancia de las autoridades de entonces. Entre sus piedras se mezclaban no sólo las tristes huellas de quienes acudieron al cine en esa ocasión, sino también el celuloide del archivo fílmico perdido. Eran ruinas con espectros reales y espectros cinematográficos, como las ruinas de un sueño. La espera a que sucediera algo con esas ruinas la recuerdo eterna –quizá no lo fue tanto–, junto con los comentarios, cada día, del olor que se sentía al ponerse cerca de ellas, el acecho de los perros, las sospechas, los fantasmas y el deber de la cotidianidad que lo envolvía todo en turbiedad. No sé por qué, esa ruina ha quedado en mi memoria como un extraño adelanto de la ciudad en ruinas en 1985. Pero las ruinas del temblor permanecieron entre nosotros durante muchísimo tiempo más: ¿cuántas veces no caminamos por el centro frente a los esqueletos de edificios antes tan conocidos y cotidianos, que provocaban escalofríos de sólo pensar en sus habitantes atrapados entre los escombros en aquellos días terribles? Esas son ruinas transitorias, de las que dan vértigo, cada piedra una historia truncada, y suele buscarse su desaparición, o por lo menos algo que borre un poco la huella y el dolor: se siembran jardines, se ponen monumentos, futuras ruinas, o se construye encima. En la romana Pompeya, donde las cenizas de la erupción del Vesubio conservaron las escenas y los cuerpos petrificados de los habitantes en el momento de la desgracia, la ruina antigua conserva el tono de lo presente: cuesta trabajo ver las fotos de esas figuras que dormían, mujeres, niños, adultos, o que realizaban alguna tarea cotidiana cuando la lava los inmovilizó para siempre. El prestigio de la ruina y el recuerdo de una tragedia permanecen, como en un milagro terrible de presente perpetuo. También los edificios en construcción tienen algo de ruina adelantada. Se nos atraviesan en el camino y muchas veces no nos queda otra que sortear varillas, pilas de ladrillos y sacos de arena. Siempre encuentro algo muy inhóspito en el cemento frío; aquellas armazones grises que algún día nos acogerán son, quizá, anticipadamente ruinosas. |

