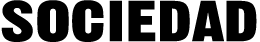Para sobrevivir
ará como 10 años que a mi hermano y a mí empezaron a llamarnos Correcaminos y Buitre. Hasta la fecha, si usted viene por acá y pregunta por Salvador y Pedro Vélez Santiago le van a decir que en esta vecindad no viven personas con esos nombres. Estamos aquí desde el 94, dos años después de que murió mi madre. Siempre hemos ocupado esta vivienda. En aquel tiempo no estaba terminada. A mi padre, y mucho menos a Chava y a mí, nos tuvo sin cuidado que faltaran los vidrios en las ventanas, que el wáter estuviera nada más sobrepuesto en el piso y en vez de apagadores y focos hubiera cables pelones.
Como animales perseguidos, sólo buscábamos un refugio en donde nadie se sintiera obligado a mostrarnos lástima por la viudez de mi padre, por nuestra orfandad y aun menos con derecho a decirnos qué hacer. El día en que entramos aquí Chava y yo nos tiramos a dormir en el patio y mi padre se fue derecho al baño. Allí permaneció horas. Nada de eso hubiéramos podido hacerlo en la casa de mi abuela paterna: Regina. Estuvimos viviendo con ella algún tiempo. Le agradecemos el favor, pero no se lo deseo a nadie. Se la pasaba diciéndole a mi padre que el lugar de mi mamá no debía ocuparlo ninguna otra mujer. Para mi abuela, sola desde los cuarenta y tantos años, la viudez significa una prueba divina para llegar a la santidad.
A mi hermano y a mí a cada rato nos leía la cartilla. “Ya estudiarán después. Ahorita lo que importa es que aprendan a trabajar para que el día en que Dios llame a cuentas a su padre ustedes sepan cómo sostenerse y no dependan de nadie”. Los peores momentos eran cuando nos decía: “Todas las noches hagan su examen de conciencia y pídanle perdón a su madre por las faltas que le hayan cometido. Ella desde el cielo sabrá perdonarlos”.
¿No le parece increíble que alguien pueda decirle eso a dos chamacos sin darse cuenta del daño que les hace? En cuanto empezaba a oscurecer, mi hermano Chava y yo sentíamos miedo y veíamos la noche como el camino hacia una sala de interrogatorios. Asustados, procurábamos acordarnos de cuantas cosas malas le habíamos hecho a mi mamá. Casi siempre terminábamos riendo, como ella lo hacía después de fingir enojo por alguna travesura nuestra. Pero aún así nos hincábamos a pedirle perdón. ¿De qué? De haber hecho todas las cosas que hacen los niños: escaparse de la escuela, sacarse los mocos con el dedo, jalarse el pipí.
II
Mi padre estaba completamente dominado por mi abuela Regina, y cuando sentía que él iba a rebelarse, lo frenaba mencionándole lo mucho que ella había sufrido cuando él –su único hijo– se casó y decidió instalarse con mi madre en los dos cuartos que alquiló en Cuautepec el Alto. Allí nacimos y crecimos mi hermano y yo; allí habríamos seguido si mi madre no hubiera muerto. Enseguida mi abuela convenció a mi padre de que nos fuéramos a vivir con ella para compensarla por sus años de soledad.
En su casa mi abuela le facilitó a mi padre un cuartito para que montara su taller de zapatero. Quedaba frente a la cocina, de modo que mi abuela podía inspeccionar a los clientes.
Cuando era alguna mujer joven, de inmediato iba al taller con el pretexto de ordenar las hormas y los tintes.
A Chava y a mí no podía vigilarnos igual. Desde temprano nos íbamos a los mercados para ofrecernos como cargadores o ayudantes de diableros. Todas nuestras ganancias se las entregábamos a mi abuela, pero no eran suficientes para impedir que de vez en cuando, dizque en broma, le dijera a mi padre: “Que yo recuerde, cuando eras niño no comías tanto como tus hijos. ¿Lo harán porque son de otra generación o porque nacieron guzgos como su madre?”
III
Aunque no lo dijera, se notaba que mi padre se sentía oprimido por mi abuela. Empezaron a discutir por cualquier cosa, pero ella siempre salía triunfadora sacando a relucir lo mucho que había padecido al quedarse viuda y después separada de su único hijo.
Chava y yo nos propusimos convencer a mi padre de que buscáramos un sitio adonde irnos. Él rechazaba la posibilidad bajo el pretexto de que con lo que ganábamos entre los tres no podríamos pagar ninguna renta. Le juramos que trabajaríamos más con tal de vivir mejor. Convencerlo de la mudanza fue un triunfo, pero mi abuela aún nos guarda rencor.
Al llegar a esta vivienda ganamos libertad, sin embargo al poco tiempo a mi hermano y a mí nos cambiaron los nombres por apodos. En cuanto los vecinos se enteraron de nuestras ocupaciones, a Chava empezaron a llamarlo Correcaminos y a mí Buitre. Antes nos disgustaba, pero ya no. ¿De qué otra manera podrían llamar a Chava si se la pasa persiguiendo marchas, manifestaciones y plantones? En cuando a mí, es natural que me llamen Buitre porque me ocupo de investigar en dónde habrá un muertito. Se preguntará usted cómo llegamos a esto. De una manera que ni yo mismo puedo creerla.
IV
Mi papá montó aquí su taller. Una de sus clientas, doña Licha, le dijo que necesitaba a alguien que la ayudara a vender sus tacos de canasta. Chava se apuntó, más que por el dinero por el gusto de manejar una bicicleta. Lo malo fue que se la pasaba dando vueltas en ella y todas las tardes volvía con la canasta y los frascos de salsa medio llenos. Su patrona le recomendó que en vez de andar por las calles se pusiera cerca del mercado.
A la mañana siguiente mi hermano se fue para allá. En el camino se encontró con un plantón de amas de casa que protestaban por la inseguridad. Como Chava no podía pasar, se estacionó en la banqueta. A los cinco minutos las mujeres, que estaban esperando a unos licenciados desde el amanecer, se acercaron a comprarle. Al ratito no le quedaba ni un taco. A partir de ese día ve la tele y escucha el radio para investigar por dónde irán las marchas o en dónde habrá un plantón: allí siempre tiene clientela segura.
En cuanto a mí, además de ser ayudante de mi papá tengo un trabajito irregular que me da ganancias. Lo hallé por otra casualidad. Un domingo la vecina de junto salió al patio gritando: “Mi mamá se está muriendo. No puedo dejarla sola. Por favor, que alguien vaya a traerme un suero”. Agarré la receta y el dinero y me fui corriendo a la farmacia.
En este rumbo hay muchas funerarias. Al lado de la farmacia está la Pax. El muchacho que reparte folletos en la puerta –se llama Claudio y ya somos cuates– al verme tan nervioso me preguntó qué sucedía. Le conté de la vecina moribunda y me dijo: “Si la situación se agrava vienes y me lo dices. Yo te doy 200 pesos”. Lo miré con desconfianza y me explicó que esa información era muy buena para él porque le permitía adelantarse a las otras funerarias y ser el primero en ofrecerles sus servicios a los deudos.
Gracias a mi trabajo de “buitre” estoy en mejor condición física –debo caminar todo el tiempo para obtener informes–, tengo dinero extra y tiempo para llamar a mi abuela. Todas las mañanas le pregunto por su salud. Sentirse querida por el más chico de sus nietos la hace feliz.