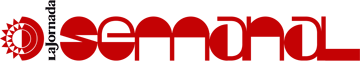 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de julio de 2012 Num: 906 |
|
Bazar de asombros La fe de Gide Para releer a Gide Apuntes para la historia. Mafalda y la prensa Columnas: |
Ana García Bergua Mandados de fantasma Estoy en una ciudad pequeña. Vago por sus calles buscando un café, un banco, y mientras, me topo al paso con tiendas y tiendas que a ninguna fuereña como yo deberían interesar. Tiendas de cosas cotidianas y de la vida de adentro. Las cosas que uno busca cuando está en su ciudad y un poco en su mundo, no en un lugar que visita. Y sin embargo, me atraen todas estas ajenidades y aun a mi pesar –se me hace tarde, de verdad debo encontrar un café para terminar de escribir, entre otras cosas, esta columna– las escudriño con verdadero interés. Llevo media hora eligiendo unas cortinas en una ciudad ajena en la que no viviré y por lo tanto no pondré cortinas. Cortinas de rayas, como en las viejas películas, cortinas de flores, como en los anuncios. Y la verdad es que sólo una vez en mi vida puse unas cortinas y lo hice muy mal. Y aun así he perdido el tiempo escudriñando esta vitrina con tal interés que, pienso, quizá yo no soy yo, sino algún habitante de esta pequeña ciudad; quizá su alma que vaga buscando las cortinas de rayas que en vida no alcanzó a poner se posesionó de mí y me obliga a estudiarlas con su paciencia y su gusto, del que francamente discrepo, pero no le importa. Y luego, buscando un cajero de banco, me he detenido frente a la tienda de hierbas que todo lo curan –especialmente la “epilepcia”, algo entre la epilepsia y la alopecia–, la de enseres de plástico y piezas para tractor, amén del de máquinas de coser y rifles de caza. A este fantasma que recorre su ciudad con mis pies defectuosos le interesaba poco el banco y ya se pasó varias cuadras. Miró babuchas de crochet a sólo cien pesos, y en lugar del café le apeteció conocer los salones de un instituto de enseñanza con olor a santidad, para considerar después los rosarios y crucifijos en las vitrinas de un establecimiento a un lado, que se anuncia como librería pero los únicos libros que ahí se venden son Biblias y misales. A esas alturas yo temía que si llevaba un rosario de recuerdo a mi descreída prole me mandarían de regreso a buscar otra cosa más interesante y pensaba que, de seguir así, convertida poco a poco en la fantasma de una maestra visitante que prestaba sus pasos a una señora del lugar llena de pendientes, gustos y deberes religiosos –aunque lo de los tractores y los rifles de caza no deja de ser un misterio, quizá ahí intervenía el esposo–, corría el riesgo de desaparecer. Cuando uno va a trabajar a una ciudad pequeña, en la que los turistas no tienen un sitio preestablecido, pueden suceder estas cosas: los fantasmas aprovechan la visita para realizar mandados pendientes y nos llevan a fatigar calles un poco sin sentido, en apariencia. Nos damos cuenta de que hemos sido ocupados por alguno de ellos cuando nos sorprendemos mirando, sin saber por qué, la tienda de estufas: ahí todo empieza a marchar de modo raro y lo más probable es que el banco, el restaurante típico y la tienda de regalitos desaparezcan como por ensalmo.
Y sin embargo, miento un poco y no hago justicia a esta pequeña ciudad –Zamora– que tiene como atracción una enorme catedral gótica comenzada a principios de siglo, símbolo del movimiento cristero, muchos de cuyos participantes fueron fusilados en sus muros, y terminada hace pocos años. La catedral a mitad de todo en esta ciudad, junto al fastuoso Centro Regional de las Artes de Michoacán al que amablemente he sido invitada a dar un taller de narrativa, atrae y asusta, todo al mismo tiempo, y no me faltan deseos de entrar a mirarla, pues no carece de interés por aquello de la Cristiada, si bien sospecho que es para ellos, para los descendientes de los cristeros, esta catedral, no tanto para los aspirantes a turistas que para el caso resultan más útiles como autobuses de fantasmas. Y sin embargo, mi tripulante, este ser que se ha posesionado de mis pasos, con todo y su evidente mochería, no se anima aún a visitarla, ocupada en buscar algún mercado y otras cosillas. ¿La esperará una familia fantasma, marido e hijos inmateriales? Venturosamente me abandona frente a la curiosa catedral (que no es la Catedral de Zamora, pero es imposible llamarla de otro modo) que me hace pensar en una película de terror de los años veinte. Lo sé, pues he encontrado el café, la librería y hasta el cajero automático que buscaba cuando era yo una maestra que vino a dar un taller. Quizá se hartó de mis vacilaciones y pensó que seguir conmigo sería una pérdida de tiempo; yo en el fondo le agradezco la confianza. |

